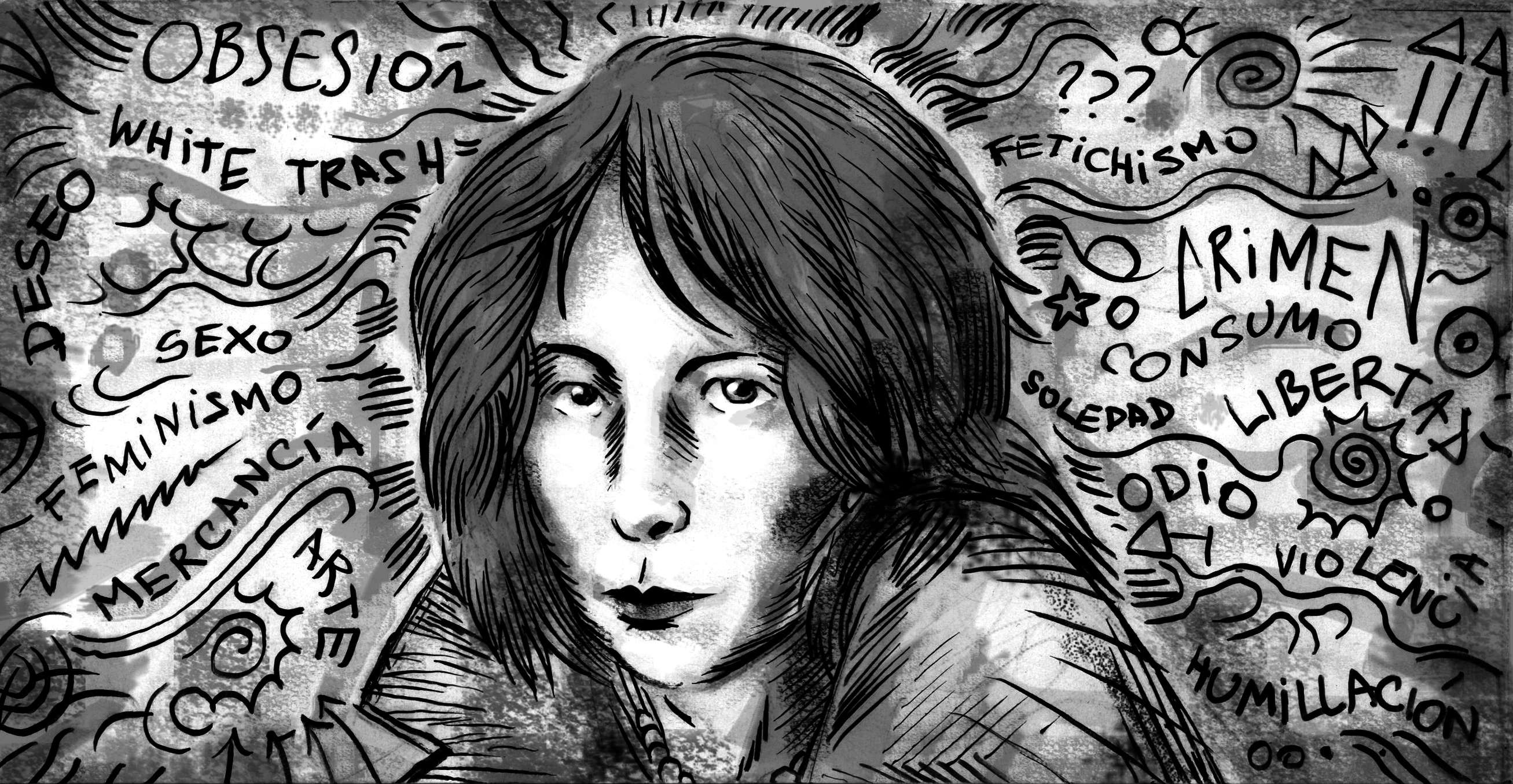"A mí me gusta la elegía. Me gusta recordar tiempos idos. Me gusta ver la trayectoria de una vida cuando esa vida ya pasó. En ese sentido yo me siento en una retarguardia”, dice Juan Forn, de 59 años, en el departamento de Recoleta donde nos juntamos a charlar, el mismo que usa para dar sus talleres cada vez que viene a Buenos Aires, cada quince días.
Forn, que es autor de novelas y cuentos, traductor, editor a cargo de una de las colecciones más emblemáticas de la argentina (Biblioteca del sur, en Planeta) y responsable de la creación del suplemento Radar, se siente de otra época, y probablemente lo sea. Una época donde los escritores todavía se agrupaban en camarillas y se peleaban furiosamente entre sí.
"Yo veo la situación actual menos jugada. Me parece que la carrera literaria hoy está más pautada, es más visible, conseguís una mínima visibilidad y ya podés dar talleres, ya te mantenés, empezás el circuito de las invitaciones a festivales y lentamente conseguirás alguna traducción, tenés que tener agente, tenés la obligación de estar escribiendo un libro cada dos años para no salir del candelero, y si te va bien en una cosa te convertís en un mico que tiene que reproducirla, entonces te invitan a los festivales para que hables de eso que hiciste y después cuando te sentás a escribir inconscientemente querés ser fiel a eso para cuidar tu kiosco, hay una especie de acuerdo generalizado de ya no pelear, no hay discusiones estéticas”.
Forn sirve té. Es amable, inteligente, ácido. Habla rápido. Parece haber leído todo lo que vale la pena leer en este mundo y un poco más.
"Era una persona tremendamente afectiva”, dice Sylvia Iparraguirre, “tremendamente cariñosa, pero también muy ocultador. Un cocoíto, un tipo temperamental. Y que el temperamento lo podía mandar al frente en una situación. Era celoso de sus novias. Conmigo compartimos un sentido del humor total. Recuerdo a Abelardo y Juan sentados en la cama, comiendo pizza y viendo Chuky el muñeco diabólico en la tele. Les encantaban esa películas, también. La mosca, por ejemplo. O Duro de matar”.
"Es muy generoso, divertido”, dice la fotógrafa Adriana Lestido, su amiga. “Es estimulante verlo, generalmente nos encontramos cuando voy a la costa, solemos tener largas charlas, interminables. El tiempo siempre queda corto… el contacto con él produce algo similar a lo que pasa cuando se está frente a una obra genuina, impulsa a la acción. Bioy decía que él reconocía a un buen escritor cuando al leerlo le daban ganas de escribir. Yo siento algo parecido, pero no solamente con las obras sino también con los creadores. Hay algo vital que se transmite, que va más allá de uno y que por eso puede ser común a otros. Creo que Juan con el tiempo fue dándole más cabida a su sensibilidad e intuición, desarrolló una percepción muy abierta de la realidad”.
Forn fuma marihuana constantemente. Y cuando no, fuma unos habanitos negros de olor picante. Es un resabio de sus años locos en el Página, cuando editaba Radar y le pedía al cuerpo más de lo que podía darle. En esa época abusaba de las pastillas y el alcohol y el cuerpo le terminó pasando la cuenta. Forn sufrió un coma hepático que estuvo a punto de matarlo. Entonces se escapó a Villa Gesell y nació de nuevo como persona y como escritor.
"Lo del coma pancreático fue un frenazo general de su existencia. Su enfermedad lo marcó mucho, lo puso al borde de la muerte”, dice Sylvia Iparraguirre, escritora, amiga de Forn y viuda de Abelardo Castillo, que lo conoce desde los veinticinco años.
Forn ya había estado pensando en mudarse, incluso había considerado la posibilidad de irse a Córdoba. Acababa de tener una hija, Matilda, con Flora Sarandón, de quien después se divorciaría, y juntos eligieron Villa Gesell como destino. Acostumbrado a un ritmo intenso de vida, a Forn lo asustó al principio el silencio y el tedio del campo.
Dice:
"En tu vida como lector de cada tres libros que comprás leés uno. Vas acumulando los pendientes. A mí a los cuarenta me fletaron, me jubilaron antes de tiempo, me dijeron: no te da, tu forma de ser está equivocada, forzás la máquina y la rompés. Así que cambiá de forma de vida. Y ahí cuando llegué y acomodé los libros en la biblioteca me di cuenta de que tenía un montón sin leer. Y dije: mirá que bueno, esto es tener tiempo para leer lo que se te cante el orto. Si quería leer las 1200 páginas de El fantasma de Harlot, de Mailer, las 1000 páginas de Vida y Destino de Grossman y después las 1000 páginas de Karamazov, sí. No hay otra cosa que hacer. Salvo criar a mi hija y verme con Sacommano, cuando está. Ir a ver el mar cuando puedo. Y ahí me funcionó, y una vez que me gustó no lo cambio por nada. En mi biblioteca quedan los libros que me dan ganas de releer. La verdad es que encontré la vida como lector. Aira decía: Yo escribo porque a mí lo que me gusta es leer, pero si digo que leo no soy productivo para la sociedad. Entonces tengo que inventar una coartada”.
Hasta ese momento, Forn había escrito y publicado novelas y cuentos. Pero a partir de su etapa Gesell, del tiempo libre para leer que significó, su escritura se volcó a las contratapas de los viernes en Página 12, todo un género en sí mismo, en el que confluyen las Vidas imaginarias, de Marcel Schwob y la Historia universal de la infamia, de Borges. Hay algo en esas biografías condensadas, un ordenamiento del material, un ritmo, una búsqueda poética, que las convierte en pequeñas joyas.
Forn no cree que vuelva a escribir ficción, ni narrativa de largo aliento. Encontró su voz en las contratapas.
Iparraguirre: “Juan logró con sus contratapas una fórmula donde está el escritor y el lector. Hay mucha información en lo que cuenta, y un caudal de lecturas monumental”.
Hijo de una familia acomodada, Juan Forn nació el 5 de noviembre de 1959, en Buenos Aires. De niño veraneaba con sus padres y su familia en La Cumbre, Córdoba. Dice que fue un niño retraído, que leía cómics todo el día, que su madre, que falleció hace poco, era muy sobreprotectora con él.
"Había muchas mujeres y pocos varones. Mi vieja era una señora bien, lo único que le importaba en la vida eran los apellidos. Pero ella había regido su vida por otro criterio. Lo único que me interesa de la clase de la que vengo es cuando construyen una ética privada que no es la misma que el careteo social al que tienen que responder. De la misma manera que lo que más me gustaba de mi bisabuelo el almirante era precisamente esa ética privada, haber tenido una hija en Japón y mandarle plata en silencio, esa clase de cosas me interesan mucho más que las pelotudeces y las hazañas patrias de las que uno se jacta”.
La historia es conocida, y está narrada minuciosamente en su novela María Domecq. A partir de Madame Butterfly, la ópera de Puccini, Forn descubre un secreto familiar, en el que está involucrado su abuelo el Almirante Forn. La publicación de la novela, en el 2007, significó una ruptura con su familia, que llegó a llamar a su madre para insultarla.
Dice:
"Me gustaba mucho hacer deportes. Jugar al fútbol y al tenis, y al rugby, porque en el Newman había que jugar al rugby. A mí me gustaba el fútbol y el rock nacional en una época donde era grasa el rock nacional, en ese circuito. Y leía un montón, pasé de las revistitas mexicanas a El Tony y Dartagnan, y de pronto descubrí que había algo que no tenía dibujitos y producía lo mismo y dije: es esto. Y ahí empecé a escribir poemas, empecé a leer poesía y me partió la cabeza. Compré el mito Rimbaud, el poeta maldito, y el desorden de los sentidos, y el surrealismo, y gracias eso llegué a zonas más interesantes de la poesía y me encantaba y hasta los 18 más o menos era eso. Y de pronto descubrí que impostaba escribiendo poesía que era un tic, y que a mí lo que más me gustaba eran los libros que contaban historias. Y ahí descubrí las novelas. Las historias que me contaba el cine me encantaba, veía mucho cine, y un día me di cuenta de que a mí lo que me gustaba era eso. Y empecé a leer como un descosido pensando: tengo cuatro años de atraso, soy un pelotudo por no haber escrito novelas. Me parecían sucedáneos anacrónicos del cine, me acuerdo de que lo escribí alguna vez. Y ahí se me dio vuelta la cabeza”.
A los dieciocho, después de terminar el colegio secundario, Forn se escapó: se fue a Europa a vivir de mochilero.
"Me tocó la colimba”, dice. “En la época, además de la dictadura, de la guerra con Chile, recontra brava. Nos iban a fletar al sur, no quise ir a Comodoro, y me tuve que causar una ataque de asma para que me dieran la baja, quedé con un soplo al corazón, todo mal. Lo hice aspirando fósforos. Y te mojabas la camiseta para dormir, y te cagás de frío y (ruido de ahogo) quedás así. Imaginate el nivel de desesperación, yo estaba en una carpa donde se llevaron a un pibe porque el hermano era montonero. Se lo llevaron en medio de la noche. Entonces terminé la colimba y trabajé de pintor de paredes para juntar unos pesos. Era la época de Martínez de Hoz, que hacías pesos dólares. Me subí a un avión de cargas y me fui a Europa. Estuve un año vagando por el circuito de los exiliados. Haciendo la cosecha, o trabajando de lavaplatos o viviendo en una casa abandonada. Y cuando no daba para más volví y entré de cadete en Emecé”.
Empezaste en Emecé a los 21 años.
“Entré de cadete, sí. Telefonista, lo que fuera. A la vuelta de mi viaje a Europa. Y me publicaron un poema en La Nación, el viejo Del Carril que era el dueño de Emecé leía La Nación y la hija le dijo “este trabaja en la editorial”. Si escribe tiene que estar adentro, entonces de cadete me pasaron a revisor de pruebas y así fui ascendiendo. El viejo Frías dirigía la colección de escritores argentinos y yo le quemaba la cabeza para publicar escritores nuevos, lo que para mí eran nuevos, era publicar a Rabanal, a Vlady Kociancich, a Blaisten. Lo conocí a Tomás Eloy Martínez, que estaba escribiendo La novela de Perón y yo le decía: es un bombazo. Y finalmente Frías el viejito se enfermó y me pusieron de asesor literario fantasma. No tenía oficina, Frías no se tenía que enterar pero ahí empecé a publicar algunos libros: El que tiene sed, de Abelardo; las Anticonferencias, de Blaistein. Publiqué a Laiseca, a Dal Masetto. Publiqué mi primera novela. Hice traducciones. Hicimos con Aira todo Chandler de nuevo.
En esa época conoció a Sylvia Iparraguirre y Abelardo Castillo y comenzó una amistad que duraría toda su vida.
"A Juan lo conocimos en una feria del libro, cuando la feria estaba todavía en Pueyrredón, acá al fondo”, dice Sylvia. “Abelardo dio una charla. Juan estaba con su novia, que después fue su mujer, Flora. Y Abelardo me dijo una frase que lo retrataba en ese momento a Juan: Yo a este pibe me le pego como una lapa. Era un chico súper ávido de literatura”.
El que tiene sed, la novela de Castillo en la que narra sus años como alcohólico, surgió de esa amistad. Forn le insistió tanto para que la escribiera que Castillo terminó cediendo.
"Como editor tiene una percepción notable acerca del texto ajeno”, dice Sylvia. “Me acuerdo de las discusiones larguísimas que tenían con Abelardo sobre una palabra. Tiene un instinto literario formidable”.
Después de su trabajo en Emecé, Forn recibió una propuesta desde Planeta.
"Apareció un tipo de Planeta que estaba en Chile y que querían montar Planeta acá. Porque primero se habían unido con Sudamericana y había sido un fracaso. Y me contrataron. Yo propuse dos colecciones, una de ficción y una de no ficción. Para la de ficción me dieron, me acuerdo, cincuenta mil dólares para un año. Y fiché veinticinco autores todos a mil, y con los otros veinticinco pagamos la reedición de Tomás de Santa Evita, que lo tenía con Alianza y no quería publicarlo con ellos y Tomás que era el rey del fragoteo dijo: Me paso a Biblioteca del Sur. Pero había que devolver las veinticinco lucas que le dieron de anticipo. Y fue el primer libro que contraté en el noventa, y el último libro que publiqué antes de irme en el noventa y seis, o noventa y cinco. Durante cinco años tuvimos que pasar el anticipo de Tomás, que dibujarlo, yo tenía que inventar excusas. Pero después vendió más de cien mil. Era un librazo. Lo que él logró con ese libro fue contener el mito. Nadie que hable de Evita hoy no está diciendo que ya está en el libro. Y habla más del cajón y de la muñeca que de la persona en vida. En la colección de no ficción empezaron a salir Verbitsky, El jefe de Cerruti, eran unos bombazos. Y Biblioteca del Sur andaba bárbaro. Tenía una variedad muy grande, tenía buen nivel, todos vendían”.
¿Fue la época de las famosas traducciones de Aira de Stephen King?
Sí. Misery salía en folletín. Entonces yo tenía que convertirla. Tenía que tener una extensión de 200 páginas porque eran diez entregas, César la traducía y yo la adaptaba y la corregía. En esa época apareció un banquero, Jorge Garfunkel, el papá del Garfunkel de ahora, que quería escribir un bestseller de cómo pagar la deuda externa. Y era cool. Su papá había sido el dueño de BGH, que quería decir Boris Garfunkel e Hijos. Yo lo llamé a César y le pregunté si se copaba. Yo tenía veinticinco años. Garfunkel le contaba la trama del libro entre viajes de avión. César hacía una primera versión y yo le tenía que poner todas las marcas, guiños, yeites, para convertirlo en bestseller. Emecé no lo quería publicar pero sí distribuir. Y él toda la plata que daba el libro la quería invertir en publicidad. Y nos pagaba bárbaro. Yo ganaba lo mismo trabajando para él que en un año de cadete. Hicimos un libro que se llamaba la conspiración de los banqueros que vendió como veinte mil ejemplares. Y otro que se llamaba Alfonso y sus fantasmas que era Alfonsín en su disyuntiva histórica. El tipo te recibía y te decía ¿te gusta el cuadro? Y era un Mark Rothko que se acababa de comprar. Él lo disfrutaba un montón a César. Cuando publiqué mi primer libro se lo mandé pero ni me contestó.
En 1987 Forn publicó su primer libro: Corazones cautivos más arriba (reeditado después como Corazones). La historia, en segunda persona, de la relación entre un nieto rebelde y su abuelo.
"Por supuesto lo primero que escribí fue una narración autobiográfica. Yo tenía una relación muy intensa con mi abuelo y cuando yo estaba en Europa vinieron mis viejos, con un pasaje de vuelta y con la noticia de que había muerto mi abuelo. Y volví y empecé a escribir la novela de mi abuelo. Y al año se murió mi viejo y entonces la novela se recargó de sentido porque en la novela me adjudico a los trece que se muere mi viejo ahí. Y purgué ahí y aprendí el oficio ahí. Y encontré esa segunda persona, y dije: es perfecto. Y viste que dicen que el primer libro es el libro en el que aprendés a escribir. Y yo puse todo en ese libro. Hace poco leí a alguien, no me acuerdo de quien era, de que lo que ponés en tu primer libro nunca más lo volvés a poner. El nivel de impunidad con el que laburás es impresionante. Todavía me cruzo con gente que me dice: sí, lo que escribís está bien, pero Corazones”.
La colección que armó Forn en Planeta se llamaría Biblioteca del Sur, y significaría un aire de renovación en la literatura argentina de la post dictadura y el establecimiento de muchos nuevos escritores. En ella publicó a Mujica Láinez, a Martín Caparrós, a Rodrigo Fresán, a Antonio Dal Masetto, a Alberto Laiseca, a Elvio Gandolfo, a David Viñas, entre otros.
¿Cómo instalabas esos autores en una época pre internet?
Era más fácil. Porque nadie lo hacía. Luis Chitarrroni vegetaba en Sudamericana, porque ya Pezzoni se había muerto, y no lograba publicar un puto libro. En las editoriales vos dejabas un original y te contestaban al año que te lo iban a publicar a los dos años, era una locura. Publicar escritores argentinos era pérdida total. Las que los publicaban después desaparecían. Y de pronto cuando hicimos Biblioteca del Sur todos los libros vendían la primera edición de una, y era de tres mil ejemplares. Era una época generosa. Y hubo unos cuantos libros que siguieron reeditándose y vendiendo. Y las demás editoriales de pronto se dieron cuenta de que eso estaba vendiendo y lo hicieron también. De pronto se pusieron las pilas y empezaron a publicar a la par. Y empezó a correr el runrún y todos tenían un original en el cajón, lo único que había que hacer era elegir el mejor. Y al instante Sudamericana y Alfaguara empezaron a hacer lo mismo, Emecé menos. Soriano me decía: Quiero estar en Biblioteca del Sur, boludo, porque no arreglás con Carmen Balcells. Y cada vez que íbamos a verla nos decía que Sudamericana había arreglado para que le dieran la última posibilidad a ellos. Pasaba eso que había algunos autores que querían estar en Biblioteca del Sur por afinidad. A mí me tocó Crónica de un iniciado de Abelardo, que se publicó en Emecé, y Soriano, que me daba a mí para leer la primera corrección. Y yo lo hacía de onda porque me gustaba, me divertía hacerlo. Y había tipos que querían estar en la contra, tipo Fogwill. De pronto dijo: No quiero estar en tu fm, todo suena igual. Todo suena parecido y afín a tu manera de escribir, boludo.
Eran época de disputas. Los babélicos (Guebel, Bizzio, Tabarovsky) versus los narrativistas: Forn, Fresán, Saccomanno.
"Por debajo de la rivalidad había muchísima camaradería. Veníamos de la época del exilio (esa fue la primera grieta, los que se quedaron y los que se fueron) y después la oportunidad perdida de tipos que volvieron con la democracia y decían: Antes de la camada de la pendejada de veintitrés, veinticuatro, venimos nosotros, que nos robaron la juventud. Ahí fue cuando Dorio inventó la categoría de los psicobolches contra los posmodernos. Entonces los Babélicos eran posmo de una manera más académica, más Puán, más francesa. Yo tenía un ADN mucho más anglo, mucho más pop, me cabía tanto el Indio y Luca como los mejores libros de la época. Entonces ahí empezó el duelo entre los narrativistas y los babélicos que eran metaficcionales. Que también era una categoría absurda porque Fresan era re metaficcional. Y a mí me parece que lo que ellos hacían era viejo. Esa idea de vanguardia que sigue teniendo Tabarovsky hasta el día de hoy que para mí no tiene ni medio swing, es plomo. Está todo bien con Chefjec, pero me desmayo de tedio, loco.
Nuestras rivalidades eran completamente demagogas, dábamos golpes por debajo del cinturón, pero en el fondo no nos queríamos cagar a trompadas. También nos divertía estar juntos para pelear. Y me parece que el hecho de escribir sabiendo que ibas a tener malas críticas de una. Todo se reducía a que las malas críticas fueran de mala leche. Decirle: no me podés entrar por acá. Yo sé lo que estoy haciendo. Entonces había convicciones. Un poco ridículas, porque la literatura nos enseña que es politeísta. Pero uno siempre escribe con rivalidad, contra una manera de escribir que le aburre. Y en esa época estaba muy en primera fila eso, y eso te llevaba a un nivel de creatividad superior por el puro estímulo”.

En 1995, Planeta España mandó a Guillermo Schavelzon para revisar las cuentas de la sucursal argentina. Forn renunció a su puesto y se quedó bogando como asesor editorial externo. Entonces lo llamaron del Página 12 para hacer Radar, el famoso suplemento que marcó un antes y un después en la forma de considerar el periodismo cultural en la Argentina.
"Lo hacía con Link, que tenía otra onda, pero estaba bueno. A mí siempre me obsesionaba el tema de registrar el Zeigest, el signo de los tiempos. La que no me compro es el snobismo de la vanguardia. Pero por venir de la cultura rock estaba acostumbrado a eso, a mirar para adelante. A entender atrás mirando para adelante. Y me parecía que la mirada de Alan, Link y María Moreno garpaban. Porque con Rodrigo nos podíamos en un nivel de pelotudez yanky que era inmirable. Era una pelea permanente. Yo le decía “hay que leer más variado”. Y él me decía: “déjame de hinchar las pelotas con esos mittleeuropeos que leés vos”. Hasta que descubrió a Proust y se fue a vivir a España. Yo con Alan nunca me llevé bien. Pero con Daniel me encantaba laburar. Aunque nos peléaramos, me encantaba. Con María Moreno también. Y había grandes cabezas. Estaba Julio Nudler que era un tipo que escribía sobre economía pero sabía una bocha de todo. Escribió unas notas sobre tango judío en la Argentina que eran una gloria. Diego Fisherman que era otro zarpado. Me acuerdo que una vez contó dos días en la casa de Marta Argerich en Bélgica, una nota de tapa de Radar.
Con Daniel (Link) laburamos la reedición de la obra de Walsh cuando yo estaba en Planeta. En vez de ir a Ferro, que era el santificado por la crítica y comerte un prólogo de mierda y un criterio de edición plomo, con Daniel hablábamos con las viudas y con Verbitsky y decidimos cosas que le dieron una vitalidad a Walsh. De pronto publicar el libro ese de periodismo reunido, El duro oficio. O publicar Operación Masacre con todos los prólogos o las contratapas que le hizo a cada edición. Era creativo. A mí lo que menos me gusta de la academia es la cosa esta de los moldes y que todo quede fijo. Porque si se mueve están en problemas. A mí lo que más me gusta es que se mueva. La cosa anfibia de mirar desde otro punto de vista. Mi límite es Piglia. La manera en la que juega, me divierte mucho, porque habla en un idioma que yo entiendo. Tiene una serie de prioridades que son afines a las mías. Pero la veo a Sarlo, o lo veo a Tabarovsky. Es tan boludo, es tan frívolo, que copia lo peor de Aira. Sus libros son malos libros de Aira copiados. Después se burlan de los que le copian a Cortázar.
Su trabajo en Radar fue intenso, y duró seis años. Seis años en los que trabajó y se drogó más de lo que el cuerpo le daba. Son los 90: la época de la cocaína, de la pizza con champán, del mundo como espectáculo mediático. Forn era amigo de rockeros y a su “grupo” literario, donde también estaba Fresán, lo llamaban “los rockeritos”. Una mañana, después de una de esas noches de juerga, tuvieron que internarlo. Estaba en coma.
Cuando se recuperó, tuvo que cambiar radicalmente de vida. No más alcohol, no más juerga. Ese mundo había quedado atrás para siempre.
¿Es aburrido vivir en Villa Gesell?
Sí. Al principio me parecía un horror vacui total. Después le encontré la vuelta. Si viviste un poco y estuviste mínimamente atento y curioso, empezás a encontrar en los libros una versión más intensa de la vida. Para mí la idea de vivir leyendo es espectacular. Ya viví la vida, conocí el amor, ahora lo que me gusta hacer es nadar, caminar, leer, verme con mis amigos, con mi chica, con mi hija. Y las cosas que hago: esta colección en Tusquets, Rara Avis. Hacerla artesanal, hacer libros lindos. Mal no andan. Y poner en circulación libros lindos, desde un lugar chiquito, sin presiones, está buenísimo.
¿Cómo ves hoy al campo literario?
Por más que hagas todas las trampas, hay un nivel de honestidad intelectual profunda donde decís: tengo que pelar, acá. Acá hay un lugar donde se pela o no se pela y se tiene que jugar. Si el libro no está bien no lo publico, si estoy empezando una cosa que me parece falsa pero me conviene no la termino. Es como que levanta la vara. Es tan fácil este juego, sino. Te familiarizás con las palabras y vas atendiendo. Ser guionista de historieta, o los dibujantes. Son escritores que hacen lo suyo y que lo único que les interesa es copiar obedientemente el modelo. Me interesa lo que está vivo, lo que se mueve, lo que no sabe del todo lo que es o a lo que aspira. El efecto que te produce lo que leés, a diferencia de leer algo inerte. Electrocardiograma plano.
La literatura logró una sobrevida increíble con la computadora y con las redes. Porque la gente estaba perdiendo el lenguaje escrito. La relación con la palabra escrita era cada vez más básica, tosca, ocasional. Y ahora todos los pibes escriben. Por ejemplo: mi hija tiene una pandilla de amigos en Gesell que hacen freestyle. Vos te das cuenta de que eso es algo vivo. O la manera que tienen catastrófica para contar algo. Pero hay una disponibilidad de medios en donde el bichito de la lógica literaria, la fascinación con el sobreentendido, por ejemplo. La posibilidad de combinaciones por el lado de los sonidos, por el lado de lo visual y por el lado de lo escrito es infinita. Yo practico un arte casi difunto, o en extinción.
Ese es Forn: un hombre de otra época, no mejor ni peor: diferente. Un hombre tranquilo, ahora, que mira desde la distancia el caos de la vida contemporánea con una sonrisa luminosa.