(1974). Fotógrafo documental y reportero gráfico. Vive y trabaja en Rosario. Es coeditor de Posteo, una serie de fanzines de fotografía. Su otra gran pasión es la cocina. Es papá de Julia. www.hectorrio.com
Héctor Rio
la extranjera del peronismo

Ya es de noche cuando María Eugenia Bielsa sube junto al número dos en la cadena de mando al mítico techo de la Casa Rosada. Durante el viaje observa la cuadrícula imponente de una Capital Federal iluminada y su progresivo alisamiento a medida que cruzan la Panamericana y están prontos a aterrizar en la Quinta presidencial.
Apenas se sientan, Cristina Fernández de Kirchner le propone que encabece la lista de diputados nacionales en las primarias de 2013. Hace tan solo unos meses, ella renunció a su cargo como diputada provincial, luego de una furibunda pelea pública con sectores de peso del justicialismo santafesino. Antes de aceptar, interpone una demanda: la exclusión de ciertas figuras que la maltrataron en la Cámara. La presidenta no acepta. La discusión es áspera. No hay acuerdo.
El retorno por el negrísimo cielo porteño junto a Carlos Zannini es silencioso, visiblemente incómodo.
Aquel 2013 se cumple una década desde que ingresa a la historia como la primera vicegobernadora electa de Santa Fe, en un viaje espinoso al corazón del poder provincial pero también al interior del turbulento partido peronista local. Antes es titular del Servicio Público de la Vivienda de Rosario durante la segunda intendencia de Héctor “Tigre” Cavallero (1991-1995), un dirigente socialista que luego rompe con el partido y compite en las internas justicialistas. También tiene un breve paso por la Dirección de Infraestructura Escolar en el segundo gobierno de Carlos Reutemann (1999-2003).
Jura como vicegobernadora con cuarenta y cinco años. Es joven, tiene ganas. Forma parte de una renombrada familia paterna pero con una madre plebeya. Su abuelo fue el fundador del derecho administrativo en la Argentina; Marcelo, uno de sus hermanos, es un exitoso técnico de fútbol; el otro, Rafael, protagoniza el flamante kirchnerismo. Su padre es un abogado excéntrico, irreverente; durante las madrugadas en que ella dibuja proyectos para presentar en la facultad, le advierte que con la arquitectura no se hace guita, que mejor ser contadora. Ella se ríe, todavía no puede explicarle que elige la arquitectura por su afición a la estética pero mucho más al orden, a un deseo incontenible de lograr el control de los espacios hasta en sus más mínimos detalles. Y eso significa ordenar sus elementos, una y otra vez, hasta sentirlos verdaderamente suyos.
el currículum
Se acerca y aleja para retocar la distribución de las tasas y los platos sobre la mesa. Pero diez minutos antes ocurre una fatalidad: se corta la luz. Algo habitual durante ese 2003. Para peor, a las siete en punto escucha golpes en la puerta. Abre en plena oscuridad y se encuentra con la cara sonriente de Jorge “el Turco” Obeid.
La luz de las velas le da un aire fantasmagórico al encuentro. Conversan de política local y nacional; Obeid le pregunta sobre sus pareceres y perspectivas. Tras dos horas, el exgobernador (1995-1999) se levanta y le consulta si puede volver al día siguiente, pero ella se niega bajo un argumento cierto: los martes da clases en la facultad y antes prepara los contenidos. Él insiste y consigue lo que pretende.
Al otro día le propone ser su acompañante en la fórmula para las próximas elecciones a gobernador. MEB se sobresalta pero no pierde la compostura. “Yo le podría pasar un currículum para que me conozca mejor”, le responde. Obeid sonríe y le dice: “No hace falta, entre lo que hablamos ayer y hoy ya está”.
¿Por qué elige una extrapartidaria?
Ya como candidata, Roxana Latorre, reconocida militante reutemista, le dispara: “Vos tenés más culo que cabeza”. Sin embargo, para el revisionismo peronista existen motivos menos azarosos. Al apellido Bielsa y su grado de reconocimiento en Rosario, se suma el clima de época. Todavía se escuchan los ecos del 2001 y el arrasador que se vayan todos. La inclusión de una independiente, esa figura clave que emerge en medio de la crisis de representación, sumada su ostensible honestidad, pueden oxigenar a un desgastado peronismo que gobierna desde 1983.
La campaña es frenética, como todas. El primer discurso de MEB es en el teatro “El Círculo”, con la presencia de la primera dama Cristina Fernández. Cuando termina y la felicitan, no tiene recuerdos de lo que dice, está aturdida.
El 7 de septiembre de 2003 se llevan a cabo los comicios. En Santa Fe rige la Ley de Lemas, garantía de perdurabilidad del peronismo. Hermes Binner, exintendente de Rosario durante dos formidables mandatos (1995-1999 y 1999-2003), obtiene el 42% de los votos pero queda detrás de lo acumulado (50%) por los archipiélagos justicialistas. El sublema Obeid-Bielsa triunfa con tan solo el 24%.
mar de fondos
Los primeros tiempos como presidente de la cámara de Senadores son turbulentos; le conoce los dientes a ese cuerpo legislativo que reúne al paladar negro del conservadurismo provincial. Ella no negocia, no respeta códigos enquistados. Cuando le llegan las demandas en la distribución de los fondos y asesores, las rechaza de plano y advierte que será equitativa, sin distinción de bancadas. Los senadores viven la incursión de esa mujer con estupor e indignación. Corren a Obeid para denunciar semejante atropello. Le discuten, la presionan, pero ella solo respeta los catorce mil pesos de subsidio para cada legislador. La nada misma, reclaman. Las compras se licitan y cada pago es contra factura. Esa transparencia institucional es tildada como una ingenuidad supina, como un suicidio político.
Los dirigentes del partido resaltan su condición de "indocumentada". Pero tampoco cede: no se afilia al PJ. Obeid la quiere ahí y por eso la protege del griterío. MEB elige una oficina que antes utilizaban las secretarias del exvicegobernador. El primer día quita los cuadros de las paredes y se los devuelve. Se destaca uno: Evita con el pelo suelto, voluptuoso, una campera de cuello grande y debajo una camisa. El escándalo la toma por sorpresa: la no-afiliada, la extranjera, baja el cuadro de la líder espiritual del movimiento. Fue un torbellino de críticas, la prehistoria de los ataques con trolls. Ella se deshace en explicaciones, hasta que sale por arriba: “En el Senado hay diecinueve senadores; a mi despacho entran todos y por otro lado entra toda la ciudadanía. Ese es un espacio que tiene que estar despojado de cualquier emblema partidario”. No será su único gesto ecuménico. También quita de la Cámara los símbolos religiosos.
Cuando pasen los años, ella se declarará peronista, concederá sin pudor frente a la principal chicana que suele acicatear el peronismo (“yo era peronista pero no lo sabía”); aunque no cederá en un punto: su rechazo a los códigos de la corporación política. Como esas forasteras que no pierden nunca la tonada, usan mal los tiempos verbales, y en momentos álgidos recurren a la lengua materna, no se despojará de su lengua extrapartidaria; se aferrará a ella como a un mástil durante las tormentas más impetuosas.
el primer no
En 2004, Jorge Obeid, con el apoyo explícito de MEB, deroga la cuestionada Ley de Lemas. Muchos peronistas no le perdonan semejante tiro al pie. Pero el gobierno gana prestigio institucional y suma elogios por la inversión en obra pública, que alcanza el 7,4% del presupuesto. Los propios referentes del socialismo admiten que es una gobernación exitosa.
La relación entre Obeid y MEB es correcta, pero no está exenta de conflictos. El gobernador es un hombre duro, personalista, a veces irascible. Su primer choque es en 2005, cuando Néstor Kirchner le propone que encabece la lista a diputados nacionales por Santa Fe. “Yo le agradezco pero no puedo traicionar el voto de los santafesinos”. En un tono tenso el presidente le replica: “Vos tenés que hacer lo que la necesidad política indica, no lo que querés, tenés que aceptar”. “Entiendo la necesidad política a nivel nacional, pero también hay una necesidad política acá en la provincia”, le devuelve. Más tarde se acerca Alberto Fernández, el poderoso jefe de Gabinete de Ministros, pero MEB sostiene su decisión. Las consecuencias las paga Obeid. Kirchner le reprocha su incapacidad para encuadrarla. Molesto por la reprimenda, el Turco la castiga con seis meses de un silencio estricto. Ella no recula: sale a caminar sola la provincia.
Desde entonces empiezan a reprocharle su inorganicidad.
Otra fuente de roces es el freno que le pone Obeid a los proyectos de inversión en materia social que ella pretende. Y después aparecen diferencias en los modos de concebir la práctica política. El gobernador considera que sus cargos deben estar a resguardo de los conflictos callejeros, pero ella lo desoye. A finales de 2006 una tormenta cargada de piedras arrasa con Rosario. MEB se pone al frente de las acciones de reconstrucción de las villas más golpeadas junto a un ignoto funcionario nacional: Sergio Berni, director nacional de Asistencia Técnica Crítica del Ministerio de Desarrollo Social. El desenlace es un nuevo período de silencio de Obeid y nuevas recorridas solitarias por el interior.

esa agenda está verde
En una entrevista en Página/12, MEB responde en 2003: “Hay muchos caminos para evitar el aborto, pero si no se puede evitar, hay que acompañar y proteger a una mujer en ese tránsito”. Su apoyo al aborto legal, seguro y gratuito viene desde esa época, cuando la agenda del feminismo era aún muy minoritaria. Pero su gestión no tiene una impronta de género. No está en su radar. “Yo no podría decir que por ser mujer haya tenido limitaciones en mi trayectoria profesional y política”, declara. Omite entrecruzar su condición de mujer con su condición de clase privilegiada y su apellido estelar.
En 2007 muere Ana María Acevedo, una joven de 19 años, vecina de Vera, en el norte de Santa Fe. La joven está embarazada y siente punzantes dolores en el maxilar. Padece un avanzado cáncer de garganta. Su situación económica es muy precaria. Cuando su familia solicita a las autoridades del hospital Iturraspe de la capital provincial que se le realice un aborto no punible ante el inminente inicio de la quimioterapia, el Comité de Bioética de la institución se lo niega. Cinco meses más tarde, ante el empeoramiento de su salud, le practican una cesárea de urgencia con un final trágico: a las pocas horas muere el bebé prematuro y semanas más tarde también Ana María.
La Multisectorial de Mujeres embiste contra las autoridades del hospital y critica la inacción de la ministra de Salud, Silvia Simoncini, de pública oposición al aborto, que tan solo ordena un burocrático sumario administrativo. La vicegobernadora no le atribuye responsabilidades porque la ministra “no indicó nada en el caso de la chica de Vera”. Militantes señalan que Simoncini es retardataria en todo lo que refiere a derechos sociales y reproductivos durante su gestión.
MEB lo niega, pero referentes feministas le endilgan en 2011 el apoyo que le brinda a su exministra para que ocupe un lugar de privilegio en la lista de candidatos a diputados nacionales.
ya basta
El final del mandato y su candidatura a concejal de Rosario en 2007 se enmarcan en uno de los hechos más dolorosos de su vida: la muerte del marido y padre de su hijo.
El hermano Rafael triunfa en las internas justicialistas para gobernador frente a quien pronto se convertirá en un enemigo político: Agustín Rossi. Se trata para el peronismo de la primera elección sin el resguardo de Ley de Lemas y sale mal. El triunfo del exintendente de Rosario Hermes Binner pone fin a veinticuatro años consecutivos de gestiones justicialistas. Héctor “Tigre” Cavallero participa como candidato en la ciudad y pierde frente a Miguel Lifschitz.
El PJ rosarino antepone el delicado momento anímico que atraviesa MEB como razón para que no sea candidata a intendente. El acuerdo al que arriban es una futura postulación en 2011.
En el Concejo Deliberante, MEB forma un bloque con Fernando Rosúa del Movimiento Evita. El otro bloque responde a Agustín Rossi de la mano del concejal Arturo Gandola. La primera decisión que toma MEB es romper con un código: impone en el bloque que no se incorporará a ninguno de los asesores en la planta permanente como se estila cada año.
Su participación en el Concejo pasa más por una oposición implacable a las iniciativas de un socialismo avasallante que por proyectos propios de trascendencia.
En 2008, sin embargo, un movimiento político con trabajo en la periferia semirural de Nuevo Alberdi, asiste al Concejo para denunciar desalojos ilegales de tierras. Cuando los escucha, se presenta ante los jóvenes y les manifiesta su interés. Se empieza a gestar un vínculo cercano con Giros, un movimiento de izquierda independiente. MEB coincide con su lucha contra poderosos actores del negocio inmobiliario, e incluso declara en una causa abierta para frenar los desalojos.
En octubre de 2010, Giros organiza una discusión sobre el modelo urbano. Ella es una de las oradoras y coincide con una propuesta radical que hace la agrupación: prohibir el levantamiento de barrios privados en el perímetro de Rosario. El incipiente apoyo de otras fuerzas va tornado viable una idea temeraria para una ciudad que de la mano del intendente Lifschitz se dinamiza al compás de la especulación inmobiliaria. MEB se compromete con la iniciativa al punto de transformarse en la redactora final de la ordenanza que se aprueba, en un hecho histórico, en diciembre de 2010.
Para el cierre de su mandato en 2011, MEB tiene dos certezas: la posición acuerdista del rossismo con el Partido Socialista y la falta de una voluntad real de poder del Frente para la Victoria en Santa Fe.
género y política
No cuaja, algo no va, algo está a punto de explotar. La nueva postulación de Rafael en la provincia entierra su candidatura a intendente. “Bielsa-Bielsa no”, advierte a los cercanos y se relega frente a su hermano. Es una mujer que cede frente a los varones del partido. Los dirigentes reclaman menos por una reivindicación de género que por la candidatura de Rafael. Sienten que no estuvo en la provincia para bancar la 125, como ellos cuando padecieron las brutales embestidas del poder real en Santa Fe, como aquel multitudinario acto de cierre de las patronales del campo en el Monumento Nacional a la Bandera. El Movimiento Evita es el primero que abandona el bloque y brinda su apoyo a la candidatura de Agustín Rossi.
En febrero de 2011 se confirman las tres listas internas del PJ: Rafael Bielsa, Omar Perotti y Rossi. MEB será la primera candidata en la lista de diputados provinciales. Durante una visita a Vera, su hermano le admite al oído: “La gente está con vos, no viene por mí”.
Las internas consagran a Rossi como candidato, uno de los dirigentes que más se expuso en la batalla por la 125. Sus rivales serán el socialista Antonio Bonfatti y el cómico Miguel Del Sel de la mano de Mauricio Macri.
Con ciento treinta mil pesos, MEB alquila un auto y recorre toda la provincia.
Las elecciones son un punto de quiebre. Antonio Bonfatti triunfa el 24 de julio de 2011 con apenas un 3% por encima de Miguel del Sel. El socialismo se mantiene en el poder pero queda herido. El derrumbe del kirchnerismo se corporiza en el 22% obtenido por Agustín Rossi. Pero MEB arrasa: obtiene 580.000 votos (Bonfatti, 675.000), 200.000 por encima del candidato a gobernador de su misma fuerza. Desde el gobierno nacional matizan la pobrísima performance de Rossi con la mayoría absoluta que obtienen en la cámara de diputados gracias a ella. Ya es la referente electoral del peronismo en Santa Fe. Y eso tiene costos.
la presidente que no fue
La euforia dura poco, casi nada. Se abre un período tortuoso que dejará en ella marcas duraderas. MEB pretende la presidencia de la Cámara. Se trata de una norma tácita para los que ganan. Las declaraciones públicas de los diputados electos así lo ratifican.
Pero empiezan los retrocesos. Después de una primera reunión con el bloque electo, se reúne con el líder de UPCN, aportante en la campaña del peronismo. Alberto Maguid va al grano, no suele inhibirse a la hora de la rosca: reclama fondos y la secretaría administrativa. Ella no le responde. La siguiente charla es con Oscar “Cachi” Martínez, un oportunista que fue acompañante de su hermano en las internas. También pide fondos y la secretaría legislativa. Se va sin respuesta. Rossi no le pide ni dinero ni comisiones, pero ya tiene dos socios para la ofensiva.
La interna está desatada y empieza a quedarse sola. El socialismo se mueve en las sombras.
El 16 de noviembre de 2011 se desarrolla un encuentro entre dieciséis diputados que responden a Alberto Maguid, Oscar “Cachi” Martínez y Agustín Rossi en Granadero Baigorria. MEB se entera de un próximo cónclave en UPCN pero no puede detenerlo. Tiene una conversación con la presidenta de la Nación, quien le promete interceder para saldar el conlficto. “Bonfatti repartió cargos para que me excluyan”, maldice. “No, lo de ella fue una obra sistemática de autoboicot. Tuvo ese miedo a coronar”, contrapone uno de los dieciséis diputados.
Cinco días más tarde queda sepultada su virtual presidencia tras la reunión en el camping de UPCN. El presidente será Luis Rubeo, un peronista de cercanía promiscua con el socialismo y baqueano de los códigos más decadentes de la política institucional. "María Eugenia está equivocada, la eligieron diputada, no presidenta de la Cámara”, filtran en los diarios. Ya es la presidente que no fue.

renuncia epistolar
El paso por Diputados es breve pero infernal. Solo le responde su pequeño bloque. Muchos la maltratan y ella tampoco contiene su desprecio. El recelo mutuo con Rubeo es demasiado visible. El presidente de la Cámara no le otorga la palabra en las sesiones. La tensión inflama su paranoia, al punto de no levantarse al baño durante las sesiones para evitar que saquen leyes en su ausencia. Conocedora de tradiciones oscuras, el último mes del año chequea casi a diario su cuenta sueldo. No quiere pagos extras. No firma su conformidad con las compras que hace la Cámara como el resto: “No voy a aprobar una compra si no me muestran el expediente; cuando yo vea que la licitación está bien hecha, la firmo”.
Son tiempos violentos en Santa Fe. Los homicidios arrasan las periferias. El socialismo vive azorado el derrumbe de su hegemonía en Rosario, gestada durante veintitrés años de gobierno. Diputados se dispone a votar una reforma policial incómoda para el oficialismo pero finalmente se aprueba una versión edulcorada. MEB presencia con furia el ingreso de jueces y fiscales mediocres cercanos al poder. Su bloque impulsa leyes pero el peronismo retacea el quórum. La sensación es de asfixia.
El 27 de febrero de 2013, a poco más de un año de jurar como diputada, renuncia a su cargo leyendo una carta incendiaria frente a las cámaras:
“(...) El rossismo y sus aliados, acompañaron la sanción de leyes de pura matriz socialista, endeudamiento y aumento de impuestos, violentando principios doctrinarios del justicialismo (…) Desde sus inicios, Rossi, en lugares de representación política ha sostenido a espaldas del pueblo peronista un ‘Pacto de Necesidad y Urgencia’ que ha sido funcional a los gobiernos de Binner y Lifschitz primero, y hoy al de Bonfatti (…) Bonfatti eligió recorrer el camino del atajo. De la negociación espuria con los dirigentes más accesibles y complacientes de la oposición. La política iría a quedar soterrada bajo la pequeñez de la prebenda (…)”.
La renuncia es una bomba que se disipa a los pocos días. Ella queda fuera. Vuelve a su estudio de arquitectura y a la docencia universitaria.
desde lejos no se ve
MEB será la candidata a gobernadora el 15 de abril de 2015. Se lo propone Cristina Fernández de Kirchner en persona. Pero con un mandato: reunificar las partes enfrentadas de un peronismo en crisis desde la derrota de 2007. La lista de diputados provinciales y el nombre del vicegobernador ya están en una hoja arriba de la mesa. Esta vez no dice no, está decidida. Ella se reconoce en las políticas del kirchnerismo. Pero exige la confección de su propia lista y la elección del vice; tampoco quiere financiamiento para la campaña. La presidenta la mira después de escucharla. Seguramente piense que no puede ser, que otra vez un pero como en 2005 y 2013. El aire queda denso.
La respuesta llega días más tarde: Cristina anuncia la candidatura a gobernador de Omar Perotti, el exintendente de Rafaela.
Desde su renuncia como diputada en 2013, el peronismo y MEB se encuentran en un punto conflictivo: ella no termina de encontrar las condiciones necesarias para presentarse como candidata y el partido nunca considera oportuno avanzar en una verdadera reforma interna en diálogo con el siglo XXI.
Hoy, mientras la Argentina se hunde en una arrasadora crisis financiera y económica de la mano del gobierno de Mauricio Macri, vuelve a surgir la posibilidad de su candidatura a gobernadora en 2019. MEB resalta una clave: el peronismo santafecino no tiene jefes. Ya no están Reutemann ni Obeid. Se suma la certeza en la voluntad real del partido de gobernar Santa Fe. De allí sus disparos frontales contra el gobernante Partido Socialista. Le endilga el avance del narcotráfico y la descomposición de una matriz económica de hegemonía industrial por otra de servicios. Su propuesta política pasa por revertir estos dos retrocesos históricos.
Sus detractores en el PJ la emparentan con la antipolítica y la acusan de imprevisible: “Bielsa es un significante vacío y eso la torna atractiva. Ella es básicamente honestista”. Carlos del Frade, diputado por el Frente Social y Popular, la incita a que juegue por fuera. La izquierda independiente, como Ciudad Futura, se emparenta con su trayectoria anticorporativa. Pero ella no se resigna, quiere volver desde el peronismo, aunque sumando a extrapartidarios: “Los requisitos son: tener un pensamiento que entienda a la gestión pública como un servicio y no como algo de lo que te tenés que valer; romper con los esquemas de la corporación; y dedicar cuatro años de absoluta entrega”.
Esa es su apuesta. Avanzar para renovar y reordenar todo en el peronismo desde la gobernación. ¿Quién puede proponerse semejante tarea sino es una "extranjera"?

Historia en Movimiento
el bueno de la película

Acabás de publicar un libro donde decís: “Nunca fui cabeza de un espacio, siempre fui parte de un equipo”. ¿Por qué te lanzás ahora para ser cabeza? ¿Por qué no antes?
La situación de la Argentina es muy delicada, no está para experimentos, hay que pensar en un presidente que consolide una unidad política previa. ¿Y la unidad con qué sentido? Con un único sentido inicial y que tiene que durar muchos años: defender el trabajo argentino. Es decir, imaginate que esta fuera la sala del gabinete del presidente y si yo fuera presidente ahí en lugar de decir “Milenium” diría "defender el trabajo argentino". Entonces, cualquier medida que me fuera propuesta por un ministro, por un subsecretario, no debería nunca contradecir lo que está escrito ahí arriba. Esa sería la prioridad. Las prioridades son de a uno, ¿viste? Si alguien te dice: "tengo cuatro prioridades" es poque no sabe cuáles son sus prioridades. Cuando tenés que hacer pis, ¿cuáles prioridades tenés?
Llegar.
Claro, tenés que salir corriendo. Las prioridades son de a una y la primera es esa: defender el laburo argentino. Hay que hacer un acuerdo, un pacto grande en la Argentina con los que tienen más poder, obligarlos a pactar precios, salarios, inversión, inflación. Un pacto para el crecimiento. Hecho ese pacto tenés que sentarte con el Fondo, al que no le podés pagar (porque no tenemos la plata para decirle que se vayan como hizo Kirchner en diciembre del 2005), y decirle: "este programa no va, este otro es nuestro programa, el de defender el trabajo. Por lo tanto reformulemos todo porque así no va". Así se lo dijimos en 2002 y se lo repetimos en 2003 al Fondo, que estaba acá.
La pregunta que tengo ahora es: ¿quién te respalda en esa aventura? ¿Con qué sectores apuntás a construir esta candidatura dentro del peronismo que, vos lo sabés muy bien, no es un espacio sencillo para construir liderazgo?
Si yo tuviera arreglado ya quienes me respaldan, tuviera plata para la campaña, tuviera todo listo y no fuera candidato, sería un cobardón. Es al revés. Tengo algún prestigio porque han pasado muchos años y he gobernado. He cometido por supuesto errores como todos, pero también he tenido pegadas y tengo mucha experiencia. La pregunta es, ¿por qué si está tan mal el país y vos tenés tanta experiencia no te vas a animar a decir: "creo que lo puedo hacer mejor que otros"? Respaldos tengo, pero para anunciarlos tienen que ser muchos y para que sean muchos tiene que pasar un tiempo más.
¿Con quién pensás que se puede construir una candidatura o un proyecto como el que pretendés?
Por las calles la gente te pide unidad. Esa gente puede ser politizada y peronista y te reconoce, o puede ser gente que está desesperada o muy mal, pero todos trasmiten mas o menos lo mismo: "el laburo de ustedes hoy, sobre todo si son opositores, es unirse". Algo así como "háganme una sola oferta, no me confundan, no me llenen de ofertas". La función de un político, por lo menos hoy, si no quiere que esto siga así (y la impresión es que no podría seguir cuatro años más, por los efectos desastrosos sobre la estructura económica, sobre las personas), es unir. Mi respaldo obviamente está dentro del peronismo. El peronismo es más una formación y una historia que un presente muy activo, pero así y todo sigue siendo un espacio que la gente ve como capacitado para hacer un frente y unir a otras fuerzas. El peronismo sólo no alcanza. Tampoco alcanza que las otras fuerzas vengan para buscar puestos si no están de acuerdo con un modelo de desarrollo distinto, que sea posible y real en este mundo complicadísimo en el que vivimos.
¿Te creés “el bueno de la película”, como dijo Mayra Arena en la presentación de tu libro?
No. Ella es una chica de origen muy humilde que se hizo famosa por contar desde su historia de vida la enorme diferencia entre ser un marginal y ser pobre. Que no es una diferencia sociológica de categoría, sino que son vidas muy distintas. Ella estudia hoy creo que Ciencias Políticas, es de Bahía Blanca, y había dicho en el programa de Novaresio que yo fui el mejor gobernador de la Provincia. Me comentó que su compañero, o su esposo, era fanático mío pero ya no. Esa vez hicimos migas, cambiamos teléfonos y yo quería que una de las presentadoras del libro sea mujer. Segundo, no quería una presentación complaciente, un grupo de amigos que se junta para celebrar que escribió un libro Solá, sino que quiero que alguien que viene de un lugar muy duro, que tiene 26 años y yo hace 11 que me fui de la gobernación, o sea coincide con mi época, venga y diga lo que le parece. Así que le mande los pasajes, le mandé el libro primero, vino encantada y después me dio con un caño [risas]… pero con un caño terrible. Me había dicho: "te voy a pegar un poquito, pero te voy a dar una salida". Yo no sabía qué era una salida, le dije "hacé lo que quieras", pero no pensé que quería tanto.
Es un libro que cuenta tu vida en profundidad y la pregunta me parece pertinente. ¿Cómo te presentás vos?
Me presento como alguien que fue militante, después se hizo hombre público desde funciones de responsabilidad ejecutivas. Esa palabra me ha perseguido toda la vida, la responsabilidad. Un día le pregunté a un psiquiatra cómo se resuelve la culpa y me dijo "sólo con la responsabilidad". Entonces, ¿cuál es mi obligación? Contar lo que vi, cómo lo vi, cómo lo sentí. Y ahí empieza una batalla para el escritor entre la verdad, o la búsqueda de la verdad, y la memoria. La memoria, como decía Martín Fierro, es un gran don, cualidad muy meritoria, pero te juega trampas. Es decir, tenés que estar atento a que la memoria no te ponga en el mejor lugar. No sé si lo he logrado pero como hay muchas anécdotas, y hay mucha pintura de personajes, lo que he tratado es de no "salvarme". Y en algunos casos hacerme caer en ridículo a mí mismo también. Y contar errores también. Cómo se vive un error, cuándo te das cuenta que hiciste un error, que cometiste un error feo, o un error grave, o lo que fuera.
¿Cómo es el tema de la contradicción en política para alguien que lleva tanto tiempo? En tu caso fuiste protagonista en el menemismo y decís: "éramos fugitivos de nuestra propia historia”. Menemismo, kirchnerismo, massismo ¿cómo es convivir con la contradicción de un espacio amplio, un espacio muchas veces vital como es el peronismo, y que muchas veces parece agotado, como en 2015 y en 2017?
Mirá, yo militaba dentro de la zona progresista del peronismo en los años ochenta, la Renovación, pero que al mismo tiempo está muy enganchado con prepararse para manejar la política agropecuaria, en un equipo de estudio que era muy bueno y que me enseñó muchísimo. Y tuve la oportunidad de ser ministro con Cafiero, hice campañas con él, trabajé como loco y me dio ese puesto que es un Ministerio menor y a partir de ahí me di cuenta lo que era llevar adelante programas. Y llegué a la Secretaría de Agricultura cuando Menem llamó a dos funcionarios de Cafiero, a mí y a Rodolfo Frigeri. Tenía 5 o 6 que podían haber sido Secretarios de Agricultura igual que yo, en su capacidad y en su trayectoria, y al mismo tiempo sabíamos todos perfectamente lo que teníamos que hacer en el tema agrícola y en el tema ganadero. No así en el tema pesca, donde no tenía expertos y donde yo metí la pata.
Contás algunas escenas de choques y confrontaciones.
Entonces ahí apareció una responsabilidad: vos tenés un proyecto, un programa que era absolutamente productivista, que consistía en multiplicar la producción y lo tenés que llevar a cabo pase lo que pase. Esa misión me quedó de alguien que estuvo conmigo pocos años pero que me marcó muchísimo, que se llamaba Armando Palau. Había sido subsecretario en la época de Perón, en Agricultura y era un hombre de una enorme profundidad, un gran militante político y un gran agrónomo también. Y lo hice. Los años en Agricultura fueron de intenso trabajo alrededor de esa tarea. Que a veces es vista como menor y es una tarea importantísima. Eso te pone en la zona del tecnócrata, porque en realidad lo que querés es cumplir con tu misión, incluso mas allá de la política. A raíz de tener esa determinación, tuve muchísimos momentos contradictorios y muy duros.
Vos en el conflicto con el campo fuiste un actor central. A partir de ahí te potenciaste como candidato y te fuiste del kirchnerismo. Pensando para adelante y teniendo en cuenta que “el campo” está totalmente alineado con Cambiemos, ¿qué lugar podrían tener en un eventual proyecto desde el peronismo para llegar al gobierno?
En primer lugar hay que tener conciencia, si sos presidente, de que la producción agropecuaria y toda la exportación que implica, y el movimiento en el interior, es importantísimo. No se puede usar un adjetivo de tipo ideológico para encararlo. Es como decir: la industria es de derecha, entonces no me gusta. O el periodismo es un poco de izquierda, entonces no hay que darle pelota. Es una locura ideologizar eso. Lo que yo puedo decir es: no hay que ser del campo ni estar contra el campo. Lo que hay que hacer es conocerlo. Sí es un sector fundamental, es el más competitivo y en el que estamos primeros en el mundo. No hay productores agropecuarios extensivos de llanura que sean mejores que nosotros en el mundo; no los hay. Tan es así que el campo soporta derecho de exportación mientras en todos los demás países hay ayudas a las exportaciones, al revés. Hay que saber que no hay un campo sino varios distintos. Hay que saber cómo son las cadenas. Y hay que decirle: " estoy para que ustedes crezcan pero no soy de ustedes; no los voy a seguir en todo lo que planteen y en todo lo que digan".
¿Qué te dejó Menem? ¿Qué te enseñó Menem? ¿Cómo aprendiste a convivir con Menem como líder?
En primer lugar, después de Perón yo no he visto a nadie que tuviera el carisma que tuvo, era infernal. En segundo lugar, el primer Menem es una especie de esponja que absorbe todo lo que oye. Humilde, asume la presidencia y quiere aprender de unos la industria, de otros el campo, de lo que fuera, pero tiene un exceso de confianza en los doctores y no en los curanderos. Los curanderos serían los economistas del peronismo y los doctores serían los economistas del neoliberalismo. Él adhiere a estos últimos. Después hay un segundo Menem con Cavallo. Cavallo y Bauzá son los dos tipos que gobiernan realmente en cuanto al trabajo cotidiano. Los dos muy potentes, cada uno a su manera. Ese Menem maneja bien esas relaciones, pero nunca había que esperar que Menen tuviera una línea ideológica. Lo que tenía era la línea de lo posible y trataba de hacer popular aquello que creía que era posible. Entonces compró las privatizaciones porque lo proponía el neoliberalismo, y consiguió que esas privatizaciones no generaran una de ola en contra. Para admirar a Alfonsín hicieron falta más años. En esos años Alfonsín era la ineptitud y Menem la aptitud. Los primeros cuatro años de la Convertibilidad fueron muy buenos, en todos los resultados. Un plan que dura cuatro años es un muy buen plan económico. Si alguien te dice "tengo un plan que da buenos resultados pero dura sólo cuatro años, después se muere", comprá sin pensarlo dos veces. Primero, nada mejor que te digan cuánto dura porque eso es lo que no se enteran los gobernantes. Y segundo: "sí, claro, quiero cuatro años de crecimiento". Menem era pragmático y tenía una mirada sobre la cuestión de la corrupción excesivamente poco moral digamos. Luego hay un segundo Menem después que se mata su hijo.
En el año 95.
Si, afloja enormemente la capacidad de trabajo. Después se va Cavallo, se va Bauzá porque está enfermo, y Menem empieza a delegar en gente que no tiene capacidad, y el gobierno se empieza a derrumbar y termina vendiendo todo, hasta que vende la gran joya de la abuela que es la acción de oro de YPF. Yo me voy en agosto del 98 porque quería ser candidato en el 99. En el 99 fui el candidato de Duhalde, no el candidato de Menem.
En el libro mencionás a Juan Schiaretti, que en su momento fue candidato a diputado de Cavallo en Córdoba, contra De la Sota que era el candidato de Menem. Hoy Schiaretti se reúne con Massa, Urtubey y Pichetto. ¿Qué busca ese peronismo? ¿Y por qué no busca lo mismo que vos?
Schiaretti ha sido un muy buen gobernador de Córdoba, que sabe que tiene una provincia que huele a macrismo fuerte, y que eso lo condiciona mucho. No creo que esté haciendo lo que quiere exactamente, sino lo que puede. Y creo que quiere volver a ser gobernador. Después hay intereses divergentes en esa mesa de cuatro que ya se ha partido, me parece. Pichetto se pone de punta con la ex presidenta y Massa no se sabe para dónde va. Yo desde marzo vengo discutiendo con Massa que hay que hacer la unidad en el peronismo, y él se resiste. Ahora parecería que a lo mejor sí. En realidad, desde marzo yo casi que no estoy en el massismo aunque pude concretar la separación recién hace tres semanas.
¿Massa no sabe para dónde ir ahora o nunca supo? Porque vos en el libro hacés un retrato y da la impresión de que incluso en su mejor momento no tenía claro hacia dónde ir.
En el 2013 sí sabía lo que quería. Y lo logró. Se nota en la capacidad de engañar a la Presidenta haciéndole creer que no iba a ser candidato. Consiguió que la SIDE le dijera a la presidenta "no va a ser candidato", y a último momento se presentó. Fue capaz de manejar una estrategia muy difícil durante muchos meses. Sabía lo que quería. Después no. Es muy difícil saber lo que uno quiere cuando le va mal.
Esta anécdota de Massa engañando a Cristina a través de Francisco Larcher fue quizás uno de los detonantes que llevaron a un intento, a mi criterio tardío, de purificar ese ámbito tan oscuro. Narrás la presencia de los Servicios de Inteligencia en el menemismo, en el duhaldismo, y en el kirchnerismo también. ¿Son actores decisivos en la política, los servicios de inteligencia? ¿Tienen influencia? ¿Condicionan la política?
¿Te puedo contestar corto? Los servicios de inteligencia durante el kirchnerismo, y también en esta etapa de Macri, influyen nada menos y nada más que sobre el poder judicial. Y muchísimo. Ahí está su poder.
¿Por qué creés que se mantienen vigentes Cristina y el kirchnerismo? ¿Y por qué fracasa el peronismo post-kirchnerista?
Hay dos razones, la primera gran razón se llama Mauricio Macri. Si vos tenés un gobierno tan desastroso, que de cuatro años tres son para atrás, y vas a entregar el gobierno con 6 puntos menos del PBI por habitante (en el mejor de los casos, yo creo que va a ser peor), encima después de prometer el oro y el moro, con mucha más pobreza y mucho más endeudado... La segunda razón es que hay una generación de gente que, frente a lo peor que es Macri, recuerda lo mejor de los gobiernos anteriores y olvida lo malo. Olvidar lo malo también es tener memoria, dijo el gran sabio Martín Fierro.
¿Vos por qué te alejaste del kirchnerismo entonces?
Por el dogmatismo, por la radicalización en un país que no admite radicalización. La Argentina no admite tener un gobierno que se va a un extremo. El kirchnerismo venía más o menos bien y se radicaliza de golpe, con un pico de indignación por la 125, que fue un grave error como propuesta política, y en lugar de bajar diez puntos para ir de 51% de retenciones si la soja llegaba a 600 a 41%, acusa a todos de oligarcas, une a todo el sector agropecuario en su contra, a los más pobres chacareros con los más ricos dueños de los pooles, comete toda clase de errores políticos basado exclusivamente en una postura ideológica. No se puede gobernar desde la ideología.
Vos decís "no hay lugar para un gobierno radicalizado" pero estamos gobernados por la grieta. ¿Cómo se explica eso?
La grieta, más que radicalización, trabaja el odio. La radicalización es una actitud política, el odio es un sentimiento terrible, viene de las entrañas. Yo creo que empezó a crearse odio durante el cristinismo y se consolidó muchísimo con Macri, que se propone pobreza cero y destruye a los pobres, que se propone unir a los argentinos y opera permanentemente con Durán Barba para ensanchar la grieta.
Hoy estás de vuelta en diálogo con el kirchnerismo, pero en los últimos diez años buscaste un espacio en la política que parece no existir.
Busqué un espacio peronista de moderación que en realidad no existió tan fuerte. Y al mismo tiempo con Macri redescubrí que no hay salida, tengo que ser peronista.
¿Vas a ir a una PASO? Si te dijeran, “Felipe armá vos el diseño para ir a una unidad”.
No, si armo yo lo que quiero es que sea todo a dedo y que me elijan a mí. Que no haya paso, que es más barato, y voy derecho a octubre y le gano a Macri. [risas]

la felicidad según ohlalá

Imaginate a vos misma en un bote en un río, con árboles que no son mandarinos londinenses sino plátanos porteños. Alguien te llama y vos respondés despacio. Es una promotora con unos Ray-Ban redondos como caleidoscopios. Pregunta si tenés el código QR de tu entrada en el celular mientras en la orilla, sobre las cabezas que están a lo lejos, se amontonan flores de celofán amarillo y verde con el logo de Arredo. Buscás a la promotora con el sol en los ojos, pero ya se fue. En cambio hay un vigilador privado y una valla enorme de metal. El vigilador es amable pero estricto: para ingresar al Mundo según las Marcas hay que hacer unos sesenta minutos de fila bajo el sol. Del otro lado de las vallas las representantes de Dermaglós van a contarte los efectos de la exposición a los rayos UV, e incluso van a invitarte a que mires tu piel a través de una cámara que solo registra las horribles manchas provocadas por el sol. Hasta entonces, resta atravesar una larga fila de expectativas. Son las vicisitudes de cualquier aduana pero en el Mundo según las Marcas, al parecer, todas las demoras valen la pena.
las marcas de la felicidad
Nadie está obligado a esperar y nadie está obligado a entrar. Ni siquiera hay que pagar para “abrirse a la aventura”, como promete el lema de bienvenida. Y la convocatoria es un éxito absoluto. No un éxito relativo, no un éxito ambiguo: un éxito absoluto. Hace unas semanas, más de 10.000 mujeres lo demostraron cuando hicieron la fila al borde del Hipódromo Argentino de Palermo para entrar al OhLaLá! Fest,“el evento femenino más importante del país”, según sus organizadores. Del otro lado de las vallas había foodtrucks, un samba, una soga tirolesa, juegos tan elementales como una carrera de obstáculos y una “wrecking ball” desde la cual derrumbar ladrillos de goma, shows de stand-up con Malena Guinzburg, clases abiertas de aerobics, selfies-stations y muchos, muchos stands de marcas. Resumido en una panorámica: un mall miniatura y a cielo abierto tematizado como un jardín de infantes, cuya red de sentido giraba sobre rubros tan distintos como los de Reebok, Galeno, El Solar, Arredo, Skip, Vitene Cellulite, Megacistin Antiage, Nutrionline, Las Vegas, Óptima Water, Marló, Facebook, Gancia y Dermaglós.
Trazado con calles imaginarias como “Poder” y “La gran brújula”, a este Mundo según las Marcas terminaba de darle forma un sobrio laberinto montado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Como una marca más entre las otras, desde ahí el PRO porteño también auguraba en clave feminista “valores” como “libertad”, “transformación”, “poder” o “comunidad”, y lo hacía a pesar de que la única vereda de la Avenida Libertador que rodea al Hipódromo —y por la que deambulan los ludópatas fascinados por los cientos de tragamonedas del Casino HAPSA Club que hay debajo— parece bajo el ataque constante de un B-52 Stratofortress. Si crear una voz marketinera que sea imposible de ubicar en la realidad es la experiencia más cercana que podemos tener de lo sublime, el equipo de comunicación de Horacio Rodríguez Larreta demostró que está, otra vez, a la vanguardia del desafío,aunque la ciudad tenga ahora 59.000 indigentes más que hace un año. Pero eso no explica el éxito absoluto del evento, ni revela qué más hubo entre esos stands, capaces de convocar a tantas mujeres (y a algunos hombres).
el drama de la experiencia
Basta apoyar un oído en su corazón para que el Mundo según las Marcas nos recuerde que los ánimos con los que la política le cedió a las empresas privadas la capacidad de transformar la realidad están más internalizados de lo que estamos dispuestos a aceptar. En todo caso, si el partido político que gerencia a la ciudad de Buenos Aires piensa, habla y actúa como una empresa, no es improbable que los ciudadanos que lo votaron piensen, hablen y actúen como clientes. ¿Los políticos que devienen gerentes no serían inviables sin ciudadanos que devienen consumidores? Este fenómeno urbano es planetario —el ex alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani o el ex alcalde de Londres Boris Johnson han dejado huellas profundas— y, a lo sumo, entre los porteños, el modo cínico de referirse a esta insularidad acelerada de los deberes y los derechos es catalogar a los sujetos postdemocráticos como vecinos. De cualquier manera, el Mundo según las Marcas no empieza con este problema. Más bien, ahí es donde el Mundo según las Marcas termina. Lo que se desata antes es el drama de la experiencia. Y las marcas tienen algo importante que decirnos acerca de ese drama.
Lo más urgente es que si allá afuera la política parece haber agotado hasta nuevo aviso su oferta de experiencias transformadoras, las marcas están más que listas e interesadas en cubrir el déficit. Pero lo van a hacer con una salvedad. A diferencia del mundo real, donde la mayor parte de la “experiencia” consiste en asegurarnos un modo material de subsistencia colectiva en un contexto de ajuste fiscalizado por “los mercados”, en el Mundo según las Marcas todas las experiencias son únicamente simbólicas e individuales, es decir, incapaces de alterar nada que sea real o vaya más allá de nuestra propia buena conciencia. De eso hablaba Arredo en el chart que decoraba su espacio, dedicado al deseo de que Argentina, alguna vez, deje de tener “la licencia por paternidad más corta de América latina por normativa”. Como suelen hacer las bombas santurronas de los Departamentos de Marketing —en este caso junto a la ONG de macrismo “apartidario” CIPPEC—, luego de comunicarles a los paseantes que Arredo “cree que es tiempo de que todas las mujeres puedan pensarse libres”, se les acercaba la “necesidad de debatir” cómo incluir “a todas las familias más allá de su categoría laboral” en el cuidado de los bebés, de manera que la responsabilidad no caiga “exclusivamente sobre las mujeres”. El modelo de esta idea era Suecia, aunque eso no implicaba que “la Embajada Sueca adhiera a ningún reclamo sobre la reforma al sistema de licencias en nuestro país”. En conclusión, un mensaje nulo acerca de un tema irrelevante, con soluciones inviables y ejemplos improcedentes alrededor de un problema con el cual, por supuesto, todos estaríamos de acuerdo… si Argentina fuera Suecia. El ejemplo arquetípico de lo que, en el Mundo según las Marcas, se considera deber social empresario. Pero esto, desde ya, no explica el éxito rotundo de la convocatoria.
libertad, aburrimiento e hipernormalización
Constatar que quienes se organizan entre amigas para subirse a una soga tirolesa no tienen por objetivo cambiar un país con 11 millones de pobres y la tasa de desocupación más alta desde 2006 (y que afecta, además, al 10,8% de las mujeres y al 8,7% de los hombres) no es ninguna proeza. Pero también sería ingenuo creer que lo hacen como un ejercicio emancipatorio para “despegar fuerte y sentir la velocidad de tu vuelo”, como decía el Mundo según las Marcas. ¿Acaso se le podría escapar a alguien la ironía de que la prepaga Galeno, con aumentos acumulados del 27% solo en lo que va de este año, llame a “derrumbar lo que no te deja avanzar” mediante una carrera de obstáculos llamada “Sensatlón”? ¿Alguien cree realmente en los “workshops para emprendedoras” auspiciados por Facebook? Las marcas quieren decirnos cómo debemos ser lo que ellas quieren que seamos y cómo debemos desear lo que ellas quieren que deseemos, e incluso están dispuestas a absorber el feminismo que las rodea para procesarlo bajo esa lógica. Pero eso no significa que ni las mujeres ni los hombres les estén llevando el apunte de verdad. La libertad, en el Mundo según las Marcas, es un asunto más complicado.
A partir de la experiencia en la URSS, el documentalista Adam Curtis llama a este doble proceso de engaño hipernormalización. Hay un poder (el mercado) que simula fabricar una realidad y una población de individuos (los consumidores) que simula creer esa fabricación. El inconveniente es que, en algún punto, ni unos ni otros pueden siquiera mantener el mutuo simulacro, por lo que ya nadie puede creer en nada y lo que se “normaliza” es el escepticismo. En La felicidad según Coca-Cola, Diego Vecino lo explica de manera feroz: “El capitalismo no genera deseos, más bien produce en su avance insurrecto las nuevas condiciones de incorporación al consumo de sus fronteras, en general estigmatizadas bajo el signo de identidades subalternas, y ofrece narraciones poderosas para traficar ese movimiento bajo la forma de discursos de liberación”. Si hubiera un acta fundacional secreta del Mundo según las Marcas, esta idea probablemente la describiría por completo. Pero entonces, ¿por qué el éxito de la convocatoria? La explicación más sensata es la que está a la vista. La propuesta del Mundo según las Marcas, al fin y al cabo, era gratuita, razonablemente entretenida y en un entorno seguro. Ideal para liquidar el aburrimiento de un sábado soleado en la ciudad. Pero eso no es todo. En alemán hay una palabra, Weltsystem, que significa “sistema de mundo” o “modo de organizar el mundo”, y se usa para entender las relaciones sociales, económicas y políticas a lo largo de la historia del planeta Tierra. Sin duda, el OhLaLá! Fest es recomendable porque también abarca, hasta donde le es posible, la experiencia última del Weltsystem occidental.

Valentina Siniego Benenati
la acción poética en el norte de américa

Conocí a Ezequiel Zaidenwerg en un encuentro de escritores llamado “Third Voices for the New Century” que el virtuoso escritor boliviano Edmundo Paz Soldán organizó para el departamento de lenguas romances de la Universidad de Cornell. Una mañana, mientras hablábamos sobre las maneras de manejar la ansiedad y la incertidumbre fuera de Argentina, me contó que su rutina era traducir un poema al levantarse para estar conectado con lo que ama. Esa frase quedó como una chispa en mi memoria, que se atizaba en forma intermitente a medida que leía 50 estados. 13 poetas contemporáneos de Estados Unidos,su libro de reciente publicación. Desde 2005 Zaidenwerg es el demiurgo de su página web, donde realiza un trabajo incansable de difusión y traducción de poetas. En Facebook tiene también una especie de editorial fantasma que publica en Google Docs otras traducciones de libros de poesía muchas veces completos. Y 50 estados representa un poco la objetivación de esa pasión vital con el trabajo cotidiano entre lenguas.
¿Pero es el libro una antología? Poco a poco fui comprendiendo que no lo era. O sí, pero una antología ficcional. Se trata de una colección de heterónimos del propio Zaidenwerg, un artefacto además bilingüe, traducido verso a verso, en espejo. Los poemas son muy diferentes entre sí, tienen posiciones estéticas en muchos casos contrapuestas, desde el verso libre hasta la intervención en el soneto, desde el apropiacionismo hasta el diálogo con el hip hop. De a momentos la sustancia del texto parece estar en sus entrevistas, entrevistas a los supuestos poetas que escribieron los poemas.
Escribiste una novela que se hace pasar por una antología de poesía y que incluye entrevistas apócrifas a poetas reales. ¿Podrías contar un poco cómo fue el proceso creativo que, en el prólogo al libro, contás que llevó diez años? ¿En qué autores te inspiraste?
Qué bueno que te refieras al libro de manera inequívoca como una novela. Mi plan era que se publicara dentro de la colección de poesía, con lo cual aunque el texto era exactamente el mismo, el aparato ficcional que se teje en las entrevistas quedaba en segundo plano. Valentina Rebasa y Miguel Balaguer, mis editores –por esos días se sumó Daniel Lipara a la editorial, pero él no estuvo presente ese día–, me convencieron de que, por una serie de motivos, el libro tenía que aparecer como ficción. Recuerdo vívidamente esa reunión, que fue en un cuartito muy chiquito que Valentina y Miguel usan como estudio. Digamos que me sentí en clara inferioridad numérica y bastante acorralado, en el mejor de los sentidos posibles, porque el libro a fin de cuentas busca poner en entredicho la idea de autoría, no impugnándola sino refractándola, multiplicándola, colectivizándola. En relación con eso, me gusta pensarlo como un pequeño comentario a una frase de Rimbaud sobre la cual la poesía moderna ha edificado un credo: “Yo es otro”. En efecto, puede que “Yo” sea “otro”, pero tal vez también –y sobre todo– sea “nosotros”. Por lo demás, a quienes estamos acostumbrados a mirar la escritura desde la sala de máquinas –en mi caso, desde el rol de traductor–, no nos sorprende pensar la autoría, ni tampoco la subjetividad, como una construcción colectiva. En cualquier caso, me parece importantísimo darles el crédito que se merecen a Valentina y Miguel, porque decididamente el libro habría perdido buena parte de su interés si no me hubieran sometido a un cariñoso bullying. De hecho, tan convincentes fueron que a los cinco minutos me parecía impensable que el libro no fuera una novela.
Imagino que el libro empezó como una colección de poemas tuyos. ¿En qué momento hiciste el clic?
En 2008, mientras trabajaba en otro libro de poemas que en ese momento me parecía demasiado programático, empezaron a aparecer en mi escritura unas voces cuya entonación se me antojaba característicamente estadounidense, al menos según la idea, que luego descubrí lejana y ficcional, pero que entonces tenía de la poesía que se estaba escribiendo en Estados Unidos. Esas voces eran más inmediatas y concretas que la que hasta el momento yo veía como “mía”, y en ese momento funcionaban como un descanso de ese otro libro programático en el que estaba trabajando. A aquellas primeras voces, que fueron apareciendo en grupos de tres o cuatro poemas, con características que me parecía que permitían diferenciarlas, fui poniéndoles nombres, que algunas veces eran guiños privados, y subiéndolas al blog, con reacciones positivas. Era una época de migración de los comentarios –anónimos o no– de Blogger hacia Facebook, que empezaba a hacerse masivo en la Argentina, y que sirvió como una especie de antena repetidora, por lo que algunos de esos poemas, atribuidos a las autoras y autores ficticios, empezaron a circular por ahí en posteos y hasta citados en perfiles de contactos, sin necesariamente atribuirme la traducción. Te cuento una anécdota que a mí me resulta ilustrativa: un día me escribió una tal Jillian Kwon –que es el nombre de una de las poetas del libro–, preguntándome por qué mis contactos la estaban agregando. Para no aburrirla con los detalles del proyecto, le dije que había traducido a una homónima suya y que de ahí tal vez la confusión. Luego conversamos un rato y, entre otras cosas, me preguntó a qué me dedicaba. Le dije que trabajaba como traductor, que había estudiado letras clásicas y no recuerdo qué más. La charla se disipó rápidamente. Pero días después volvió a escribirme y me pidió mi dirección; a las dos semanas tenía en mi casa unos libros de Virgilio en latín y de Homero en griego que (la verdadera) Jillian había comprado en una especie de venta de garage en Los Ángeles. Te cuento esta anécdota no para celebrar el “engaño” o la “verosimilitud” de la operación, sino más bien por lo contrario: para explicar cómo la ficción fue extendiéndose más allá de mí y se volvió colectiva. Y hasta material: esos libros todavía están ahí, en la biblioteca que dejé en casa de mi madre cuando emigré.
¿Y cuando aparece la cuestión de las entrevistas? Porque yo tengo la idea de que la novela surge justamente de la distancia entre el encantamiento de los versos y cierta tensión que a veces se convierte en brutalidad en las respuestas a la entrevista.
La idea de las entrevistas surgió más adelante, ya en Estados Unidos, mientras cursaba la maestría de escritura creativa en español de NYU. Ya que me preguntás por influencias, más allá de los poetas que se inventaron heterónimos, tal vez el referente fundamental haya sido Pale Fire, de Nabokov, que fue el primer libro que Mirta Rosenberg –amiga, maestra, mentora– me regaló fotocopiado a los 20 años cuando me conoció, pensando que tenía que ver con mi sensibilidad. Pale Fire es un largo poema de un autor estadounidense ficticio, John Shade, y luego una novela que se teje en las notas al pie de un académico delirante. Inicialmente, intenté hacer algo en la misma línea –aunque no tengo la millonésima parte del talento de Nabokov–, escribiendo yo las entrevistas. Pero uno de los profesores de la maestría, Sergio Chejfec, a quien admiro muchísimo, no sólo como escritor sino también por su manera de pensar la literatura, me dijo con franqueza que esas entrevistas no funcionaban porque las voces y las ideas que yo les atribuía a esos poetas se parecían demasiado. Tenía, entonces, dos alternativas: convertirme de repente en un novelista de verdad –algo que por supuesto no sucedió ni sucederá nunca–, o aceptar que las historias de esos personajes las tenían que contar, versionar, e incluso inventar, otras personas. Elegí la segunda alternativa, y se me ocurrió que sería mucho más interesante pedirles a poetas estadounidenses reales que jugaran a ser estos poetas ficticios, a partir de un escueto guión que le di a cada uno con lo que yo me imaginaba del personaje asignado, pero advirtiéndoles que podían apartarse todo lo que quisieran de esas indicaciones, lo cual por fortuna sucedió en la mayoría de los casos, agregándole más capas de ficción a la “novela tenue” que intenta armar el libro. Fue un poco como dirigir una película con actrices y actores amateurs; no porque todos estos poetas lo fueran en tanto tales –sólo hay uno que dejó la poesía y ahora es psicólogo, y otra, una pianista que nunca escribió un poema en su vida pero que es una fantástica escritora de correos electrónicos–, sino más bien por un prejuicio al que me interesaba oponerme, que supone que un poeta lo es en función de que tiene una voz y una respiración propias, únicas e inalienables, que serían una especie de huella digital de su propia identidad y subjetividad. Es decir: que la legitimidad de un poeta se cifra en la autenticidad con la que hace una performance de sí mismo. Mientras hacía las entrevistas, me imaginaba mucho a Leonardo Favio dirigiendo a Monzón, salvo que en este caso los poetas verdaderos eran Favio y yo Monzón, aunque ojalá no el de los últimos años. Toda esta impronta cinematográfica está traducida en la tapa que diseñó Valentina –una artista brillante con la que me encanta trabajar–, que es como un póster de cine en el anverso y un libro tradicional en el reverso. También me propuse cambiar el género de la mayoría de los poetas: en el libro hay ocho personajes varones y cinco mujeres, pero contestaron las entrevistas tres varones y diez mujeres, una de las cuales luego hizo la transición de mujer a hombre.
Muchas veces se entiende al riesgo literario como una peripecia que se construye en el texto y dentro del texto. Sin embargo, en tu caso consistió en hablar con otros, invitándolos a participar en tu dispositivo de una forma honesta. ¿Cómo fue el ida y vuelta con los poetas que respondieron las entrevistas como si hubieran escrito esos poemas?
Fue bastante extraño pero muy estimulante como experimento: los que nos dedicamos a escribir no estamos acostumbrados a trabajar con otras personas, y menos aún desde un rol que tiene que ver más con la producción cinematográfica que con la creación literaria, aunque la pobreza de la poesía en relación con los géneros audiovisuales la explica muy bien Nick Rattner, que interpreta a Chris Talbott en la entrevista. En el proceso hubo un poco de todo: gente a la que hubo que convencer muy laboriosamente por distintos motivos, otra que aceptó con entusiasmo pero a la hora de empezar me dio largas, otra a la que tuve que perseguir para que terminara, una que dejó la última pregunta sin responder y que tuve que terminar escueta y abruptamente yo, lo cual le dio cierto encanto, al menos a mi entender… Salvo en un par de casos, además, procuré que la poética de los personajes fuera lo más opuesta posible a la de los poetas reales, para evitar que terminaran volviéndose máscaras de sí mismos. Como te conté, a cada poeta le entregué un guión mínimo con los lineamientos que me había imaginado para su personaje, pero explicándole que sólo debía servirle de orientación, y que era libre de desoír por completo mis indicaciones e ir en una dirección totalmente distinta… La única regla inquebrantable era que tenían que tomarse en serio la poética asignada, aunque su forma de tomársela en serio fuera burlarse de sí mismos. Lo que quería evitar a toda costa era que el libro cayera en la parodia o en el chiste. En todo caso, quería que mi propio personaje como entrevistador absorbiera esos momentos un poco ridículos: me corren por izquierda, por derecha, me hacen bullying, quedo bastantes veces como un tonto...
¿Todos eran poetas?
No, y de hecho el caso más interesante para mí fue el de Yuko Suzuki, que en el libro interpreta a Jillian Kwon, y que no es poeta ni lectora de poesía sino pianista clásica y maestra de piano. Conozco a Yuko desde hace años, porque es la mejor amiga de mi prima hermana, que vive hace dos décadas en Nueva York, pero no supe de sus talentos literarios hasta que una vez me incluyó en una cadena de mails que invitaban a un cumpleaños suyo que me pareció exquisitamente escrito… Siempre me fascinaron los que llamo los ignotos de internet, gente talentosísima que hace covers o canta sus canciones en YouTube sin ningún tipo de producción ni decorados –de hecho a veces los fondos son decididamente lastimosos–, y que si bien nunca se va a convertir en un producto monetizable de la industria discográfica, la diferencia no es de “calidad” ni de “talento”, sino más bien de márketing y distribución. Volviendo a Yuko: aunque el personaje guarda alguna relación con ella –ambas vienen de la música, ambas son asiáticoamericanas–, en todo lo demás no tienen nada que ver, y me consta que Yuko hizo un trabajo de investigación y lectura de poesía en preparación para la entrevista, que no sólo está a la altura de las que hicieron poetas más “profesionales”, sino que además me parece una de las más logradas en términos de construcción de personaje.
Una de las preguntas que se repite es si el encuentro con la poesía fue un acontecimiento o un adoctrinamiento. Es llamativo que las respuestas siempre tengan algo de las dos cosas. ¿Cómo fue en tu caso? Contás algo de eso en el prólogo al libro, pero creo que hay algo más.
Me gusta tu manera de formular la pregunta, que pasa de lo filosófico a lo militar sin escalas. La mía era más tímida: ¿descubrimiento o gusto adquirido? En fin, supongo que alguna vez me iba a tocar responder a mí. Lo que cuento en el libro es mi historia de descubrimiento de lo literario, que asocio, por un lado, a la revelación del valor del dinero, y por el otro a la traducción. Mi encuentro con la poesía no fue doctrinal, aunque ocurrió en una clase de tercer año de la secundaria, y decididamente lo describiría como un acontecimiento: Raúl Illescas, un profesor muy cool al que todos admirábamos –por lo que sé, hasta hace unos años enseñaba en Puan, en Española III–, un día trajo a clase “Oficina y denuncia”, un poema de Poeta en Nueva York, de Lorca. Encontré en la fuerza de ese lenguaje encarnado algo que, si bien era un lector bastante voraz de narrativa, no había encontrado hasta el momento en ninguna otra parte. Después, por supuesto, vino el momento de la adquisición, con su inevitable adoctrinamiento: empezar a buscar libros (en mi caso, Trilce de Vallejo y En la masmédula de Girondo) que prolongaran ese high, que se vuelve adictivo muy rápidamente, y que con la misma celeridad se convierte en la empresa de una vida. Por suerte luego aparecen otras personas con quienes compartir jeringa y hacer comunidad.
la poesía en épocas trumpistas
La sensación después de las elecciones de medio término en los Estados Unidos es ambigua. Los republicanos celebran un triunfo, y los demócratas leen la inversión en la relación de fuerzas en la cámara de los comunes como el principio del fin de la hegemonía trumpista. Sin embargo, por debajo de esto, el relativo éxito económico interno del plan económico de Trump tiene el efecto paradójico el hacer más estridentes las denuncias a sus atrocidades civiles y más silencioso el apoyo del país profundo a sus políticas.
En medio de esta grieta entre universitarios urbanos progresistas y trabajadores industriales o rurales conservadores, el lenguaje y la cultura no son escenarios menores. Y la extranjería, amenazada por las políticas migratorias restrictivas de la administración Trump -mucho más duras que las del militarmente mucho más activo Barack Obama- oscurece muchísimas de las percepciones de los migrantes, pero al mismo tiempo permite una cierta mirada estrábica que habilita otro tipo de lecturas.
Me pareció muy significativo que 50 estados termine con el poema donde tu heterónimo Taylor Moore hace una relectura de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. En esa relectura –y tuve la suerte de verte convirtiéndola en performance– la sensación que uno tiene es la de encontrarse con algo así como la esencia de las fuerzas que le dieron el triunfo a Trump. Por un lado, el miedo. Por otro, el despecho ante la existencia del Otro. Pero también una fe fundacional en un deseo de unión, una unión de los desclasados, en el sentido del proyecto utópico de un país donde sólo debería haber clase media. ¿Cómo se vincula esto con tu experiencia en tanto inmigrante en los Estados Unidos?
Sí, tal cual. Hacía tiempo que venía buscando sin éxito un cierre poderoso para el libro, que al final se me terminó imponiendo. Ya había intentado componer unos haikus usando el repertorio léxico de las enmiendas de la Constitución, pero no había logrado nada que valiera la pena: son documentos áridos, formulaicos, con pocos sustantivos concretos. En cambio, la Declaración de Independencia, sobre todo pasando el preámbulo, más conocido, donde se expresa de manera pomposa aunque bastante clásica el credo liberal, es un texto que hoy podría considerarse queer. La parte más larga está estructurada con repeticiones anafóricas –diría incluso que está al borde del versículo–, con oraciones encabezadas por un “He…”, cuyo referente es el rey de Inglaterra, a quien se le hacen recriminaciones desde un lugar muy ambiguo, que por momentos parece el de un hijo abandonado y por otros el de un amante despechado… Supongo que ahí está el despecho del que hablabas vos. Además, hay una llamativa insistencia en torno a la masculinidad y la firmeza, además de cierta fijación con las manos, algo que apareció durante la campaña de Trump. De ahí que en la ficción del libro, Taylor Moore declare haber escrito el poema luego de terminar una relación con un hombre bastante mayor que él, un poco padre y un poco amante. Escribí ese poema durante los meses que siguieron a la elección de Trump, muchas veces releyendo y corrigiendo mientras corría sobre la cinta en un gimnasio de una cadena infame que se llama Planet Fitness, que tiene las paredes llenas de esas consignas de autoayuda que en realidad esconden con torpeza o contumacia el mandato de competitividad sociodarwinista neoliberal. En cuanto a los afectos que convoca el poema, es probable que mi propio y muy palpable miedo haya pasado sin mayores mediaciones. Imaginate que yo al llegar al país había dejado los deportes de impacto y me había pasado al yoga, y con la elección de Trump el cuerpo directamente me pidió volver al gimnasio, a una rutina también ansiolítica pero por una vía más ardua.
En un sentido que tal vez sea mucho menos interesante, también hay una declaración metapoética ahí: sin dudas con razón, siento que soy considerado más un traductor que un poeta, y con este poema –que yo escribí en inglés pero cuya traducción no es mía, sino del poeta mexicano Hernán Bravo Varela– quería patear remilgada y simbólicamente un tablero de juguete antes de llamarme al orden y volver a mi cueva a seguir traduciendo.
Leídas en conjunto, las entrevistas del libro podrían funcionar también como una suerte de ensayo sobre las condiciones de producción de la poesía actual en los Estados Unidos. De hecho, una de las preguntas que se repite es sobre las relaciones entre el poeta y el circuito institucional de la poesía en los Estados Unidos. ¿Existe algo así en Argentina? ¿Cuáles son las diferencias y las similitudes que encontrás entre los dos modos de producción, y principalmente de circulación de la poesía?
Creo que ahora empieza a existir algo similar en la Argentina, aunque no sé hasta qué punto sea análogo, ¿no? A ver, supongo que te referís a las maestrías en escritura creativa, que en las entrevistas de 50 estados aparecen una y otra vez, en general mencionadas con cierta amargura y en alguna ocasión hasta con un rechazo violento, lo cual te confieso que me parece comprensible y justificado por lo que se pone en juego a nivel material. Ocurre que, como sabrás –aunque a una escala mucho mayor que en la Argentina, donde la privatización afectó menos a las carreras humanísticas–, acá la educación superior es una industria multimillonaria. También, por el músculo económico que tienen, las universidades siguen siendo un refugio para los poetas, que encuentran en ese sistema oportunidades laborales bien remuneradas que no existen en otra parte. Además de ofrecer esa quimera que es enseñar a escribir, las maestrías de escritura creativa venden la oportunidad única de hacer networking in situ, con el disfraz siempre atractivo –aunque indefectiblemente engañoso– de la meritocracia: “felicidades, te elegimos entre x cantidad de excelentes candidatos, te va a costar xx.xxxx dólares”. Cuando yo me fui, no recuerdo si ya existía o estaba por empezar la maestría de la UNTREF, que si bien es paga maneja otras cifras, muchísimo más accesibles… digo, pensá que acá la gente se endeuda hasta el cuello para pagarse estas maestrías. Y ahora también existe la carrera de Artes de la Escritura de la UNA, que es gratuita, y de la que tengo las mejores referencias. Tal vez sea un ingenuo o un romántico –o peor, un nostálgico–, pero me parece que las condiciones de producción y circulación de poesía en la Argentina, a pesar de la horripilante precariedad de todo, son mejores, más accesibles y horizontales, que en Estados Unidos, donde la ecuación elitismo más un poco de dinero vuelve a menudo el clima bastante irrespirable. Te pongo otro ejemplo: Robin Myers, una poeta estadounidense extraordinaria, que va por el segundo libro publicado en edición bilingüe en Argentina, México y España, sigue siendo inédita en Estados Unidos, salvo por algunos poemas en revistas, y recibe las cartas de rechazo más absurdas, seguramente porque vive en México hace años y no juega el juego del networking.
¿Qué le dirías al joven poeta argentino que empobrecido/horrorizado/desencantado por el macrismo considera la posibilidad de insertarse en el sistema académico norteamericano?
Que me escriba un correo electrónico, que con gusto le doy una mano: zaidenwerg@gmail.com.
Entre tus heterónimos hay hijos de inmigrantes, diversidad de identidades sexuales y de origen de clase. Sin embargo, no hay poesía activista o poesía militante. ¿A qué se debe?
Hmm, hubiera querido creer que Taylor Moore, el de la Declaración de Independencia, era un poeta a todas luces político. Pero tenés razón: la poesía por así decirlo “política” que a mí más me interesa no es la abiertamente militante ni activista, que a mi entender fija, cierra, adoctrina… O mucho peor: se esfuerza en convencer a su público de algo de lo que ya estaba convencido.
Vivís hace un tiempo en Nueva York. ¿Qué cosas te llamaron más la atención en el plano de la vida cotidiana desde que ganó Trump?
A nivel local, creo que hubo cierta movilización que en los círculos en que me muevo no se había visto en la época de Obama. De todos modos, Nueva York es un reducto tradicionalmente demócrata y progre, así que supongo que no es el mejor termómetro de la vida cotidiana de la era Trump. En cualquier caso, a mí me interesa pensar no sólo qué cambió con Trump sino qué fue lo que se mantuvo. Y no hay que olvidar que Trump es una imagen emblemática, aunque caricaturesca, del newyorker. Es verdad que su agenda en cuestiones de inmigración y género está en los antípodas del credo progresista de la ciudad, pero más allá de lo que digan sus detractores –entre los que me cuento, por supuesto–, ese emprendedurismo sociodarwinista está muy arraigado en la identidad neoyorquina: el otro es un rival con el que uno compite por oportunidades cada vez más escasas, sea un trabajo, un departamento más lindo con un alquiler accesible, la posibilidad de hacer networking, etc. No quiero ponerme demasiado teórico pero en Nueva York se comprueban de manera muy práctica y palpable las tesis de Foucault y sus continuadores sobre el neoliberalismo, que lo ven no sólo como una ideología económica sino principalmente como un dispositivo que produce subjetividades. La sociedad, en esos términos, es un conglomerado de empresarios de sí mismos en relación de competencia los unos con los otros, y que hacen inversiones de naturaleza privada en salud y educación para incrementar su capital subjetivo y así maximizar sus posibilidades de competir con éxito. En este sentido, por ejemplo, entre otros factores con la creciente gentrificación de la ciudad y el alza de los alquileres, que se llevan una porción enorme de los ingresos de una persona de clase media, esa pulsión de competencia de hecho se ha vuelto aún más urgente. Es algo que se percibe en todas partes, sobre todo en el subte y otros espacios públicos: una tensión de superficie muy delicada, que en cualquier momento puede explotar y darle paso a una efusión de violencia, verbal o física. A mí de hecho me pegaron dos veces sin ninguna razón, una en un deli y otra caminando por la calle, en un caso porque supuestamente había tocado las pertenencias de alguien (parece que lo rocé con la mochila) y en el otro porque estábamos caminando con un amigo uno al lado del otro y la persona que venía en dirección contraria a paso vivo no vio oportuno alterar el curso y me embistió con saña por estorbarlo.
¿Cómo fue la recepción de tu libro en Argentina, si bien salió hace muy poco? ¿Cómo considerás que te juega el hecho de escribir desde Nueva York?
Al parecer al libro le está yendo bien: acaba de salir de imprenta la segunda edición. Habida cuenta del dramático contexto local, siento una gratitud enorme hacia Valentina, Miguel y Daniel por haber apostado por un libro tan voluminoso y, por ende, con un costo tan alto de producción en un momento tan difícil; y siento la misma gratitud hacia las personas que lo compraron, lo recomendaron, y subieron fotos del libro a las redes sociales. Vos viste cómo es, en general te llegan sólo los comentarios positivos... Bueno, en realidad sí me enteré de que un poeta cuyo trabajo respeto y admiro dijo, lapidariamente, “el libro es demasiado caro para ser de él”. Uno siempre tiene la esperanza de que haya una relación de reciprocidad con las personas que valora, pero ya no soy un poeta joven, y no me queda otra que curtirme. También supe que una persona se sintió defraudada al enterarse de que el libro era ficción y pidió que le devolvieran el dinero. Me da pena, pero me hago cargo de el libro pretende cuestionar deliberadamente la manera en que leemos poesía. Como dice Liliana García Carril en una reseña reciente: “[el libro] nos confronta con nuestros prejuicios como lectores. ¿Preferimos la calidad garantizada de los poetas canónicos? ¿Celebramos por jóvenes la poesía de jóvenes? ¿Nos abalanzamos porque son autores extranjeros? ¿Perdemos el interés porque no los son o al contrario? ¿O nos dejamos llevar por nuestra propia intuición y sencillamente leemos poemas?”. En cuanto a escribir desde Nueva York, probablemente sea ingenuo de mi parte, pero no es algo en lo que piense con frecuencia.

autobiografía y sinceridad
Vivimos una época en que la cultura pide entretenimiento, fantasía y distracción a los productos audiovisuales y sinceridad, progresismo y castración a los productos escritos. En esta división del trabajo simbólico, donde las noticias tecnológicas o científicas parecen ser el motor narrativo de la imaginación planetaria, la proliferación del diseño obligatorio de sí -sea en fotos de instagram o en relatos impresionistas sobre experiencias reales- parece encontrar su parteaguas político en la forma de representar a sus condiciones de producción, por un lado, y en la relación con el artificio propio del modernismo, por otro.
50 estados, la novela de Zaidenwerg, podría ser leída entonces en tensión con el protocolo de lectura que desde hace más de cincuenta años es característico de las artes visuales: si algo es interesante en términos sociales en primer lugar, y en segundo lugar, aunque no menor, cuál es su dimensión estética. Pero eso el libro tiene algo de género ensayístico y algo de experimento. Sin embargo, también establece un sistema de tensiones con uno de los principales commodities que hoy produce el parque humano compulsivamente obligado a expresarse: la sinceridad.
¿Cada uno de los estilos de poesía que se pueden leer remite a una época de tu vida? ¿Cómo trabajás la relación poética entre forma y situación vital?
No sé si tenga una respuesta del todo precisa a esa pregunta. Para contestar a la primera parte, sólo puedo remitirme a la metáfora del prisma con la que cierra el prólogo del libro: es una autobiografía descompuesta, refractada, ojalá refractaria; y en cierto sentido formal, aunque quisiera pensar que el libro evita trazar una correspondencia directa y necesaria entre formas poéticas y contenidos experienciales, un tema que por lo demás me apasiona; de hecho, los poemas no están ordenados en el libro tal como fueron escritos, aunque el último es efectivamente el último. En síntesis, si bien hay unos pocos poemas que trasladan “uno a uno”, en un sentido más tradicionalmente biográfico, ciertas experiencias de mi vida –el abandono de mi padre, la muerte de mi abuelo, algún enamoramiento pasajero y dos o tres separaciones–, más que traducciones procuré que fueran covers de esas experiencias.
La oralidad tiene un lugar muy importante en tus poemas. ¿Qué lugar le atribuís en tu trabajo?
Por un lado, diría que más que la oralidad en sí me obsesionan desde que empecé a dedicarme a la poesía las técnicas y los recursos rítmicos que permiten inventarse oralidades, no necesariamente imitativas de un habla determinada. En particular, siempre me interesó mucho la métrica y hace unos años que también me apasiona la rima, recursos que, en parte por motivos de peso y, en parte por arraigado prejuicio, hasta hace poco se asociaban inevitablemente a poéticas elitistas y reaccionarias; y que ahora, con el avance del hip-hop, el reggaetón y otros géneros poético-musicales que ponen en primer plano el ritmo y la rima, se están volviendo a ver como recursos válidos. En todo caso, me parece que ese debate va a terminar desplazándose a la poesía autónoma, o sea escrita, vs. otros géneros más ligados a la performance, ya sea musical o escénica en un sentido amplio. Lo cual no es ninguna novedad sino más bien un anacronismo, ¿no? Porque la lírica y el drama son –junto con la épica– géneros poéticos diríase “originarios”, con toda la desconfianza que me produce el término… Pero supongo que no era exactamente eso lo que me preguntabas. En el libro, hay ciertamente una pulsión métrica muy trabajada en casi todas las “traducciones” al español y en muchos de los “originales” en inglés. De hecho el largo poema de Taylor Moore está todo metrificado en inglés y en verso libre en castellano, algo que también fue deliberado. Específicamente, intenté que ciertas voces tuvieran una entonación oral reconocible, algunas desde el léxico y el tono y otras más desde el ritmo: Caitlin Makhlouf, por ejemplo, es una poeta directamente spoken word, aunque yo quise complicar un poco el personaje haciéndola religiosa, algo que la poeta que la interpreta en la entrevista, Alysia Nicole Harris, sabe ligar muy bien… Pero bueno, aunque Caitlin no está para nada inspirada en ella, justo se dio el caso de que Alysia hace -entre otras cosas- spoken word y además es una persona muy religiosa.
Aunque es cierto que en muchos casos hay una intersección muy poderosa, leo también una tensión entre aquellas voces de 50 Estados que mantienen una relación fluida con la lírica y el sistema de referencias culturales de la poesía erudita y aquellos que se declaran deudores del rap, el hip hop y la experiencia cotidiana. Si tuvieras que elegir entre ambas tendencias, ¿cerca de cuál te colocarías más cerca? Porque a pesar de que en la entrevista donde Frank Shaughnessy te corre por derecha diciendo que la poesía griega es mainstream, está claro que el ingreso a la universidad, y más que nada en una sociedad hiper mercantilizada como la norteamericana, es una variable de corte.
Buena pregunta. Sin duda vengo de una concepción más autonomista de la literatura, de manera que, digamos, hay una memoria muscular que me lleva hacia allá. Pero en mi tesis doctoral estudio precisamente la crisis de ese momento de autonomía, que en mi opinión está ligado a la gravitación cada vez más insoslayable de la música popular –y el hip hop me parece un caso paradigmático– en la experiencia de aquello que llamamos “poesía”, y en las formas en que circula. Como te decía, soy un apasionado de la rima, así que la transición de Góngora a 2Pac no me cuesta tanto. Bueno, tal vez el ejemplo sea demagógico: 2Pac no se caracteriza por ser un rimador particularmente virtuoso; más bien diría que lo suyo está en el grano de la voz, en su capacidad casi inaudita de transmitir afecto...
Hay un libro dentro del libro y que consiste en pensar en cómo elegís desplegar el arte de la traducción, las decisiones que tomás para cada poema, que no parecen dogmáticas sino que más bien parecen establecer una especie de relación personal con cada uno, que es ambivalente. La traducción es definitivamente una forma de arte, parecerías decir, y lo llevás al extremo al final del libro. ¿Las versiones originales fueron en inglés o en español? ¿Cómo trabajaste las decisiones estéticas de la traducción para cada poeta?
Bueno, decididamente pienso la traducción como una forma de arte: me avergüenza reconocerlo, pero creo en una especie de cielo platónico de la poesía, donde los poemas existen como formas ideales, independientemente de su encarnación lingüística particular. En ese sentido, la tarea del traductor de poesía sería intuir esa forma ideal que trasciende al “original”, despojarla de los elementos que la atan a sus circunstancias de producción e injertarla en la tradición poética de la lengua de destino. Por lo demás, en efecto fue una decisión deliberada incorporar algunas mistranslations, supuestos “errores” de traducción. A ese respecto, tengo otra anécdota: uno de los poemas de Chris Talbott se publicó hace bastantes años en una revista de México, que me hizo llegar un mail bastante airado de una lectora que se quejaba de que hubiera hecho una traducción tan mala –¿tan libre? no recuerdo– de un poema tan hermoso. El caso extremo de esto sería el soneto de Ariella Jenkins que tiene anagramas en vez de rimas, cuya “traducción” ignora por completo el contenido semántico del “original” pero repite el artificio: el resultado son dos poemas en dos lenguas que dicen cosas totalmente distintas pero que funcionan, por así decirlo, igual. De todas maneras, es importantísimo aclarar que, si bien yo escribí algunos de los poemas directamente en inglés y sin ayuda –el último, más largo, y los poemas rimados y medidos de Ariella Jenkins–, en la gran mayoría conté con la colaboración inestimable de Robin Myers, de quien ya te hablé, y a quien en agradecimiento le está dedicado el libro. En algunos casos, ella pulió traducciones mías previas, y en muchísimos otros directamente hizo versiones nuevas. En ese sentido, si mi rol en el libro fue la dirección de actores, se podría decir que Robin fue la directora de arte.
¿Coincidirías en la percepción de que tu libro tiene un costado colaborativo y otro pedagógico que hoy parecen ser indispensables en el arte?
Coincido plenamente con lo del costado colaborativo. Lo pedagógico no lo veo, y de hecho me propuse de manera consciente no tratar de “enseñar” nada. Pero a lo mejor tengas razón, y no me parece mal: que el libro abra un espacio de “fracaso”, por así decirlo, de “deshacerse” en la lectura, me resulta muy atractivo, y creo que tiene que ver con el espíritu general que lo anima, a pesar de que ese espíritu pueda ir en contra de sí mismo.
De a momentos, al leer las respuestas de los poetas, uno siente que su mirada sobre la cultura de las artes en general es muy amplia, muy ambiciosa, y que quizás la poesía es el género literario más sensible o sensitivo ante los cambios en las formas de narración no sólo de la identidad, sino de nuestra relación con la tecnología. Sin embargo, por otro lado, todos ellos parecen muy poco preocupados por los protocolos algorítmicos a través de los cuales la cultura circula en la actualidad, o la cultura corporativa, o el discurso de las marcas como matriz de condensación sentimental de las masas. ¿Sentís esa contradicción?
Me alegra poder deslindarme, por esta vez, de esa ambición que mencionás. Pero sí me voy a hacer cargo de lo del costado algorítmico: es verdad que en las entrevistas esa preocupación no está, lo cual sin dudas debe ser mi culpa por no haber preguntado directamente por eso. De todos modos, en cierto sentido, en mi trabajo como traductor de poesía, sobre todo desde que subo traducciones diarias a Facebook, siento que hasta cierto punto aprendí a predecir esas “reacciones” –qué poemas van a gustar, a qué gente, etc.–, lo cual se me ocurre que vendría a ser una forma analógica de esos protocolos algorítmicos.

fabián tomasi y los venenos

Es julio del 2017 y el calor abruma la ciudad entrerriana de Basavilbaso. El monocultivo cambió el clima y también el paisaje. Hay soja en los grandes campos, soja en las pequeñas parcelas y soja en las banquinas a la vera de los caminos. Hay soja en todos lados y, junto a ella, hangares para los aviones fumigadores, depósitos donde guardan los químicos y, por sobre todas las cosas (las plantas, las personas), hay químicos. La soja se ve bien verde. Los químicos son mucho más discretos.
A unas cuadras del centro de la ciudad, en el living de su casa, con dificultad Fabián Tomasi intenta sentarse. La silla está especialmente acondicionada con almohadones para alivianar el dolor que le causa la rigidez de sus músculos. Lleva puesto un buzo azul de lana, pantalones grises y unas pantuflas. La espalda curva, las manos cerradas en un puño. La delgadez extrema también parece dolerle.
De chico, quería ser piloto como sus tíos. A los 23 años comenzó a trabajar como apoyo terrestre en la empresa de fumigación aérea Molina & Cía.
12 horas por día cargando con una manguera los aviones fumigadores con glifosato, endosulfán, gramoxone, 2,4-D.
12 horas por día cargando herbicidas, fungicidas, insecticidas creados para matar a las chinches, al amaranto, a las malezas, a todo lo que no fuera soja.
12 horas que incluían ponerse entre los cultivos para ser la marca de propiedad que alertaba al avión hasta donde podía fumigar. Así, después de manipular los químicos, era rociado por ellos.
“Nos juntábamos a la mañana antes de la salida del sol con un plan de vuelos para el día. Los venenos que se iban a echar no eran siempre los mismos y entonces había que saber qué se echaba en cada campo, para cargarlos en una camioneta. En el camino, recuerdo, solíamos parar para recoger a maestras que iban a dedo a su escuela y las acercábamos. Ellas, por supuesto, tenían que viajar atrás, junto a los bidones (de veneno) hinchados por el calor. Cuando llegábamos, el avión descendía en el propio campo y nosotros cargábamos el tanque, y el avión carreteaba y salía a hacer lo suyo”, escribió en su Facebook en junio de 2016.
“Y nosotros ahí, expuestos. Si nos agarraba el mediodía, así mismo como estábamos, vestidos de verano, nos sentábamos debajo del ala del avión, y nos preparábamos sandwichs sobre los mismos bidones”.
Las semillas transgénicas propiedad de Monsanto, híbridas y estériles, estaban diseñadas para ser resistentes a las malezas y los insectos si a sus brotes se les aplicaba una serie de agroquímicos, como el glifosato, también de Monsanto. Estos productos, decía su publicidad, eran biodegradables, es decir, se eliminaban al contacto con el suelo. Pero sus propiedades milagrosas nunca existieron: el glifosato fue prohibido en 74 países y fue declarado por la Organización Mundial de la Salud como “posiblemente” cancerígeno.
silencio cómplice
El dolor empezó en 2006. A la noche le ardía la espalda. Le salieron llagas. Sin una razón aparente, le sangraban las puntas de los dedos. Bajó mucho de peso. Se cansaba con facilidad. Cuando el dolor se hizo insoportable y no pudo trabajar más, fue despedido. El médico de su ciudad, Roberto Lescano, fue el primero que advirtió que podría estar intoxicado: “Esto que tenés no lo causa una diabetes”, le dijo: “Vos te estás secando por dentro”.
Sin trabajo ni dinero decidió presentarse a la ANSES para que lo jubilaran y ahí recibió su diagnóstico definitivo: polineuropatía tóxica severa causada por su exposición a los agroquímicos. Le dieron seis meses de vida hace doce años.
Se convirtió en la primera persona a la que licenciaban por esa enfermedad.
En una vitrina del living, hay avioncitos. Pequeños, de colores, inofensivos.
Ese solía ser su pasatiempo, antes de perder la fuerza y la movilidad de las manos: armar réplicas a escala de aviones de la Segunda Guerra. Los mismos bombarderos que años después Estados Unidos utilizó en Vietnam para arrojar el agente naranja, un veneno causante de muerte y malformaciones congénitas. Esos aviones aún están en una vitrina del living de su casa.
-¡Nadia!-, grita Tomasi. La espalda se le arquea y suelta un quejido leve.
Su hija de 21 años se encarga de cuidarlo, pero estos días están distanciados. Discutieron. Ella le reprochó que su exposición pública estaba teniendo consecuencias sobre su salud. Él le dijo que eso es lo único que lo mantiene vivo. Desde entonces no se hablan.
Luego de que apareció en la muestra fotográfica “El costo humano de los agrotóxicos”, de Pablo Piovano, la exposición pública de Fabián Tomasi fue creciendo, apoyada también en su verborragia y en su humor. Sus ideas fueron ganándole terreno al testimonio de su experiencia personal y así fue como se convirtió en un referente de la lucha contra el uso de venenos para la producción de alimentos.
-Yo escribo las letras con el mouse sobre la pantalla. A veces empiezo a las dos de la tarde y termino a las 19hs. y lo publico-. Y así lo hizo todos los lunes.
Empezó a ser invitado cada vez más a participar de congresos: para hablar con los estudiantes y los médicos, los primeros alertados de la situación sanitaria que estaban atravesando los pueblos fumigados.
En el Congreso de la UNR en Rosario de 2015 dijo: “Yo creo que la medicina está callando. Sean dignos. Les estoy pidiendo ayuda, pero no por mí. Pido por toda esta gente que está atrás mío sufriendo mucho más que yo”. El país cubierto de soja verde. El país rociado con agrotóxicos.
Según la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, en las zonas agrícolas los casos de cáncer se han triplicado. Los abortos espontáneos se han triplicado. Los nacimientos con malformaciones aumentaron un 400 por ciento.
¿Por qué nadie hace nada?
En Argentina se sigue usando porque es parte del modelo de producción de soja transgénica. El país cubierto de soja verde: el 55% de las 37 millones de hectáreas sembradas. Más de 300 millones de litros de venenos al año. 300 millones de litros. 300 millones.
-Por eso digo, vos quedate quietito que el veneno te va a venir a buscar. Así actúa. El veneno anda, camina, te espera, se esconde, ataca, porque son sustancias diseñadas para eso. No hay manera de tirar tantos litros de veneno y pensar que no van a hacer nada.
Aunque esté sentado, Fabián Tomasi parece un hombre alto. Antes del veneno, debe haber sido robusto.
Un informe que el SENASA difundido ese año reconoce que el sesenta por ciento de las frutas, verduras, hortalizas, verduras, maíz, soja, girasol, trigo y arroz tienen restos de agroquímicos. Los cítricos llegan al noventa por ciento y las peras, al cien. Peras con jugo de veneno.
-Vos hablás del problema de agroquímicos y dicen “los pueblos fumigados” como si en Buenos Aires o en Rosario no tuvieran el mismo problema. O acá que dicen “paren de fumigar las escuelas”. Es ridículo. Para qué carajo cuidamos a los chicos en las escuelas rurales si después los dejamos ir en bici por los campos y pasan los fumigadores por arriba y llegan a la casa y los padres los abrazan con veneno.
un ataque a la política económica del país
“Fin del día algo tarde y muy cansado y hambriento. Volvía a mi casa, munido de la misma ropa con la que había salido pero esta vez cargada de venenos con los que trabajé toda la jornada. Aun me acuerdo ver a mi chiquita, muy pequeña... correr con sus bracitos abiertos dándome la bienvenida también ansiada por mí.... ese abrazo venenoso que yo sin intención le propinaba”. Escribió en su Facebook.
-¡Nadia!- la vuelve a llamar. Está inmóvil como si un dolor eléctrico, medular lo envolviera.
-¿Qué? - responde su hija, desde algún rincón de la casa.
-Traeme calmantes -dice Tomasi.
-¿Qué te duele?
-Todo.
Los gestos y los movimientos se limitan a su cara. Su cuerpo permanece inmóvil. Tiene las manos rígidas sobre su regazo cerradas en un puño y sus hombros, que están inclinados hacia delante, dejan ver su delgadez extrema y la curvatura imposible de su espalda. En esta misma casa dio más de 300 entrevistas para medios radiales, gráficas, digitales y se filmaron documentales nacionales e internacionales. Cuando todavía podía caminar, asistía a congresos y daba charlas. Además se convirtió en la versión autóctona de David contra Goliat al entablar una demanda al Estado Nacional y 11 empresas multinacionales: Monsanto-Bayer, Syngenta y DuPont, entre ellas, por el daño que le causaron.
Esta demanda comienza con una frase categórica: “Iniciamos proceso colectivo urgente, autónomo y definitivo por daño ambiental, moral y punitivo”. El abogado de Fabián Tomasi, Daniel Sallaberry, dice en su estudio porteño:
-Cuando la justicia nos admitió la demanda dijo que esto es un proceso colectivo que se va a tramitar como acción de clase y que la clase va a estar constituida por toda la población.
Esto fue así porque la demanda le pide a la justicia que dicte normas mínimas de protección ambiental en materia de bioseguridad, que declare la urgente suspensión de la venta y aplicación de agrotóxicos, como el glifosato o glufosinato de amonio (químicos utilizados para la siembra), que deje sin efecto la primera norma administrativa –a la que le siguieron más de veinte– que autorizó la venta y utilización de semillas transgénicas, modificadas genéticamente por Monsanto, y que los alimentos que los contengan estén etiquetados. Este último punto fue clave. La jueza entendió que como las semillas transgénicas estaban presentes en sardinas, panificados, galletitas y casi todos los alimentos ultra procesados que se encontraban en los supermercados, la población debería estar informada de ello apelando a su derecho de consumidor.
En esta misma acción legal también se demanda a todas las empresas que fabrican y comercializan estas semillas y agrotóxicos (Monsanto-Bayer, Dow AgroSciences, Nidera, Ciba Geigy, Novartis Agrosem, Agrevo, Syngenta Seeds, Syngenta Agro y Pioneer Argentina).
En la demanda, acompaña al caso de Fabián Tomasi la historia de tres niños: “Julieta Florencia SANDOVAL: fallecida a los siete meses, el 13 de diciembre de 2010, en la ciudad de Bandera, departamento Belgrano, provincia de Santiago del Estero, producto de sus múltiples malformaciones a causa de los agroquímicos. Sus estudios genéticos dieron en dos oportunidades «femenino normal 46 cromosomas». (...) Juan Estanislao MILESI: Leucemia linfoblástica aguda luego de ser bañado por la fumigación de una avioneta en Mercedes, provincia de Buenos Aires, cuando tenía 2 años. (...) Selena Aylén LEMOS: de seis meses, con diagnóstico presuntivo de epilepsia, anemia hipocrónica y microcítica y pelvis renal derecha bífida sin dilatación según la historia clínica del Hospital Garrahan”.
Pero el negocio es millonario: las semilleras tienen una facturación anual superior a los 2.500 millones de dólares. En nuestro país la soja representa el principal rubro de exportación, el 46%, en forma de granos, harinas, aceites y otros subproductos. Dos de cada tres dólares que ingresan lo genera el campo con este modelo de producción de alimentos.
Por eso, cuando la jueza Claudia Rodríguez Vidal consultó al Ministerio de Agroindustria, a la Cámara de Diputados y a la de Senadores sobre la inocuidad de este modelo agroindustrial, los tres organismos respondieron lo mismo, que la demanda “era un ataque a la política económica del país porque no está probado que sea peligroso”. Entonces la jueza rechazó la cautelar que pedía la inmediata suspensión de las fumigaciones, la prohibición de la venta de semillas transgénicas y sus agrotóxicos y la obligatoriedad del etiquetado de los productos.
- Yo soñaba con ir a un estrado.
- ¿Usted piensa que eso no va a pasar?
- No, nunca. Nunca. ¿O me vas a decir que en este país tenemos justicia? Sería ridículo pensarlo.
La demanda se elevó a la Cámara Federal N°2 donde también la rechazaron. Lo que hizo que la decisión final vuelva a estar en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien no tiene plazos para expedirse.
-Una cosa es pelear por las convicciones, otra cosa es pelear porque se está sufriendo. Esto es lo que me está matando. Lo que no me deja hacer todas las cosas que quería hacer en la vida. Sé que voy a morir y no voy a conseguir nada. Pero voy a morir diciendo la verdad.
amaranto
En el 2017 tuvo tres infartos: en enero, febrero y marzo. El último, después de recibir el premio Rieles, otorgado a la personalidad del pueblo. No llevaba adelante ningún tratamiento, no podía costearlos con su jubilación de cinco mil pesos.
-Cobro la mínima y a eso le resto todos los créditos que saco para sobrevivir, no hay magia, no me alcanza. La salud es directamente proporcional al dinero que uno tiene. El pobre muere más fácil.
-Ahí voy-, responde su hija y aparece por el pasillo. Busca dentro de una caja de cartón. —Hay Diclofenac y Tafirol-, dice.
-Bueno-, responde él.
Entonces su hija le pone la pastilla en la boca y le inclina sobre los labios un vaso con agua. Le pregunta si tiene calor y le sube con suavidad las mangas del buzo azul. Abre las cortinas y las ventanas para que entre el aire y la luz blanca de la capitulación. Ya no parece enojada. Después le ofrece la merienda. Tomasi sonríe.
El 7 de septiembre de 2018, el día del agricultor, Fabián Tomasi murió a los 52 años a causa de los venenos de Monsanto-Bayer y el silencio del Estado.
Fabián Tomasi firmaba sus columnas de opinión agregándose el nombre de Amaranto. Decía tener la tenacidad de esa hierba que se cuela entre la soja hasta ahogarla, una plaga en Entre Ríos.
A mí me quieren arrancar de raíz como a ese yuyo, decía.
Pero lo que ellos no saben es que yo no soy la planta.
Yo, decía, yo soy la semilla.

Patricia Ventrici
(1981). Es doctora en Ciencias Sociales (UBA). Investigadora del Conicet. En los últimos años derivas personales y políticas la llevaron a interesarse por el sindicalismo de base. Buena parte de su trabajo de investigación ha sido junto a los metrodelegados.
el arte de la guerra burocrática

La familia obrera (1968/1999). Foto: Gian Paolo Minelli © 2018 The Estate of Oscar Bony
El 6 de abril de 2017 la CGT concretó el demorado primer paro general de la era macrista. Esa misma jornada, el entonces Ministerio de Trabajo inició el contrataque institucional: la disposición 7-E/2017 de Jorge Triaca advertía, sin metáforas, que iba a meterse en la letra chica de los estatutos. El texto contenía las palabras mágicas de la batalla cultural -democratización, pluralismo, transparencia, participación femenina- y estaba fundamentado en la necesaria “modernización tecnológica” de las asociaciones sindicales, sin distinción de peso, gordas y flacas. El combo parecía superfluo, incluía el voto electrónico, el análisis del cupo femenino, la adecuación estatutaria a la ley y el control del prontuario de los candidatos. Pero rápidamente empezó a mortificar a los sindicatos que asomaban la cabeza para oponerse al programa económico del oficialismo.
La ofensiva incluyó una paciente colonización del fuero laboral -los tribunales que intervienen en cuestiones como los despidos y la regulación de la actividad sindical- y una apuesta al reposicionamiento de la Corte Suprema en línea con el cambio de época. Para lo primero la oportunidad estaba dada por una pesada herencia del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner: treinta de los ochenta juzgados laborales estaban subrogados. Cambiemos vio sangre y avanzó regularizando los juzgados con jueces del palo. Mientras los Supremos comenzaron a insinuar retrocesos en sus fallos en materia de derecho colectivo después de casi una década de sentencias progresivas.
El método del Ministerio de Trabajo consistió en el uso distorsivo de un arsenal burocrático -disposiciones, resoluciones, comunicaciones, leyes- para obstruir el funcionamiento de los gremios más díscolos. Un paso firme en pos de concretar el viejo anhelo transgeneracional del empresariado de liquidar la intermediación entre la fuerza de trabajo y los patrones.
desterrando a los topos
El espíritu del intervencionismo cambiemita aparece condensado en esa rara avis del sindicalismo argentino en el siglo XXI: los metrodelegados. Un combo de acoso judicial, asfixia financiera, represión, sanciones patronales y hostigamiento administrativo se conjuga para doblegar a este mal ejemplo.
Como parte de la disputa por la personería gremial, el 12 de noviembre de 2015 se llevó a cabo una audiencia en el Ministerio de Trabajo para demostrar cuál era el gremio con mayor representatividad numérica en el subterráneo. Los metrodelegados se hicieron presentes, pero la UTA de Roberto Fernández faltó a la cita. Sabía que perdería la compulsa y se guardaba una carta: impugnar el proceso luego del inminente cambio de gobierno nacional. El ministro Carlos Tomada tenía diez días para emitir la decisión. Después de siete años y a horas de dejar su cargo, firmó el reconocimiento que desplazaba a la UTA como representante formal de los obreros y obreras que cumplen labores bajo tierra. Tras la salida del kirchnerismo, la UTA impugnó el proceso en la justicia laboral. En marzo de 2017, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo falló a su favor con el argumento de que no se habían adoptado las medidas necesarias para garantizar su participación y declaró nula la resolución de Tomada. En marzo de 2018, la Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario de los metrodelegados y dejó firme la decisión de la Cámara. Los topos volvieron a quedar formalmente desnudos frente a las denuncias de ilegalidad de los gordos de Fernández y del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta.
En las paritarias de este año, Metrovías desconoció a los metrodelegados y rearmó el viejo esquema noventista de negociación amistosa con la UTA. La contraofensiva de los delegados fue instantánea a través de medidas de fuerza escalonadas. El gobierno porteño reprimió en las estaciones Caseros y Las Heras. Dieciséis trabajadores fueron detenidos, entre ellos el secretario adjunto, Néstor Segovia, hubo cien telegramas de suspensión y cincuenta pedidos de desafuero para sancionar o despedir a los trabajadores, entre ellos a cuatro miembros del Consejo Directivo del sindicato. En esos mismos días, el Ministerio de Trabajo mandó inspecciones intempestivas a la sede del sindicato y desactivó, a través del Banco Central, las cuentas bancarias que recibían las cuotas sindicales.
Los ecos judiciales se recargaron con más fallos. Por primera vez un juzgado laboral de primera instancia hizo lugar a una medida cautelar que interpuso Metrovías para separar de su puesto a César González, un delegado que había participado de las protestas,hasta tanto se decidiera si se le quitaban los fueros y se lo podía sancionar. La jueza Graciela Dubal, del Juzgado del Trabajo 29, afirmó que un trabajador que realiza una medida de fuerza perjudica económicamente a la empresa. César Palacio, abogado y trabajador de los metrodelegados, explica las consecuencias de la decisión: “Con el pedido de desafuero, la empresa pide apartar al trabajador de su puesto. Hasta ahora nunca lo habían obtenido. La Ley de Asociaciones Sindicales contempla esa posibilidad cuando su presencia implique peligro para bienes o personas de la empresa. La jueza hace lugar a la cautelar con el argumento de que el trabajador con su conducta generó un perjuicio económico al empleador. ¿En qué contexto? Cualquier medida de fuerza tiene por esencia provocar un daño económico, pero es un daño legalmente permitido al empleador. ¿Qué me está diciendo? No ejerzas el derecho a la huelga.”
En septiembre, la fiscal Celsa Ramírez imputó a siete trabajadores que participaron del reclamo en la estación Caseros acusándolos de integrar la figura de moda en Comodoro Py: una asociación ilícita. Definió al sindicato como “una organización que tiene como único propósito o razón de ser, la interrupción de los servicios del transporte público” y solicitó la aplicación del artículo 210 que castiga con prisión o reclusión de tres a diez años “al que tomare parte en una asociación o banda destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación”. Ramírez también impulsa la persecución de los vendedores ambulantes senegaleses, cada vez más encarnizada, como se vio el 18 de septiembre con la detención de los dirigentes de la CTEP Juan Grabois, Jaquelina Flores y Rafael Klejzer, entre otros.
interviene y reinarás
El recurso más extremo del exministerio de Trabajo es la política de intervenciones. Hasta mitad de 2018, intervino diez sindicatos, más que todas las intervenciones que se habían hecho durante todo el período posdictatorial anterior al macrismo. El mecanismo normal es simple: cuando hay elecciones en un sindicato y termina el mandato de la comisión directiva, el ministerio valida a las flamantes autoridades electas salvo que haya irregularidades de peso. Pero la gestión de Triaca encontró allí una puerta para el asalto institucional. Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, explica cómo funciona: “si no son reconocidas las nuevas autoridades electas o existe alguna impugnación del ministerio, se anula el proceso electoral. En ese caso, ya no solo no existen autoridades reconocidas sino que no se aprueban las electas. Entonces el ministerio tiene una facultad, por ley, que dispone que ante la acefalía puede designar un delegado normalizador cuya finalidad es llamar a elecciones y que haya nuevas autoridades”.
Este fue el modus operandi del gobierno para nombrar delegados normalizadores propios que pospusieron discrecionalmente los nuevos comicios. Así ocurrió en el Sindicato de Judiciales de Mendoza, el Sindicato de Empleados Azucareros del Ingenio Ledesma, la Federación de Empleados de la Industria Azucarera, el Sindicato de Canillitas de Omar Plaini, y el Sindicato de Trabajadores Mensualizados de los Trabajadores de los Hipódromos Argentinos. En este último caso, el fundamento de la intervención fue la falta de cumplimiento del cupo femenino en la junta electoral. Una operación que se montó a la ola verde feminista para mover a su favor fichas en el tablero sindical.
El otro camino es la justicia federal. Las acusaciones por delitos penales contra dirigentes -algunos con frondosos prontuarios- habilitaron una actuación conjunta entre el exministerio y los jueces cercanos. Así, acusaron de asociación ilícita al Sindicato de Vigiladores Privados y al Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), al mando de Omar “el Caballo” Suárez. En Vigiladores, el onmipresente juez Claudio Bonadío, en el marco de una interna barrionuevista en el gremio, detuvo al secretario general e hizo lugar a un pedido anterior para que se intervenga el sindicato por acefalía. En el SOMU, Rodolfo Canicoba Corral dispuso la detención del secretario general y lo intervino con una obscena lista de parientes y empleados suyos y de Triaca en cargos estratégicos.
La multiplicación de casos motivó que la Corte reaccionara duramente en el caso del Sindicato de Empleados Judiciales de Mendoza. Con un fallo lapidario le advirtió al exministerio sobre sus intromisiones reiteradas. Con las firmas de Lorenzetti, Maqueda y Rosatti, sentenció como una extralimitación improcedente que un juez penal (Ariel Lijo) autorizara que un delegado normalizador llame a elecciones en el sindicato y lo remitió al fuero laboral.
fuero amigo
La relación del gobierno nacional con la justicia laboral todavía es ambigua: a la vez que intenta colonizarla con jueces afines, Mauricio Macri la denosta por su permeabilidad frente a la “industria del juicio”. Un primer encontronazo se dio con el proyecto de traspaso de los distintos fueros de la justicia nacional al ámbito de competencia de la Capital Federal. Esta ambiciosa movida se topó con un fortísimo rechazo de la familia judicial y de todos los sindicatos del sector. Un enfrentamiento corporativo a cara de perro que hizo que las aspiraciones oficialistas quedaran congeladas. Sin embargo, en plena hecatombe financiera, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la Nación acaba de votar un proyecto de dictamen que reactiva la posibilidad del traspaso. “No es posible desconocer la voluntad del gobierno y sus amigos de dar un golpe de gracia y finalmente desguazar el fuero laboral, encargado de la salvaguarda de los derechos de todos los trabajadores”, denuncian desde la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, el gremio dirigido por Julio Piumato, que está con la guardia en alto frente a los rumores de reformas al régimen jubilatorio y la aplicación del temido impuesto a las ganancias.
La inclusión por goteo de magistrados se complementa con el ataque directo a los jueces y camaristas desobedientes. Hasta el momento cinco jueces de la Cámara Nacional del Trabajo fueron denunciados en el Consejo de la Magistratura. Graciela Marino y Enrique Arias Gibert por sus fallos a favor del cumplimiento del acuerdo salarial de los bancarios. Diana Cañal y Luis Raffaghelli por la reincorporación de trabajadores de la ex Afsca, y Mirta González Burbridge por disponer reintegros en Vialidad Nacional. Dora Temis, jueza de primera instancia de la provincia de Buenos Aires, fue recusada por el ejecutivo nacional por haber dictaminado la restitución de los descuentos salariales impuestos por el gobierno provincial a los docentes que paran.+
el oxímoron
La represión abierta, como ocurrió en conflictos recientes con los obreros del Astillero Río Santiago, se complementa con los obstáculos burocráticos que pone el exministerio de Trabajo, como, por ejemplo, la dilación perpetua de trámites elementales. El simple cajoneo de la certificación de autoridades que debe emitir cada vez que se eligen nuevas autoridades martirizó durante meses a las organizaciones. La certificación es indispensable para el manejo de fondos, la negociación con las patronales y la recepción de la cuota sindical, entre otras cuestiones clave. Cuenta Daniel Yofra, secretario general de la Federación Nacional de Aceiteros: “Nosotros tuvimos elecciones en agosto de 2017 y recién en mayo con las paritarias nos dieron la certificación de autoridades. Nos trajo muchos problemas administrativos en la conformación del directorio de la obra social. No nos recibían los trámites para hacer los reintegros de los enfermos crónicos, no nos aceptaban las fichas de afiliación de la gente nueva. Los bancos se negaban a aceptarnos los cheques. Cuando íbamos a la Superintendencia de Salud para que nos habilite la obra social, me decían ‘bueno, vos sabés lo que tenés que hacer, tenés que cerrar en la paritaria un 13%’”.
Según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), sufrieron procedimientos similares el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines, la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Luján, la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires, el Sindicato Argentino de Televisión y la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval, que conduce el triunviro Juan Carlos Schmid.
Una estrategia de dilación similar se produjo en el mecanismo de homologación de los Convenios Colectivos de Trabajo de ciertos gremios, sin la cual los nuevos acuerdos no se aplican. La repetición de las obstrucciones llevó a que las asociaciones de abogados laboralistas del país, los jueces laborales y las centrales sindicales, presentaran una queja formal a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En el volcánico cierre de 2017, cuando el gobierno blanqueó el paquete de reformas previsionales y laborales, Triaca redobló la apuesta y anunció un proceso inédito de auditorías sobre padrones, cuentas y bienes de los sindicatos. La amenaza explícita fue el quite de personerías. Dos meses más tarde, en la previa de las jornadas de lucha del 21F, ya había denunciado por irregularidades a los docentes de la provincia de Buenos Aires, los camioneros y el gremio del personal de la Anses.
Los sindicatos también se enfrentaron a otra novedad de la época: el abuso de la conciliación obligatoria intempestiva y con criterios poco leguleyos. Así ocurrió con la aplicación de multas temerarias a los camioneros y a los docentes de Buenos Aires, pero también a aeronáuticos, azucareros de Salta y Jujuy, y a los trabajadores de Nuceloeléctrica Argentina, la empresa estatal de energía que comanda las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse. En este último caso, se trató de lo que Andrés López Cabello, abogado del CELS, define con un oxímoron: “una conciliación unilateral”; la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza debió suspender sus medidas de protesta pero la empresa no tuvo que retrotraer el despido de doscientos cincuenta trabajadores.
yo el supremo
En la Argentina existen 3.263 sindicatos registrados, de los cuales 1.668 cuentan con personería gremial y 1.595 con simple inscripción. Mauricio Macri en persona se encargó de anunciar que se debía reducir la cantidad de organizaciones existentes “para tener sindicatos más fuertes”. Y Triaca procedió con la disposición 17-E/2017 que impone la actualización del Registro Especial de Asociaciones Sindicales. La movida consistió en tratar de dar de baja a las asociaciones que no acreditaran actividad operativa en los últimos tres años y cumplimiento de sus obligaciones legales establecidas en la Ley de Asociaciones Sindicales. La CTA Autónoma, acompañada por Azucareros, Tabacaleros y Docentes, entre otros, respondió presentando un pedido de intervención ante la Organización Internacional del Trabajo por la violación de las libertades sindicales. Lejos de retroceder, el exministerio desplegó una negativa sistemática a la inscripción de nuevos sindicatos. Desde diciembre de 2015, habilitó solo a nueve, mientras que durante los doce años del kirchnerismo el promedio fue de sesenta por año.
A mediados de mayo de 2018 la justicia laboral, ese coto de caza en disputa, frenó con contundencia el plan de taponar el surgimiento de gremios. En un fallo inédito, la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le ordenó al exministerio reconocer a la moyanista Asociación Gremial de Abogados del Estado, que le disputa la representación de miles de letrados nada menos que a la UPCN de Andrés Rodríguez. Los jueces consideraron sin fundamentos la impugnación presentada por Triaca y la rechazaron in limine; sentaron un precedente funesto para los deseos oficialistas.
Las tensiones con el Poder Judicial se reflejan también en fallos recientes de la Corte. Entre 2008 y 2015 los Supremos cascotearon la Ley de Asociaciones Sindicales que establece el monopolio de la representación por sector, permitiendo una mejora en los derechos de los sindicatos sin personería gremial. Pero en 2016 negaron la reincorporación de una trabajadora despedida en el marco de su postulación para un cargo sindical en la Unión de Trabajadores Hoteleros. En junio de ese año, la Corte profundizó esta línea con el famoso fallo “Orellano” que avaló el despido de un empleado del Correo por participar en una asamblea en el lugar de trabajo que no tenía una convocatoria sindical formal. La lógica del fallo es taxativa: ni informales, ni tercerizados, ni comisiones internas inorgánicas a la conducción tienen derecho a huelga.
Todos estos mecanismos puestos en juego de forma vertiginosa y simultánea delinean una estrategia de shock sobre los derechos de los trabajadores y sus organizaciones. En el contexto de un plan económico que debilita además sus condiciones estructurales de existencia, el ataque institucional a la autonomía de los sindicatos deja saltando en el aire a otro resorte más de una democracia devaluada.
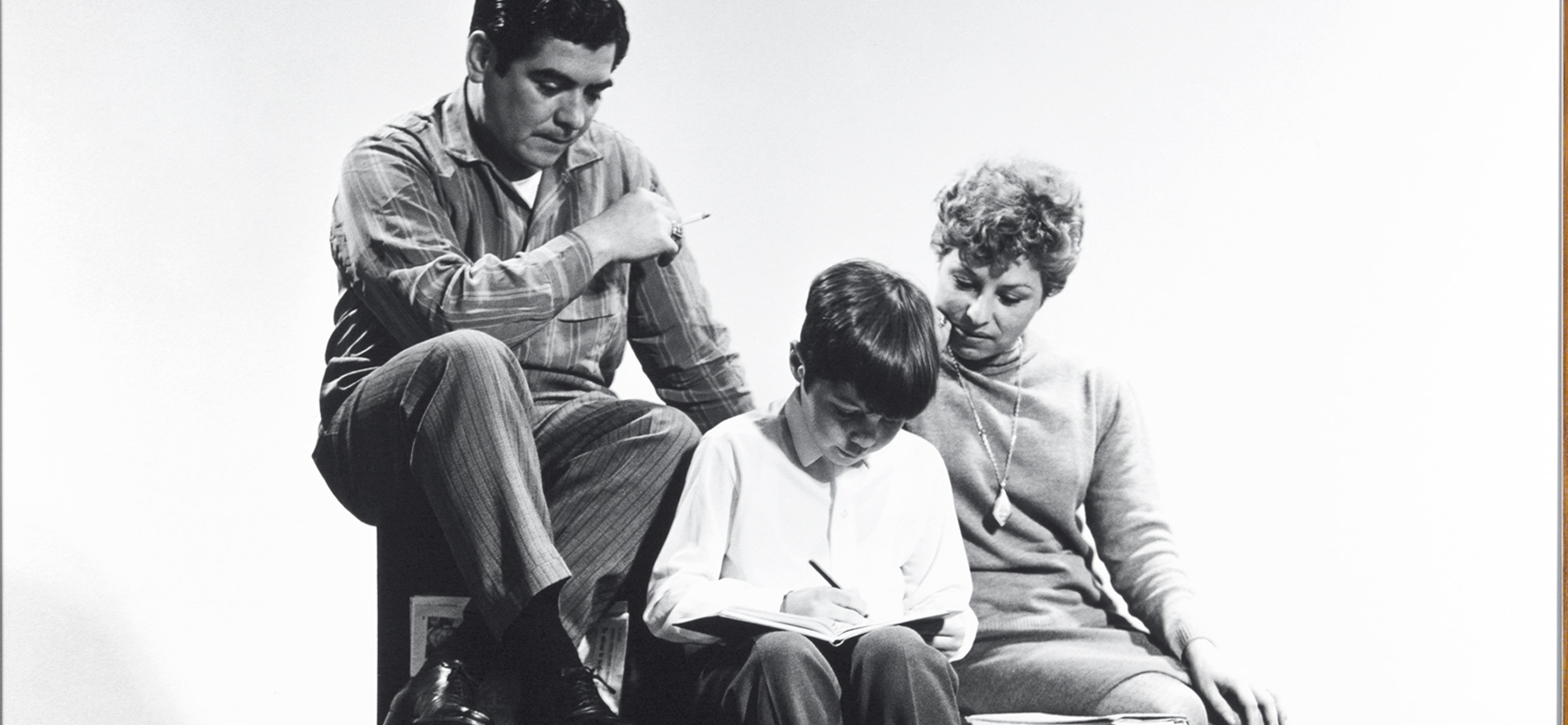
Tania Rodríguez
Politóloga (UBA), Mg. en Sociología Económica (IDAES/UNSAM), doctoranda en Ciencias Sociales. Investigadora en temas de género y sindicalismo.
Rocío Barbenza
radiografía del avión amarillo

Cuentan que por las oficinas de FlyBondi, ubicadas en Recoleta, se pasea un perro. Es un labrador marrón adorable que nació en Inglaterra en 2014. Llegó a Argentina junto a Julian Cook, su dueño. Se llama Nelson y ocupa el cargo de jefe de Soporte Emocional, según explica su web.
En homenaje al can, Nelson también es el nombre de un avión de Flybondi, un Boeing 737 Next Generation, que tiene quince años de edad. Antes de mudarse a Argentina, voló entre 2005 y 2012 para Ryanair, la low cost más extendida de Europa. Luego, fue parte de la flota de Nok Air de Tailandia. El 14 de agosto de 2018 Nelson decidió no bajar sus flaps en un vuelo que había partido de Iguazú y pretendía llegar a Mendoza. Su comandante logró aterrizarlo en Córdoba, tras dos intentos fallidos de aproximación a la pista del aeropuerto Taravella. Fue la tercera vez en ocho meses que Nelson dio muestras de que algo andaba mal: el vuelo inaugural de FlyBondi, el 23 de enero, duró sólo doce minutos porque las luces del tablero de control se encendieron como un árbol de Navidad y la prudencia obligó a devolver a tierra a las 141 almas que transportaba entre pasajeros y tripulación.
Nadia es tripulante de cabina. Trabajó en FlyBondi durante ocho meses, hasta que el 29 de octubre de 2018 la empresa la despidió. “El día que me echaron me había reunido con mi jefa -Cristina Kitty Iglesias, jefa de tripulaciones, sobreviviente al accidente de LAPA en 1999- pero no me dijo nada. Cuando llegué a mi casa tenía el telegrama de despido.” Se había afiliado hacía muy poco al sindicato de Aeronavegantes junto a varios de sus pares. El motivo principal de su adhesión al gremio fue la falta de respuesta de la empresa ante los reiterados problemas de inseguridad aérea y la falta de consistencia en los procedimientos logísticos.
Lo que Nadia y sus compañeras de trabajo pronto comprendieron en carne propia es que bajar los costos operativos implica precarizarlas a ellas y poner en riesgo a los pasajeros. Por eso las presionaban a afiliarse al Sindicato de Trabajadores Dependientes de las Áreas denominadas de Bajo Costo del Interior del país (una sigla imposible de pronunciar), organización gremial íntimamente ligada a la empresa y que cuenta con la venia del ministro de Transporte Guillermo Dietrich y el eyectado titular de Trabajo, Jorge Triaca. Tal es el corralito para que los tradicionales sindicatos aeronáuticos no ingresen, que según algunas empleadas la ficha de afiliación viene junto a la firma del contrato laboral.
Una comunicación interna de la empresa cuando ya Nadia había recibido su telegrama, el despido ya había llegado a las asambleas de laburantes y luego saltó a los medios de comunicación, explica que la razón oficial de su “desvinculación” reside en “injustificados y numerosos incumplimientos” que no se especifican. Según Nadia, a ella solo la notificaron de un error en el uso del uniforme y una llegada diez minutos tarde.
Lo que sigue es un intento de comprender por qué en FlyBondi quieren tanto a las mascotas y tratan tan mal a las personas.
humo en el aire
La prehistoria de FlyBondi se remonta al año 2008. Por ese entonces el empresario argentino Gastón Parisier contactó a Julian Cook –emprendedor suizo del rubro aeronáutico, hijo de un banquero inglés- para proponerle un sueño: fundar una aerolínea low cost en Argentina. El proyecto fue presentado a Ricardo Jaime, quien lo rechazó de cuajo. El tiempo pasó, hasta que Cook vio por televisión la asunción de Mauricio Macri como presidente en diciembre de 2015 y sintió que había llegado la hora. Para marzo de 2016 ya residía en el país. Lo trajo a Nelson.
En su currículum, Cook cuenta con estudios en la London School of Economics y la Universidad de Columbia. En lo aeronáutico resalta la fundación en 2003 de Baboo, una low cost suiza que quebró en 2010. Baboo tenía al argentino Martín Varsavsky en su nómina de directorio, quien también estuvo en la mesa principal de Southern Winds. Antes de FlyBondi, Julian Cook ya conocía estas latitudes: él mismo estuvo vinculado a la empresa que se hizo célebre por el caso de las narcovalijas.
FlyBondi S. A. es constituida el 24 de junio de 2016, al calor de una de las promesas de campaña de Cambiemos: “democratizar” el transporte aéreo en Argentina. En su primer directorio figuran el ciudadano francés Richard Guy Gluzman y el propulsor Gastón Parisier. ¿Quiénes son? Parisier tiene apenas 32 años y fue fundador de Bigbox S. A., una firma de regalos empresariales que posee una rama de venta de paquetes turísticos. Gluzman está estrechamente asociado al banco Supervielle y es socio de una red variopinta de empresas. Pero además se lo vincula a Mario Quintana, el ex ministro coordinador, a través del Grupo Pegasus. Ambos habrían sido vicepresidentes del fondo de inversión para la misma época y comparten participación en otras firmas anexas.
Sigamos. Todavía faltan diez meses para que Julian Cook figure por escrito en la nómina de FlyBondi, a pesar de que todo ese tiempo será su vocero y en los medios aparezca desde el inicio como su CEO. Esos meses de génesis emprendedora son un laberinto de recambios, entradas y salidas en la conducción de la empresa, que para ser exactos se convierte en dos razones sociales: a partir de septiembre de 2016 la aerolínea se desmembra en FlyBondi S. A. y FB Líneas Aéreas S. A., que hasta la actualidad es la que emplea a las tripulaciones. Quizás el mejor modo de ilustrar la evolución en la composición de su mesa directiva sea observando un hormiguero al que acabamos de pisar: individuos que corren en todas direcciones sin sentido aparente.
Al ser consultado por crisis, el investigador del Centro de Estudios para la Integración Financiera (CINFIN) Pedro Biscay, opinó: “Cuando las permutas son tan permanentes, casi una rotación como en este caso, lo que puede advertirse es una estrategia consistente en romper el centro de imputación normativo, a través del desmembramiento o la fragmentación de la identidad societaria y por lo tanto de la responsabilidad penal. Habría que analizar si esta fragmentación se corresponde con los contratos firmados por la empresa con proveedores y bancos, además del vínculo con los empleados y su situación impositiva. Las estrategias utilizadas para enredar las responsabilidades legales son tres: rotación en los directorios y en la composición accionaria, creación de nuevas razones sociales y cambios en los domicilios fiscales”.
Como las hormigas, la crew de Julian Cook trabajó sin pausa e hizo el lobby necesario para que las cosas sucedieran. Apalancado por un equipo de síndicos y abogados provisto por los exclusivos estudios jurídicos M&M Bomchil y Tanoira Cassage, más el aliento permanente de los funcionarios estatales, la aerolínea agachó la cabeza y se preparó para llevarse puesto lo que se le pusiera enfrente.
superficies de sustentación
Casi lo primero que dijo FlyBondi fue que no había llegado al país para sacarle pasajeros a Aerolíneas Argentinas ni a las líneas aéreas ya establecidas. Tampoco a los colectivos de larga distancia. La movida era crear un tipo de viajero nuevo. Por ejemplo, el que va a Bariloche por el fin de semana y antes no viajaba porque era muy caro el avión, mientras que por tierra no les daban los tiempos para hacer el ida y vuelta.
El augurio optimista de Julian Cook aseguraba que si en 2016 volaban 10 millones de pasajeros al año, pronto podían llegar a volar 30 millones. “La revolución de los aviones”, decía Dietrich y le brillaban los ojos. Leyendo cifras del Ministerio de Transporte, la cantidad de pasajeros que tomaron vuelos de cabotaje entre enero y octubre de 2016 fue de 9.161.000; para el mismo período de 2017 ascendieron a 10.611.000 mientras que durante los primeros diez meses de 2018, con Flybondi en funcionamiento, la cifra fue de 11.864.000. Y la tendencia es el amesetamiento.
Pero la clave del negocio aerocomercial está en la ocupación de asientos: suele decirse que el 80% es el número mágico para triunfar. Las estadísticas, en su primer año de vida, no son muy alentadoras para FlyBondi: hasta octubre de 2018 no logró nunca superar el 69%, a pesar de los precios agresivos. Aerolíneas Argentinas a veces sí logra llenar ocho de cada diez asientos y en un volumen mucho mayor de pasajeros. LATAM es la más estable a pesar de la evidente caída en la actividad durante este año (la cantidad de pasajeros internacionales cayó un 7%). Sin embargo, Flybondi capturó rápidamente una cuota del 6% del mercado de cabotaje. Según el geógrafo especializado en políticas aerocomerciales Gustavo Lipovich, consultado para este artículo, la cantidad de pasajeros transportados por el grupo Aerolíneas cayó un 9%.
En otro tipo de estimaciones, Cook prometió que mientras el costo por kilómetro recorrido de un avión de Aerolíneas Argentinas es de 8 centavos de dólar, ellos llevarían ese valor a 4 centavos por km. El ahorro respondería a la inteligencia y garra empresarial, que permitiría ser más eficaz para eliminar la grasa que entorpece los circuitos. Pero en la práctica el principal activo de Flybondi consiste en una serie de prerrogativas: exenciones estatales provistas por los gobiernos provinciales; el apoyo del Gobierno Nacional para que la empresa cuente con aeropuerto propio en El Palomar, pese a la oposición de los vecinos; el relajamiento de los controles de seguridad aérea; y la negativa a aceptar la agremiación legítima de los trabajadores.
Lipovich considera que el quid de las empresas low cost como FlyBondi no es tanto bajar los precios de los pasajes, sino reducir los costos de la actividad. Los ejemplos en el mundo son variados y en la mayoría lo que termina sucediendo es que las empresas tradicionales toman elementos de low cost para bajar los costos; mientras que las low cost, una vez conseguida su cuota de mercado, asumen rasgos convencionales. El resultado final es una reducción de los costos en la industria a nivel general. Y el precio de los pasajes está determinado por múltiples factores y no solo por la reducción de sus costos.
La pregunta del millón es quién financia las pérdidas operativas de Flybondi. Solamente los costos del leasing por los aviones que opera y lo utilizado en combustible suponen una inversión difícil de recuperar, especialmente en un contexto de devaluación galopante e insumos dolarizados.
Pero la trama societaria es otro dato difícil de rastrear. Voceros de la empresa anunciaron a comienzos de agosto de 2017 la participación de un fondo de inversión llamado Cartesian Capital Group, especializado en la construcción de “empresas inteligentes” en mercados emergentes. Otro hilo del que es posible tirar termina en Yamasa Co. Limited, fondo de inversión que animan Michael Cawley, ex jefe de operaciones de Ryanair, y Montie Brewer, ex CEO de Air Canada.
El aguante no sólo es internacional. La compañía acordó con el gobierno provincial del cordobés Juan Schiaretti una reducción a la mitad de la alícuota de Ingresos Brutos sobre la tasa de aviación hasta 2020. Acuerdos similares se replicaron en Corrientes, Jujuy, Misiones y la ciudad de Bariloche. También la recién aterrizada Norwegian se beneficia con el trato preferencial del cordobesismo.
Pero el tiempo corre y los números no cierran. Por eso FlyBondi precisa comenzar a operar las rutas regionales –a países limítrofes- para que sus precios de dumping al menos estén valuados en dólares. El martes 13 de noviembre el Boletín Oficial trajo buenas noticias al respecto: la Administración Nacional de la Aviación Civil y el Ministerio de Transporte fueron instruidas por un decreto presidencial para inducir las condiciones técnicas en El Palomar que permitan habilitarlo como aeropuerto internacional. Todavía hay quienes recuerdan la promesa inicial de Julian Cook en el pedido de habilitación para comenzar a operar desde la pista de la Brigada Aérea: 30 millones de dólares en inversión para acondicionar la plataforma y la terminal comercial. Hasta el momento, el ministerio de Transporte puso cada peso. Estos reajustes en el negocio quizás estuvieron en el temario de la reunión que tuvieron Cook y los accionistas de Flybondi con el presidente Macri el último 13 de junio, entre medio de las corridas bancarias que modificaron el esquema macroeconómico nacional.

atr sin art
El apunamiento o hipoxia es algo común entre quienes no estén acostumbrados a vivir por encima de los 1500 metros de altura sobre el nivel del mar. Los audaces pilotos de principios del siglo pasado descubrieron lo desapacible del desafío a la gravedad desmayándose sobre la palanca de mando. Pero el premio por subir y subir es, además de poético, estratégico: arriba de los 2500 metros no hay vientos ni tormentas, lo cual hace los vuelos más estables y veloces. Para eso fue desarrollada la presurización de las cabinas: las puertas se cierran de forma tan hermética que podemos respirar con normalidad sin importar cuán encima de las nubes estemos.
El sábado 17 de noviembre, Arturo debió tirarse de cabeza hacia el suelo. Arturo es el Boeing 737-800 patente LV-HFR de FlyBondi, un trotamundos de las low cost mundiales. En medio de un vuelo que unía Iguazú con El Palomar, las famosas máscaras amarillas de oxígeno quedaron colgando frente a los rostros de pasajeros y tripulantes: el avión se estaba despresurizando, el aire en la cabina escapaba por algún lado. El comandante Raúl Buteler bajó a Arturo de 35 mil a 10 mil pies en tres minutos, hasta la zona donde todos y todas pudieran respirar y así continuó hasta llegar a su destino. La noticia apenas circuló más allá de las redes sociales.
[AVISO] Incidente Boeing 737-800 Matr LV-HFR en vuelo desde Iguazú (Misiones) a El Palomar (Bs As) A 17.30 hs UTC aprox realiza descenso de emergencia y continúa vuelo, aterrizando sin novedad en aerop de destino. Pasajeros y trip sin lesiones. Investigadores en el lugar
— JIAAC (@JIAAC_AR) 17 de noviembre de 2018
Trabajadores de tierra y tripulantes vienen denunciando hace meses que el Boeing LV-HFR tiene un grosero parche en su cola, justo debajo del empenaje vertical, ese alerón al final de casi todo lo que vuela. Aunque no hay datos oficiales, la grieta en el fuselaje evidencia que en algún momento no lejano el avión sufrió lo que se conoce como “tail strike”, un golpe al momento del despegue o el aterrizaje. Circula un video anónimo en el que técnicos de FlyBondi pintan el parche con un rociador de pintura amarilla. Arturo ya tiene nuevos vuelos programados.
Según un técnico que trabajó como contratista con FlyBondi en un aeropuerto del interior, quien prefiere mantener el anonimato, hace unas semanas le avisaron algo que le parece “una locura”: la empresa ya no va a contratar servicios de mecánicos externos y solucionará el problema con gente sin habilitación que se da maña para, por ejemplo, emparchar un fuselaje agrietado.
Un día antes del forzoso descenso de emergencia, crisis se comunicó con Tomás Inchausti, titular de la ANAC, organismo encargado de fiscalizar la aptitud operativa de todo lo relacionado con volar en Argentina. Con tono entusiasta, Inchausti afirmó que FlyBondi cumple con todos los requisitos para volar, remarcando que es la aerolínea más inspeccionada en lo que va del año, con 25 procedimientos sobre su flota de cinco aviones. Al consultarle sobre las denuncias por parte de trabajadores de la ANAC sobre desinversión y también el desligamiento de algunas responsabilidades de control, respondió con una catarata de datos sobre las inversiones en el sector aeronáutico desarrolladas por el gobierno nacional. El contraste entre los empleados de carrera del organismo y el funcionario político es tal que parecen vivir en dos países distintos.
Entretanto, el día a día para quienes trabajan de volar en FlyBondi parece ponerse más y más peligroso. Tanto Nadia como varias de sus compañeras comentan que las otitis son constantes entre quienes se ganan el pan en estos bondis voladores, debido a la presurización defectuosa. La empresa no tiene registro escrito de los protocolos o pautas que deben seguirse en cada vuelo, y recomiendan a las tripulaciones que elaboren sus propios manuales de seguridad. Los eventos fuera de lo común son casi una constante: un relevamiento llevado adelante por quienes ahí trabajan detectó decenas de pérdidas de líquido hidráulico, puertas que silban, unidades de potencia auxiliar que no funcionan, sistemas de alerta por colisión que no encienden. En una solicitud de información realizada hace pocos días por Fernando Pino Solanas ante el Senado sobre el mercado de las low cost, se afirma que el 17% de los vuelos de FlyBondi en lo que va del año han sido cancelados.
Los afiliados y afiliadas a Aeronavegantes relatan que el puntapié para elegir el sindicato de actividad fue la sensación de desprotección: “La empresa se maneja así y si no te gusta, adiós. Se jactan de que te están dando la posibilidad de volar, que tenés que estar agradecido porque te dieron trabajo”.
“Nunca cobré más de 20 mil pesos en todos los meses que trabajé –cuenta Nadia. Tuvimos un aumento del 13% y después del 24% pero el sueldo seguía siendo bajísimo. De viáticos te dan $281 que corresponden a comida y transporte, ahora serán $300 con el aumento. Con eso tenés que ir de tu casa a El Palomar, pagarte la comida, y volver. A excepción de los pilotos, la mayoría apela a las horas extras para completar un salario digno, pero no en todos los casos les son asignadas. El básico es 14 mil pesos, más 5 mil por el aeropuerto. A partir de ahí sumás 400 pesos por hora extra cuando hacés más de 45 y porcentaje de venta a bordo. Nunca cobré más de $300 por mes de comisión por las ventas”.
poner el cuerpo
Volar es un ejercicio cada vez más cotidiano a la vez que extremadamente peligroso y difícil. Si los vuelos comerciales son en promedio muchísimo más seguros que subirse a un colectivo o andar en bicicleta, es porque la experiencia acumulada de más de cien años de aviación mundial impuso una serie de reglamentaciones casi inamovibles para lograr ese particular anhelo de no morir al viajar sobre la superficie terrestre. La candidez emprendedora con que FlyBondi expone a sus pasajeros y empleados denota una preocupante fusión entre dos acepciones de la palabra riesgo: un modelo de negocios agresivo desde los números y temerario en sus condiciones de seguridad, que avanza y avanza a pesar de las advertencias. El copioso apoyo nacional, provincial y municipal –los intendentes de Morón y 3 de Febrero, Tagliaferro y Valenzuela, han hecho mucho para que El Palomar no sea clausurado– indica que algo del espíritu empresarial que FlyBondi expresa seduce a funcionarios e ilusiona a los Indianas Jones del mercado financiero que revolotean el país amarillo.
FlyBondi tal vez esté cumpliendo el mandato sacrificial que tanto pide Macri a los empresarios, esos que por ahora no le devolvieron nunca una pelota al pie. Forma el scrum y enfila derecho contra los mentados “privilegios” del mundo laboral. Si le sale, si sobrevive, si volar es más barato que comer pizza, si obligan al resto del mercado aeronáutico a lowcostearse (como ya ocurre en Europa y EEUU), y si prepara el ambiente de negocios para que arriben aerolíneas como Norwegian y las que vengan detrás, tal vez la tarea esté cumplida. Es el capitalismo a cara de perro.
(Este texto fue publicado conjuntamente con La Nación Trabajadora)

los predadores y sus promesas

Es la primavera de 1998, un grupo de jóvenes toma cerveza alrededor de un Renault Clio. Llevan el pelo corto, usan jeans, remeras y calzan New Balance 574. Conversan en voz alta sobre las luminarias del mundial de Francia: Ronaldo, Henry y Zidane. Por los parlantes del auto se escucha un compilado en mp3 de britpop. Ajustan la vista sobre un diminuto rectángulo oscuro, y buscan en la agenda el número de algunas amigas para que los acompañen esa noche. En solo un par de días más Google lanzará su motor de búsqueda, iniciando su campaña de conquista de la Internet.
Es el mes de septiembre de 2018, cuatro amigos se congregan alrededor de un Toyota Etios, los motivan más o menos las mismas inquietudes, las vestimentas idénticas y Francia repite el campeonato del mundo. En el plano de los consumos culturales si el britpop hizo de la referencia un género, la escena contemporánea es una inagotable concatenación de citas textuales al pop del siglo pasado. Google es no sólo el buscador hegemónico, sino que también lanzó Android, el sistema operativo más usado en el planeta. Pero más allá de eso... ¿es que acaso nada cambió en todos estos años? Los dispositivos móviles ya estaban allí, al igual que internet. También se encontraba en ascenso la digitalización de lo existente y una incipiente sensación de agotamiento cultural.
Sin embargo, para Eric Sadin, un filósofo francés que estuvo de paso por Buenos Aires en 2018, entre estas dos postales cambió casi todo. Cambió la forma en que la humanidad interactúa con el mundo. Calibremos entonces el instrumental y miremos de cerca a este grupo de veinteañeros, un fulgor blanquecino ilumina sus caras. ¿Es que acaso no lo notan? Podría ser la llama divina de Silicon Valley. En esta entrevista conversamos con Sadin sobre el nuevo espíritu del capitalismo y el modelo civilizatorio que instaura la organización algorítmica de la sociedad.
contra todos los males de este mundo
Sadin se retuerce en el sillón enorme, negro y roído como el lomo de un pastor alemán de una librería boutique de la calle Honduras. Está inquiero, busca su mejor perfil, o tal vez sentirse cómodo en el ese patio chillout que opera de forma lateral a las bibliotecas del salón principal. Si bien fue profesor en diversas universidades europeas, prefiere presentarse como filósofo y escritor. Su vocación de establecer una narrativa pedagógica es una referencia ineludible de su proyecto filosófico, que en sus mejores momentos amalgama citas de autoridad y referencias a la cultura masiva con habilidad. Su último libro, La silicolonización del mundo. La irresistible expansión del liberalismo digital (Caja Negra, 2018), traza la historia de los sistemas de gestión algorítmicos a partir del ascenso de Silicon Valley como cuna del tecnoliberalismo: la convergencia de las posibilidades abiertas por desarrollo técnico contemporáneo con la lógica propia del liberalismo. Esta correlación entre tecnología digital y liberalismo posibilita ganar nuevos mercados para capitalismo que, desde la crisis del Tequila de 1994, se encuentra en un estado de crisis permanente. Un amplio espectro de fenómenos que van desde los intercambios afectivos y el sueño hasta los flujos del tránsito y la producción manufactura, son susceptibles de ser parametrizados y gestionados en tiempo real por el capitalismo avanzado.
La Cuarta Revolución Industrial se caracteriza por el desarrollo de tecnologías exponenciales como la inteligencia artificial, la economía de plataformas, el Big Data, la Internet de las cosas, el machine learning y la robótica, que organizan y eficientizan los medios de producción. Al tiempo que asumen espacios que hasta hace poco eran potestad exclusiva de la acción humana. “La economía del dato aspira a hacer de todo gesto, hálito o relación una ocasión de beneficio, pretendiendo de este modo no conceder ningún espacio vacante, intentando adosarse a cada instante de la vida y confundirse con la vida entera. La economía del dato es la economía integral de la vida integral", señala Sadin en el libro. En esta nueva fase, el capitalismo pareciera no pedirnos nada, tan solo debemos transitar nuestras vidas, perseguir nuestros deseos, y él estará allí para asistirnos.
En La siliconización del mundo (Caja Negra, 2018) plantea un escenario en el cual California se expande al resto del globo. ¿Quiere contarnos cómo nace la silicolonización del mundo y qué objetivos plantea?
A partir de los años noventa, gracias al advenimiento de internet, se desarrolló un modelo económico impulsado particularmente por California del Norte y Silicon Valley gracias a medios financieros masivos. Luego aconteció la caída de la net-economy (crisis de las punto.com en el año 2000). Este era un modelo bastante indefinido, no se entendía muy bien cómo funcionaba. Fue un momento bastante irracional de la economía. Luego, en los años 2000, hubo un modelo mucho más claro: la economía de los datos. Acá Google significó la vanguardia en la recolección y procesamiento de datos masivos. Y luego la década siguiente significó la economía de las plataformas. Este es el gran nuevo modelo de acumulación, cuyo espíritu fue diseñado por Silicon Valley y volvió posible la emergencia de las grandes corporaciones de la industria digital. De los llamados GAFA: Google, Apple, Facebook, y Amazon. Se impuso como un modelo económico que hipnotizó al planeta. Una verdadera fascinación de la cual nos dimos cuenta que surgían monstruos económicos, que en una década hicieron palidecer a los industriales del planeta. Y también a todos los responsables políticos. En todas las socialdemocracias hay dificultades económicas. Entonces se vio en el modelo de siliconiano, la encarnación de un horizonte económico que había que tomar para desarrollar la economía. En resumen, se trataba de no ponerse en una situación de perdedor sino de entrar de manera deliberada en la carrera y de copiar el modelo.
Esta es la silicolonización del mundo que describo en el libro. Una voluntad de instalar valleys en mundo entero. A partir de los años 2010, en Buenos Aires, en San Pablo, en Santiago, en todas las ciudades de Estados Unidos, la norma es duplicar el modelo de Silicon Valley. Lo que me plantea un problema, el modelo económico consiste en monetizar el conocimiento de nuestro comportamiento y busca organizar de una forma cada vez más automatizada, a través de la inteligencia artificial, secuencias cada vez más extendidas de nuestra existencia. Lo que no estamos viendo, es que más allá del modelo económico, se impone un modelo civilizatorio novedoso, fundado en la mercantilización integral de la vida y la organización algorítmica de nuestro cotidiano y nuestra cotidianidad colectiva.
Este modelo no parece basarse en una modalidad restrictiva, sino en un modelo de empresa startup que moviliza la creatividad, la agilidad, el dinamismo, la simpleza. Vemos desplegarse un imaginario de las tecnologías digitales como algo que favorece el acceso al saber, la emergencia de una sociedad más descentralizada, la implementación de prácticas de gestión suaves y horizontales. ¿Cómo surge este modelo y cuáles son sus principales consecuencias a nivel social?
Este modelo económico permite, desde la racionalidad de las industrias startup, que todo el mundo se entienda. Incluso gente que tiene una baja formación puede participar de este modelo. Puesto que se trata de tener una idea. El espíritu es ofrecer un servicio para todos los aspectos de la cotidianeidad. Vale la pena compartir un ejemplo: Travis Kalanick, el fundador de Uber, contó muchas veces que, estaba una noche en una calle de París buscando en vano un taxi, y súbitamente tuvo la idea de armar una plataforma que ponga en contacto algunas personas con otras que quieran ofrecer un servicio de traslado en automóvil. Siempre es una idea. Siempre se trata de una idea y de un entorno que permite realizar esa idea de una forma más o menos fácil. Con las startups emerge un nuevo estadio del management, que es una ficción total. Esta modalidad de gestión habla de horizontalidad, del aporte creativo de cada uno, de la amplitud, de la diversidad. Todo en un contexto minado de mesas de ping-pong y jóvenes en zapatillas y hoodies, jardines de infantes para los hijos de los ejecutivos y cantinas orgánicas. Toda esta impronta cool, cuyo factótum es la sede de Google en Mountain View, enmascara el aspecto predatorio de estas empresas, que consumen todos los recursos disponibles a su alrededor. Que sacan provecho de todos los datos que toman de los servicios que proveen a la vida cotidiana. No solo es depredador en apariencia, sino que es predatorio en el sentido de que no deja ningún espacio vacío de la existencia. Es el modelo mayoritario de la industria digital, del industrial startup. Y todo el mundo lo celebra diciendo que es horizonte luminoso de la economía, cuando se trata del estadio supremo de la mercantilización de la vida.
Al pensar en la silicolonización no podemos evitar preguntarnos por la conexión. No obstante, si el problema se circunscribiera a una cuestión de desconexión la solución sería muy fácil. ¿Sobre qué capacidades funciona esta modelización algorítmica del mundo?
Hay una enorme fuerza de seducción en lo que yo llamo tecnoliberalismo. Por un lado, la base es la relación cada vez más familiar con los dispositivos digitales. Basta mirar la relación íntima que mantenemos con los smartphones. Todo se origina en el smartphone y el diseño de aplicaciones que aligeran nuestra existencia. Que se produzcan cada vez más notificaciones que nos indican cuales son las mejores acciones que podemos adoptar. Lo ejemplar en todo esto es la aparición de los asistentes digitales personales, que nos guían lo mejor que pueden durante nuestro día. ¿Qué es lo que está en juego ahí? Un juego perverso, extremadamente desarrollado, con nuestra pulsión fundamental de volver seguros todos nuestros actos sociales. Es un modelo que de manera discreta propone hacerse cargo de nuestra existencia. Que se volvió posible gracias a la inteligencia artificial capaz de interpretar situaciones, que retroalimenta y sugiere de manera continua. Es muy perturbador darse cuenta de los protocolos nos hablan con el objetivo de decirnos la verdad. Va a ser muy difícil, con el machine learning, con esta capacidad de mejoramiento continuo y autoaprendizaje de los sistemas, poner en duda sus enunciados. Es un tema de fuerza, la potencia que está puesta en este juego, es una potencia no solo de seducción, sino que nos revela la verdad de lo que tenemos que hacer a cada momento. Ya no se trata de ir a ver cómo está el tiempo en Google, o leer el diario en línea, sino que son máquinas cada vez más sofisticadas que nos dicen que debemos hacer.

neohumanos o neohumanismo
A medida que la entrevista avanza hacia los terrenos leninistas del qué hacer, Sadin muestra su faceta más histriónica: discute, se acalora, salta, y acentúa cada sentencia fatídica o declamación humanista con gestos proféticos. Es en La silicolonización del mundo donde Sadin define al humanismo como un “período de la historia que buscó hacer valer la singularidad de cada individuo y la posibilidad de emanciparse de ciertos determinismos a partir de la libre expresión de sí”. En el libro, radicaliza su discurso sobre el humanismo en tonos adornianos, donde sus límites son producto de un olvido de “nuestra propensión natural a querer liberarnos de todo límite”. O que el proyecto humanista se ha “pervertido”, y que no debemos “renunciar al bello impulso que animaba”, que se ha “extraviado en el camino”, que “se dejó llevar” y que, además, estuvo en el origen de tantos dramas. Es interesante observar que aquí Sadin rompe con la ambigüedad crítica con la que abordó, en la Humanidad aumentada (Caja Negra, 2017), este problema y erige un proyecto político que implica reanudar vínculos con la “luminosa aspiración” del humanismo: favorecer la autonomía de los seres y la libre expresión de sus capacidades.
¿Qué consecuencias tiene esta situación para la acción política?
En estos sistemas hay errores, pero va a haber cada vez menos errores. El machine learning es el capital de las tecnologías digitales. Hablo de tecnologías que van hacia la perfección. Es normal que haya errores, pero imaginemos el grado de cualificación que van a tener en diez años. Una capacidad progresiva para interpretar nuestro comportamiento. No como facilitadores de la navegación en internet, o los keywords, sino penetrando la psiquis humana. Un ejemplo muy concreto es el reconocimiento facial. Este reconocimiento de rasgos fisiológicos se transforma en un sistema de análisis comportamental. Otro ejemplo es el Google Car, en el cual el habitáculo se transforma en un espacio de análisis, una instancia de extracción de diálogos e interacciones humano-humano, humano-máquina. El desafío económico es la conquista de lo comportamental. No hay límites para esto. Es una potencia de ajustamiento que permite establecer una relación entre las personas y las marcas. La guerra es la conquista de lo comportamental. Entonces lo que está en juego es quitarle el juicio al hombre, el retroceso de la autonomía del juicio, el retroceder de autodeterminarnos de manera libre y colectiva. Como decía Hanna Arendt, la facultad de juicio es la facultad política por excelencia. Es la capacidad de poder determinarnos libremente. Esto es lo que está siendo cuestionado hoy. Llama entonces a una especie de renuncia colectiva, a cambio del confort que provee la satisfacción de nuestros pequeños intereses, o de la optimización general de la sociedad. ¿Queremos que sistema automatizados que responden a intereses privados, que responden a objetivos de organización y racionalización de la sociedad, organicen nuestra existencia? ¿O queremos recuperar nuestra facultad de acción? Eso supone hacer política.
Las modalidades de resistencia de la modernidad parecen irrelevantes frente a un sistema que promueve la libertad. ¿Cómo actuar?
Muchas veces cuando uno quiere piensa en las tecnologías digitales, saca la bandera de la ética. Muy bien. Hay una ética muy particular que se funda en lo que Isaiah Berlin llamó libertad negativa. ¿A qué se refiere con libertad negativa? Al hecho que los individuos se preocupan solo de su preservación, el mantenimiento de su propia libertad. Esto se encuentra en el origen del liberalismo, según el propio Montesquieu, un liberalismo político que desconfía de los gobernantes y se basa en la libertad individual de los individuos. Este principio político-liberal llega hasta nuestros días, y tiene un valor político. No obstante, implica una renuncia política porque es una ética basada en el egoísmo.
Es hora de desarrollar una ética que tenga efectos políticos, que se funde sobre la afirmación de la autonomía del juicio, sobre la facultad de determinarse individual y colectivamente a lo largo de nuestra existencia. Las tecnologías digitales funcionan como tecnologías de lo exponencial, no es un tema de velocidad, se imponen sin requerir el asentimiento de las personas, toman una forma supuestamente natural. Es hora de defender la autodeterminación de las personas y la sociedad. Creo que, hoy más que nunca, tenemos que hacer una obra política. Ahí donde hay sistemas que destruyen o atacan la integridad humana, o se predicen las acciones que se tienen que llevar adelante, entonces ahí hay que hacer algo. Fijate donde ocurre la movilización frente a esta situación, siempre del lado del individuo (defensa de la vida privada), nunca desde un modo de organización colectiva. ¿Cómo llegamos a esta ceguera? No puedo escuchar más acerca de la defensa de la vida privada. Es el espíritu pequeño burgués de nuestro tiempo. Es hora que hablemos de responsabilidad colectiva, de autonomía del juicio, de Hannah Arendt, de la facultad del juicio.
¿Qué políticas culturales acompañarían este relanzamiento del humanismo?
Es difícil. Perdóneme, pero es demasiado amplia la pregunta. No quiero anunciar grandes discursos. Lo que quiero es que recuperemos la capacidad de poder, y saber, rechazar ciertas cosas. Y afirmar la pluralidad infinita de los componentes de la sociedad. Toda lo dicho hasta ahora, gravita en la instauración de una homogenización, no tanto de los modos de existencia, sino de esta sistemática, de este sistema de recibir enunciados. Es un momento en el que retrocede la pluralidad. La cultura es la afirmación de la singularidad de los individuos y eso es lo que debe celebrarse. Pero también la contradicción, el conflicto. Todo lo que describimos tiende a evitar los defectos, y de ir hacia una sociedad utilitarista y eugenista. Que rechaza el mínimo error por un fantasma de perfección.
Vemos surgir movimientos de hackers que se organizan para compartir conocimientos, experiencias, y abrir el dispositivo técnico por fuera de la subsunción de mercado. ¿Cómo ves este tipo de experiencias? ¿Se puede vislumbrar en ellas nuevas formas políticas?
Para nada. Ese discurso era posible para la era del acceso. No hay que desviar la tecnología, sino la vida. Hay que afirmar las potencias de existencia, que no quede pegada a sistemas que nos dictan las cosas. En el nivel que llevan los entornos tecnológicos, no es hackeando que se cambia la estructura de las cosas. En el mundo del trabajo, rechazamos los sistemas que nos dicen que hay que hacer. En el mundo de la justicia, rechazamos que existan sistemas de evaluación de los dossiers porque no son sistemas de beneficios de la duda. Esas no son cuestiones técnicas, son cuestiones políticas. Es un momento de defensa de la pluralidad, de la autonomía del juicio, de la contradicción e imperfección inherente de la sociedad.

la insurrección de los inquilinos

“Vení que se cae la ley”. Es un día inusualmente frío de fines de noviembre de 2016 y se cumple el primer aniversario de la victoria de Mauricio Macri en el balotaje. La voz que suena al otro lado del teléfono es la de Silvina García Larraburu, senadora peronista por Río Negro. El receptor del llamado es Gervasio Muñoz, joven referente de Inquilinos Agrupados, que de manera inesperada había encontrado en Larraburu el canal para hacer realidad su gran anhelo: volver a regular los alquileres en Argentina.
El pedido desesperado de la senadora barilochense se debe a que su jefe político, Miguel Ángel Pichetto, había empezado a dudar de su apoyo a la iniciativa a minutos del comienzo del debate. En ese momento, previo a las elecciones que llevarían de nuevo a la cámara alta a Cristina Fernández, Pichetto todavía era el garante de cualquier consenso en el parlamento.
Muñoz camina apurado hasta el despacho del senador rionegrino con una sola misión: convencerlo de que le ordene a su bloque votar a favor del proyecto de ley que la agrupación que integra había redactado y durante meses estuvieron promocionado. Espera un rato. Cuando lo llaman, Muñoz entra y empieza a presentarse. “Sí, ya sé quién sos pibe. Te vi en la tele el otro día, muy bien eh”, lo interrumpe Pichetto.
La conversación es breve. Después de unos pocos intercambios sobre el proyecto de ley queda claro que hay una sola cosa que le preocupa a Pichetto: “¿Qué opina Clarín de esta ley?”, pregunta. Muñoz, algo desconcertado, se da cuenta que hay solo una respuesta posible para que la ley tenga media sanción: “Está a favor, claro”, responde con seguridad. “Bueno, imprimí notas de Clarín y La Nación hablando bien de esta ley y traémelas en media hora”, retruca Pichetto.
El referente de Inquilinos Agrupados baja corriendo hasta el despacho de Larraburu, le pide una computadora y una impresora. No le cuesta encontrar notas a favor de la ley, y menos hablando de los abusos de las inmobiliarias y de la vulnerabilidad de los inquilinos. El lobby todavía no había empezado.
Horas después, en el recinto, Pichetto pide la palabra y levanta una nota de La Nación para justificar su voto: “Hay titulares de medios que dicen que hay subas de alquileres de 42% por encima de la inflación y esto es lo que nos preocupa. Vamos a votar esta ley”. El proyecto se vota por unanimidad y prácticamente sin cambios respecto del borrador que Muñoz le había acercado a la senadora. Entre sus puntos más salientes se puede mencionar la duración mínima de los contratos de tres años, los aumentos atados al índice de variación salarial y de precios al consumidor, y la comisión inmobiliaria a cargo del dueño.
una disputa por el sentido común
“La ley sale en Senadores porque se metió por la ventana en un paquete de leyes de fin de año y las inmobiliarias estaban confiadas, ni siquiera fueron a la reuniones de comisión”, dice Muñoz a días de cumplirse dos años de la media sanción y de que el proyecto pierda estado parlamentario. La confianza del sector inmobiliario tenía fundamentos sólidos. Era la primera vez desde 1984 que un proyecto de ley que regula los alquileres de forma explícita lograba entrar al recinto. Y no era el primer intento.
Si la victoria en la cámara alta se produjo sin demasiados sobresaltos, fue otra la historia que empezó en 2017. El proyecto no fue tratado en la comisión de legislación general presidida por Daniel Lipovetzky por más de un año y medio, quien ahora le adjudica la demora a la falta de voluntad del peronismo. Si Lipovetzky se convirtió en héroe durante el debate por la legalización del aborto, la ley nacional de alquileres no lo dejó tan bien parado entre progresistas propios y ajenos. Paradójicamente lo inverso sucedió con García Larraburu, la única senadora del bloque comandado por Cristina Fernández (abandonó a Pichetto apenas la expresidenta asumió su banca) que votó en contra de la ola verde.
Los pocos funcionarios del gobierno que se pronunciaron públicamente a favor de la ley aseguran que “Lipo no es el malo de la película” y sostienen que las causas de la demora -y a esta altura posible frustración del proyecto de ley- tienen que ver con facciones del oficialismo más susceptibles al lobby del sector inmobiliario. “Son los diputados que tienen muchas propiedades en alquiler, más o menos los mismos que votaron en contra del aborto”, dice algo indignado un funcionario de los que más apoyó el proyecto.
La corrida cambiaria de octubre y la disparada de la inflación volvieron a cambiar el escenario. Aunque ya era inexorable la caída en picada de la cantidad de créditos UVA otorgados, Mauricio Macri se vio obligado a llevar tranquilidad a los que se habían embarcado en la deuda poniéndole un tope al aumento de la cuota, que venía subiendo mucho más rápido que los salarios.
El segundo anuncio fue justamente el de “impulsar un proyecto para darles soluciones concretas a los inquilinos”. Aunque sin nombrarlo, el presidente se refería al proyecto de Larraburu, que contaba con media sanción del Senado hacía un año y medio y ya había empezado a avanzar lentamente en Diputados gracias a la presión de las agrupaciones de inquilinos sobre los miembros de la comisión. Es que según Muñoz los casi dos años de demora sirvieron para fortalecerse. En todo el país surgieron otros colectivos similares a Inquilinos Agrupados, que en 2017 logró que la legislatura porteña aprobara una ley para que el dueño se hiciera cargo de la comisión inmobiliaria. Así nació la Federación de Inquilinos Nacional.
Sin embargo, el anuncio del presidente prendió las alarmas del sector inmobiliario, que empezó a mover sus piezas. Menos de una semana después, un editorial en La Nación, titulado “Destructivo cambio legal en alquileres”, dejaba en claro que el camino a la ley no sería fácil. Según este texto, el proyecto de ley constituía “una esmerilización del derecho de propiedad”.
“Nosotros estamos yendo contra la propiedad privada” responde desafiante Muñoz. Pero no lo dice porque, como sostienen muchos juristas, la propiedad privada encuentre su límite en la utilidad social que tiene la vivienda. “Hay que dar una disputa por el sentido común que nos dice que hay que ser dueños. La mayoría de los inquilinos sabemos que nunca vamos a ser dueños de una casa. Nuestra meta es intervenir la renta para poder alquilar de manera más justa”.
Una vez que el proyecto obtuvo dictamen en la comisión de legislación general, tuvo lugar una reunión clave en el despacho del secretario de Vivienda, Iván Kerr. Allí estuvieron Armando Pepe (CUCICBA), el más belicoso opositor a la ley, Alejandro Benazar (Cámara Inmobiliaria Argentina) y Claudio Caputo (presidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires) primo de Nicolás y Luis, a quien ayudó a crear Axis, el fondo de inversiones financieras del exministro y expresidente del Banco Central.
Aunque los funcionarios y legisladores presentes en dicha reunión niegan rotundamente que se hayan comprometido a modificar la ley, los representantes dijeron que sí lo habían hecho, lo que causó malestar entre los funcionarios presentes en dicha reunión. “Yo con Armando Pepe no hablo más. Es un mentiroso”, se enoja uno de ellos al ser consultado por el encuentro. Lo cierto es que, a partir de esa reunión, el tratamiento de la ley se empantanó y su entrada al recinto se pospuso tres veces. La sesión extraordinaria convocada por el oficialismo es la última chance de que no pierda estado parlamentario.
los dueños meten miedo
Así como las cámaras empresarias sostienen que un beneficio para los trabajadores retrae el mercado laboral y termina afectando a los que se quiere beneficiar, el sector inmobiliario –que se presenta como mero intermediario entre dos partes– argumenta que la ley de alquileres terminará por afectar a los inquilinos ya que caería la oferta de inmuebles y por ende el precio de los alquileres subiría.
Pero, ¿quiénes son los dueños de departamentos en alquiler en Argentina? Según un informe por publicarse del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en base a datos del INDEC, menos del 4% de los hogares del país perciben una renta por alquiler, porcentaje que aumenta al 8% de los hogares del quintil de ingresos más alto y baja a menos del 1% para los deciles más pobres. El decil más rico de los “hogares rentistas” recibe, en promedio, $10.052 mensuales. Pareciera que los dueños de los hogares en alquiler en Argentina se parecen más a una pequeña burguesía parcialmente rentista que apuesta a lo seguro (la valorización de la tierra urbana y un ingreso fijo en pesos) que a un capital especulador que retiraría en masa sus propiedades provocando un golpe de mercado.
Ese mismo argumento había expresado Armando Pepe cuando se debatía la ley de alquileres de la ciudad de Buenos Aires. Pero sus vaticinios no se cumplieron, sino más bien todo lo contrario. Según datos de Zonaprop compilados por Soledad Balayan, el stock de departamentos en alquiler publicados aumentó fuertemente en 2018, en particular aquellos de 2 y 3 ambientes -los más requeridos por familias de ingresos medios- cuya oferta subió un 25%, variación positiva que no se registraba desde 2013.
Sin embargo, la ley porteña no reguló la variación del precio ya que requiere modificar la Ley de Convertibilidad (ley Cavallo), potestad del Congreso Nacional. En ese contexto, el porcentaje de sus ingresos que una familia porteña con dos salarios promedio le dedicó a pagar el alquiler de un departamento de 3 ambientes (sin contar las expensas) en septiembre de 2018, fue del 59%, según un relevamiento de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. A nivel nacional, según la última publicación del IPC, el rubro que más aumentó fue “Vivienda y Servicios”, que se disparó un 65% interanual, 20 puntos más que el nivel general de precios.
regulación o viva la pepa
La inquilinización de las ciudades es un fenómeno mundial vinculado al encarecimiento de la tierra urbana y el fin del Estado de Bienestar. En Alemania y en Hong Kong, por ejemplo, la mitad de la población alquila su hogar. Mientras tanto, los inquilinos de las principales ciudades de esos países se organizan para reclamar mejores condiciones y frenar el aumento de sus alquileres. Sindicatos de inquilinos contra los desalojos en Barcelona, marchas multitudinarias en Alemania y una organización de inquilinos de larga data en Estados Unidos se tradujeron en regulaciones que hacen parecer demasiado liberal el proyecto de ley argentino.
En Nueva York, por ejemplo, existe un stock de miles de viviendas bajo el sistema rent control y rent stabilized, cuyo precio aumentó el último año 1,5%, mientras el salario mínimo lo hizo en un 8%. La idea detrás de la regulación es que ese stock sirva como referencia y ancla del mercado de alquileres de la ciudad. Una especie de “precios cuidados” para los inquilinos.
En Alemania, Angela Merkel promulgó en 2015 una ley que determina que no se pueden aumentar los alquileres por encima del 10% de la media del área donde se encuentre la vivienda. Además, los contratos no tienen duración de antemano y el dueño debe fundamentar la terminación del vínculo –que no puede ser el aumento del alquiler– avisándole al inquilino seis meses antes. Si los dueños infringen esta ley se exponen a multas de hasta 100 mil euros. Francia tiene regulaciones similares a las de Alemania, pero además prohibió los desalojos durante los meses invernales.
En Argentina también hay cada vez más inquilinos: pasaron de ser el 11% en 2001 al 18% en 2018. En los grandes centros urbanos fue donde más crecieron. La ciudad de Buenos Aires, la que más inquilinos tiene, es un caso paradigmático. Pasó de tener 22% de arrendatarios en 2001 a superar el 35% en 2017, según el Observatorio de la Vivienda del IVC. En la ciudad más densamente poblada del país, los alquileres aumentaron en los últimos años por encima de la inflación y mucho más que los salarios.
Si bien es cierto que en años anteriores –2013 por ejemplo– el precio del alquiler no superó la inflación, eso no parece ser una razón para no atar su variación a un promedio entre el índice de precios y salarios, como propone la ley, sino más bien todo lo contrario. Les daría previsibilidad a los inquilinos, pero también a los dueños.
La regulación que propone el proyecto de ley también sería provechosa para el gobierno en tiempos de “déficit cero”, ya que uno de los artículos obliga a los dueños a registrar los contratos en AFIP, una de las exigencias que más incomodó al sector inmobiliario y que logró modificar para que la no registración del contrato impida ejecutar un potencial desalojo.
“Sabemos que esto no es la solución de fondo”, sorprende Muñoz. El referente de los inquilinos sabe que por más regulaciones que se le impongan, los pocos desarrolladores urbanos con capacidad para construir vivienda a nivel masivo no están interesados en el segmento de los inquilinos. Una prueba de ello es que, de los permisos para construir vivienda en la ciudad de Buenos Aires, el 70% son para el desarrollo de vivienda de lujo.
“Queríamos incluir en la ley incentivos impositivos para quienes desarrollen vivienda para alquiler, pero a Hacienda no le cerraba el costo fiscal”, admiten fuentes oficiales.
merecer la ciudad
Las ciudades se consolidaron en las últimas décadas como un activo financiero más que como un bien social. Pasaron a ser, gradual pero sostenidamente, espacios de extracción de valor de los excedentes del capital. El derrotero de ese extractivismo urbano del que habla Saskia Sassen, en Argentina tiene su génesis en la política económica de la última dictadura cívico-militar.
Oscar Oszlak en su libro Merecer la ciudad. Los pobres y el derecho al espacio urbano, sintetizó ese fenómeno señalando dos medidas concretas como punto de inflexión. La primera es la liberalización total de los alquileres en 1976, que habían estado congelados desde 1943, aunque ya Yrigoyen en 1922 había metido en el freezer los aumentos por dos años como medida de emergencia económica. La segunda fue la modificación del código urbanístico de la entonces Capital Federal en 1977, que al limitar la constructibilidad dio lugar a un proceso de elitización de la ciudad de Buenos Aires. El descongelamiento de los alquileres en medio de una inflación anual de tres dígitos y tasas de interés por las nubes fue catastrófico para los inquilinos que ya habían sido golpeados meses antes por un aumento del 175% decretado por Celestino Rodrigo. En ese contexto, el Frente de Inquilinos Peronistas no veía con malos ojos un proyecto de ley con media sanción en el Congreso que ataba los alquileres a la variación salarial de un peón industrial. Pero el golpe de estado sepultó cualquier posibilidad de lograr una salida ordenada del sistema de fijación de precios. El resultado fue que entre marzo y octubre de 1976 los alquileres crecieron cerca del 500% mientras que los salarios lo hicieron en un 200%.
Entre aquella liberalización total y hoy no cambió mucho. El alquiler se fue convirtiendo en una espada de Damocles para una gran parte de los casi 7 millones de inquilinos que en los últimos tres años vio empeorar su situación por la suba sin pausa de tarifas y otros bienes básicos.
Sin embargo, ese alquiler es al mismo tiempo una renta poco cuantiosa para el que decide ofertar una vivienda para alquilar. Quizás esa especie de lose-lose situation, en la cual los que más ganan son los desarrolladores de suelo urbano porque el elemento clave es la valorización de la tierra en dólares, no tenga otro remedio que aceptar que el acceso a un techo digno no debería ser un negocio para nadie.
¿Por qué parte de la sociedad aplica sin problemas ese principio a servicios como la educación o la salud, pero no a la necesidad dormir bajo un techo? ¿Por qué el Estado tiene más legitimidad para intervenir con firmeza en algunos espacios de alta rentabilidad que en otros? ¿Quién decide eso? Los inquilinos, por ahora, no.

Francisco Marzioni
la expectación mexicana

Andrés Manuel López Obrador se hizo conocido en México hace más de veinte años por una oratoria que supera al promedio de los políticos mexicanos. Con los años, su hablar se hizo más lento, pausado, como si pensara detenidamente cada palabra que dice. Su retórica se volvió más moderada en estilo y forma, pero no en contenido. Cuando López Obrador habla es para dar definiciones, para decir algo importante, algo que cambie el curso de los acontecimientos. Y esta característica tal vez sea principal para entender a un hombre que se autoimpuso la tarea de llevar adelante la “Cuarta transformación” de la historia mexicana.
Llamado Andrés Manuel o “El Peje” por la gente, y AMLO por los medios que escriben todos los días sobre lo que hace, mañana será el presidente constitucional número 65 de los Estados Unidos Mexicanos, y asumirá este cargo en un acto que será observado de cerca por todo el mundo. El líder latinoamericano llegó al poder en una elección histórica: 53,1% del electorado, compuesto por unos 30.033.119 votos, sacando amplia ventaja de sus competidores.
Mientras en América Latina se impone el giro a la derecha, México vota masivamente al único candidato de izquierda que tiene dentro de las opciones. ¿Qué pasó en este país, que vive a la sombra de Estados Unidos, para desoír las advertencias de sus opositores (“López Obrador va a convertirnos en Venezuela”)? Tanto en 2006 como en 2012 su propuesta estuvo en sintonía con la de otros candidatos en países como Brasil, Ecuador, Argentina, Uruguay y Venezuela, pero es recién cuando estos gobiernos se agotan y son reemplazados por sus contrapartes ideológicas que en México se impone el viento de cambio que finalmente arrasa: López Obrador se convierte en 2018 en el presidente mexicano más votado de la historia del país.
la transición
En México el presidente electo debe esperar seis meses para tomar el poder. Ese tiempo -al que llaman “la transición”- resulta largo y complejo sobre todo para un cambio de orientación política. Más que en 2001, cuando el PRI le entregó la banda presidencial al PAN, y en 2012, cuando el PAN se la devolvió, en los últimos 60 años no hubo transiciones de una fuerza a otra. Cualquier mexicano puede hablar del “dedazo”, es decir, la costumbre tácita de que el presidente designa a su sucesor -generalmente un miembro de su gabinete- y éste se convierte en el nuevo mandatario sin demasiados trámites más que una elección de la que ya todos saben cuál va a ser el final. Palabras mayores (1975), el best seller mexicano Luis Spota retrata cómo un funcionario del gabinete presidencial es designado sucesor por “dedazo”. Ese personaje, en novelas siguientes, se transforma en presidente y alimenta una saga de seis volúmenes donde se describe el funcionamiento de la maquinaria del poder político en México. Vale decir que a Spota, reeditado incansablemente, se lo lee sobre todo en los ambientes más populares: no es raro ver hombres serios de camisa manga corta y corbata (el uniforme del oficinista promedio mexicano) leyendo absortos cualquiera de estos libros en el camino de ida o de vuelta al trabajo.
Pero la transición de López Obrador no fue un dulce traspaso entre amigos. AMLO fue blanco de críticas y ataques por parte de los partidos que gobernaron México durante casi veinte años. Un período que, si bien fue ordenado en términos institucionales, pasó por varias tormentas hasta hoy, el último día antes de la toma de poder. La gente estaba ansiosa porque López Obrador comience su tan anunciada “Cuarta transformación” y una serie de temas urgentes lo obligaron a pronunciarse. Esos pronunciamientos, si bien fueron nominales, generaron un fuerte impacto en lo real.
el nuevo aeropuerto
Probablemente la polémica más intensa que despertó López Obrador fue la movida que encabezó para detener las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, cuyas siglas NAIM se convirtieron en todo un símbolo de la saliente gestión priísta de Enrique Peña Nieto. El nuevo aeropuerto comenzó a construirse en septiembre de 2015 y los vecinos de la zona -ubicada a unos 15 kilómetros de la Ciudad de México- reclamaron intensamente al gobierno que la obra traería un impacto ecológico irreversible: el lago de Texcoco, el último que queda en la región, se secaría para siempre. Para el Valle de México la pérdida sería muy dolorosa, ya que es lo que queda de un espejo de agua que en otros tiempos ofrecía las tierras más fértiles del país. El gobierno de Peña Nieto no sólo desoyó la protesta social sino que la combatió con toda clase de informes que aseguraban que el impacto ambiental no dañaría la zona. Sin embargo, el ingeniero que más intensamente luchó contra la construcción del Nuevo Aeropuerto fue asesinado en la puerta de su casa en septiembre de este año, un crimen que nunca se investigó y del que no hay culpables. En el proyecto del Nuevo Aeropuerto convergen las principales fuerzas financieras de México, desde el archiconocido empresario Carlos Slim -dueño de Telmex, la mayor telefónica del país- hasta Carlos Hank Rohn, uno de los patriarcas de la familia Hank, dueña de constructoras y mega millonarias casas de apuestas.
López Obrador pasó toda su campaña declarando que cancelaría el proyecto. Sus encendidos discursos dieron esperanza a los centenares de familias y millares de simpatizantes que, entusiasmados, le recordaron su promesa en la primera “gira de agradecimiento” que emprendió por el país apenas se oficializó su condición de presidente electo. Pero las amenazas de crisis y catástrofes económicas fueron inclementes. Las principales voces empresarias se alzaron contra la sola idea de que López Obrador cancele un proyecto en el que, se calcula, invirtieron entre 3000 y 5000 millones de dólares para conseguir tan sólo un avance del 30% del total de la obra. La primera movida del presidente electo fue asegurar que el Estado no pondría más dinero en la construcción del Nuevo Aeropuerto: de finalizarse, se haría exclusivamente con patrimonio privado. Pero mientras los empresarios le reclamaban que cumpla las promesas de los gobiernos anteriores y continúe el pacto de inversión público-privada, los activistas y, sobre todo, las bases de MoReNa, insistían en la cancelación total. Acosado por las presiones, dictaminó una solución salomónica: una consulta popular. En tiempo récord, MoReNa instaló 1073 mesas en 570 municipios del país, difundió las ubicaciones y dispuso cuatro días para que todos los mexicanos registrados para votar se expresaran sobre este asunto. Las opciones no fueron si continuar o cancelar, sino convertir al aeropuerto militar de Santa Lucía en una terminal civil internacional como opción ante la cancelación en Texcoco.
Luego de una intensa polémica, el 69% de los 748 mil mexicanos consultados eligió la opción de trasladar las obras del Nuevo Aeropuerto a Santa Lucía, también ubicado en el Estado de México, aunque más al norte. El resultado de la consulta fue tomado por López Obrador como un respaldo rotundo a la cancelación del NAIM y al día siguiente de finalizada la votación confirmó que desde su primer día como presidente cancelaría la obra.
La respuesta del “mercado” no se hizo esperar. Horas después del discurso de AMLO, el dólar batió los récords alcistas de los últimos años, sólo superado por una disparada que había ocurrido pocos días después de la victoria de Trump en EE.UU. En un país donde el valor de la divisa estadounidense está casi siempre estable la noticia impactó y generó una corrida. Las calificadoras de riesgo internacionales Fitch Ratings, Moody´s y Standard & Poor´s subieron sus notas negativas sobre México, el riesgo país comenzó una escalada de 190 a 230 puntos que todavía se mantiene y la Bolsa de Valores cayó 4,33% el día que se dio a conocer el resultado de la consulta. Sin embargo, el presidente electo no perdió la serenidad. Con el correr de los días fue reuniéndose con los empresarios vinculados a la obra, garantizándoles un lugar en las reformas que precisaría el aeropuerto de Santa Lucía, al mismo tiempo que prometió que el lago de Texcoco sería convertido en un parque natural. Su frase “Serénense” ya es una marca de estilo.
un round con los bancos
Cuando la tormenta del Nuevo Aeropuerto parecía estar apagándose y el mundo financiero estaba expectante por señales amistosas que recuperaran la confianza del capital, sucedió algo que dejó a analistas tanto propios como ajenos al círculo de López Obrador totalmente desconcertados. La bancada de MoReNa en el Senado, que desde la elección del 1 de julio se convirtió en mayoritaria, presentó un proyecto en la Cámara Alta para eliminar las comisiones que los bancos cobran a sus usuarios en concepto de consulta de saldo y retiro de efectivo. Al día siguiente, las acciones de los bancos mexicanos se desplomaron en el mundo llegando a su mínimo histórico ante el temor de perder el 30% de sus ganancias de un plumazo. La plaza bursátil local cayó un 5,33% apenas se conoció la noticia. Las acciones de Banorte, el banco más grande de México, cayeron un 12%, acompañadas de Santander, Scotiabank y BBVA, que registraron bajas del 10, 8 y 2% sólo ese día. El proyecto de Ricardo Monreal, líder de la bancada de MoReNa y uno de los aliados más firmes del presidente electo, reavivó un fuego que al momento de la toma de posesión todavía no se apaga. “Nadie puede regañarnos”, dijo Monreal ante el castigo del mercado y anticipó que continuará impulsando su iniciativa.
En este caso López Obrador tomó una actitud muy distinta. Rápidamente tomó distancia de la iniciativa de su bancada. “Ni siquiera se ha tratado en comisiones”, dijo al día siguiente de conocerse el proyecto, aclarando que “yo no bajo línea, ni siquiera envié un vocero a decir lo que pienso. Los legisladores son representantes del pueblo, nosotros garantizamos la libertad”. Las presiones continuaron y finalmente debió admitir que “en los próximos tres años no habrá cambios al sistema financiero”.
En un artículo de la revista Forbes México publicado la noche anterior a la asunción, la periodista María Fernanda Salazar Mejía indica: “La capacidad que tenga el presidente de la República para transformar sin poner en jaque su propio proyecto a manos de poderes fácticos, que llevan días mandando mensajes en la Bolsa de Valores, pondrá a prueba su destreza política y la de su equipo. Lo mismo hará su habilidad para conciliar los múltiples intereses sociales y cupulares que coexisten en el país, para cumplir su compromiso de renovar la vida pública y las instituciones, sin volverse indiferente a las expectativas sociales”.
por qué los escritores desconfían de AMLO
Tradicionalmente la Feria Internacional del Libro que se realiza anualmente en Guadalajara es un espacio de apariencia apolítica, pero este año se convirtió desde el primer día en un verdadero polo opositor a López Obrador. En su discurso inaugural el presidente de la FIL, Raúl Padilla López, criticó varias iniciativas del presidente electo que no aluden al ámbito cultural, como la creación de una Guardia Nacional, temas que nunca se habían hablado en este contexto. Además, la grilla de actividades contó con varios foros y charlas-debate sobre democracia y asuntos públicos, lo que rompió la abulia en torno a temas políticos, pero también tiñó a la FIL de un mood anti-AMLO que no pasó desapercibido.
Más allá de los intereses partidarios de Padilla López, quien participó activamente en la campaña de Ricardo Anaya –candidato del PAN–, los intelectuales mexicanos se sienten incómodos ante López Obrador y su proyecto. No es que no lo respalden: escritores reconocidos como Jorge Volpi, Alberto Chimal y Valeria Luiselli se mostraron felices de la victoria de MoReNa en las elecciones presidenciales, y al dialogar en privado con algunos de ellos, reconocen que su triunfo es beneficioso para México. Pero algunas alianzas y nombramientos durante la campaña y luego de la elección sacudieron a un campo que teme que López Obrador sea “más de lo mismo”.
La fiel Elena Poniatowska, una escritora con más de medio siglo de carrera en México, no dudó en criticar a López Obrador y distanciarse por un tiempo cuando MoReNa tejió una alianza junto al Partido Encuentro Social (PES), coalición que finalmente ganaría las elecciones. El PES es una agrupación que desde 2006 reúne a referentes de la derecha evangélica –muchas veces señalados como de “ultra derecha” – que se manifestaron tanto en el ámbito legislativo como en dichos de sus referentes contra causas que los intelectuales respaldan casi sin división, como el aborto libre o el matrimonio igualitario.
Asimismo, luego de las elecciones, la bancada de MoReNa en Diputados eligió a Sergio Mayer como presidente de la Comisión de Cultura, un nombramiento por demás polémico. Mayer es un cantante de música popular conocido por interpretar “La ventanita”, canción que en Argentina fue interpretada por el Grupo Sombras, que se lanzó de lleno a la política luego de ser la cara de diversas causas humanitarias y cuya trayectoria es considerada superficial. Los ánimos en las redes están muy caldeados, sobre todo en Twitter, donde López Obrador se convierte en trending topic por cada paso que da hacia la presidencia efectiva.
el fondo de cultura en un limbo
La polémica más fuerte en el ámbito cultural tiene nombre y apellido: Paco Ignacio Taibo II. Explotó unos días antes de la toma de poder. El reconocido escritor de novela negra, autor de la biografía novelada de Pancho Villa que cautivó al mundo y de otro medio centenar de libros, fue elegido por López Obrador para ocupar la titularidad del Fondo de Cultura Económica (FCE), un organismo del gobierno mexicano con sedes en todos los países de habla hispana y que publica miles de libros al año, probablemente el emblema central de la gestión cultural en México. La figura de Taibo resulta incómoda para los intelectuales mexicanos: su estilo coloquial y desprejuiciado, su enorme talento, su producción arrolladora, su éxito comercial y una militancia inquebrantable de izquierda lo convirtieron en un personaje polémico. Cuando AMLO lo citó para proponerle la presidencia del FCE, Taibo no sólo era un activista en favor de MoReNa sino también la cara visible del movimiento Brigada Cultural, una asociación civil que regala y vende a precios simbólicos millones de libros por año, y que organiza toda clase de actividades de reflexión en torno a la lectura y el pensamiento social y político. Paco Taibo no encaja dentro del tipo de escritor mexicano, que mira con desconfianza y cinismo la política, que se refugia en las letras, que evita las confrontaciones con colegas y personajes populares. Por el contrario, rompe los esquemas en cada aparición pública. Aún así, la designación fue bien vista entre los intelectuales, que recibieron la noticia con alegría.
Pero en el Senado, donde deben aprobar su nombramiento, el PRI y el PAN objetaron su condición de extranjero: aunque naturalizado mexicano, Taibo nació en Gijón, España, y emigró a muy temprana edad junto a su familia, que desde los primeros días fue parte de la vida pública mexicana. Y existe una ley que impide a los extranjeros ocupar cargos de gobierno. Rápidamente MoReNa se puso en marcha e impulsó los cambios para permitirle a Taibo llegar al FCE. Pero una frase desafortunada lo cambió todo.
Invitado por la FIL a presentar sus últimos libros en Guadalajara, Taibo fue consultado por su designación en el FCE. El ambiente hostil de la FIL hacia los militantes de MoReNa no colaboró para que el escritor mantenga la frialdad ante un auditorio expectante. “El lunes estaré tomando posesión del FCE gracias a la ley Francisco Javier Mina. Sea como sea, se las metimos doblada, camarada. Yo sé que me paso de lépero (N de la R: guarango), pero si algo conquistamos este julio pasado fue el derecho a llamar a las cosas por su nombre: a los culeros, culeros; a los enmascarados, enmascarados” dijo el escritor y agregó que si para el lunes las reformas a la Ley Federal de Entidades Paraestatales no pasaron, “López Obrador emitirá un edicto nombrándome encargado de despacho”. La frase tuvo dos impactos fuertes: el primero, en la comunidad homosexual y feminista rápidamente salieron a repudiar que Taibo haya usado la expresión “se la metimos doblada” y pidieron su renuncia al cargo del FCE. Por otro lado, al revelar los planes de MoReNa para brincar al Senado y ocupar el cargo aún sin la ley que lo respalde, el bloque de senadores que había firmado el dictamen para tratar la normativa anunció que retiraban la propuesta del orden del día hasta después de la toma de poseción de López Obrador. Por este escándalo, Taibo pidió disculpas rápidamente en su cuenta de Twitter pero ya la llama estaba encendida y todo indica que la oposición del PRI y el PAN endurecerá su negativa de nombrar a Taibo en FCE a raíz de este incidente.
mañana será otro día
La toma de poder de López Obrador despertó la curiosidad del mundo de la política como ninguna otra en la historia reciente de México. El país se encuentra en el centro del comercio mundial: desde hace dos décadas mantiene un histórico tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, así como pactos fuertes con la Unión Europea, China, Rusia y Mercosur. Es uno de los principales exportadores de petróleo y protagonista en la agroindustria mundial. Desde que fue elegido, "el Peje" mantiene una inesperada relación cordial con Donald Trump, al contrario del presidente saliente.
El equipo de relaciones exteriores de AMLO cursó invitaciones a toda clase de mandatarios y dirigentes del mundo, entre ellos al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien confirmó enseguida su presencia, al igual que el nuevo presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Tanto el PAN como el PRI se opusieron a que Maduro se muestre en México y organizaron protestas para que le sea retirada la invitación. AMLO fue inflexible: “Queremos amistad con todos los gobiernos del mundo”, declaró, dando por terminado el debate.
Sin embargo, debido a la reunión del G20 en Argentina, trascendió que finalmente Trump no llegará hasta México y enviará a su hija Ivanka y a su yerno Jared Kuchner. Si bien la relación de AMLO con Trump se mantiene en buenos términos a nivel personal, los vínculos políticos entre los dos países están en un momento muy delicado ya que la caravana migrante en la frontera Norte despertó viejos enfrentamientos y regresó la antigua amenaza de Trump de ampliar el muro fronterizo que impediría a los mexicanos cruzar a Estados Unidos.
Por otra parte, los pueblos originarios tienen una relación conflictiva con el gobierno de México. Los 68 grupos que componen casi 12 millones de personas jamás habían sido invitados a una asunción presidencial. López Obrador llamó a los 32 gobernadores indígenas de los estados que componen el país y ellos decidieron devolverle el gesto: luego de la toma de poder le entregarán su propio bastón de mando, confeccionado por artesanos aborígenes y que simbolizan la confianza en el nuevo presidente. A la asunción también asistirá el presidente de Bolivia Evo Morales y el propio AMLO destacó que dará su primer discurso presidencial luego de esta ceremonia, a la que puso por encima de cualquier otro homenaje.
Llegó la hora de Andrés Manuel López Obrador. Habiendo iniciado su carrera como un funcionario de tercera línea en el gobierno del PRI durante los ochenta, continuado en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), habiendo sido alcalde de México y luego tres veces candidato presidencial, se ubicó siempre en la vida política mexicana como un rara avis: un hombre de ideas fuertes pero razonamientos flexibles, en constante aprendizaje y cambio, siempre en buena sintonía con lo popular pero sin descuidar las relaciones institucionales, combinando experiencia personal con grandes proyectos sociales. Tiene por delante seis años de gobierno para concretar un sueño respaldado por más de la mitad de los mexicanos. Una tarea que en estos seis meses demasiado largos para una época hipermediática donde la ansiedad lo domina todo, ya comenzó a mostrar sus complejidades pero también su destino de convertirse en un antes y un después en la historia mexicana.

Martín Paolucci
la internacional reaccionaria

Además de su actividad académica en la universidad Torcuato Di Tella, Juan Gabriel Tokatlian realiza una tarea constante y paciente de intervención en los medios de comunicación. También escribe libros para un público más amplio que el de los claustros: uno de los últimos, Qué hacer con las drogas, demuestra en pocas páginas y con un formato amigable que el prohibicionismo no es una solución sino una fábrica de problemas. Crítico de la globalización neoliberal, de las potencias mundiales y de las élites, es una de las voces más destacadas en un gremio poblado de halcones conservadores, aristócratas de la diplomacia y amigos de la Embajada. Fuimos a verlo para que nos ayude a entender qué mundo es este que pisamos.
Tokatlian no es precisamente un optimista: “En esta cumbre del G20 la primacía de lo geopolítico fue evidente y con ello las dinámicas y procesos de tensión y pugnacidad que hoy caracterizan el escenario global. Con el telón de fondo de una crisis del multilateralismo, la reunión de Buenos Aires reforzó la sensación de un orden liberal en crisis. Y en ese contexto las divergencias sustantivas se maquillaron de avances graduales”.
Hace poco planteaste que se está conformando una Internacional Reaccionaria. ¿Tenés evidencias?
-Hay procesos políticos en distintos países que se diferencian en los anclajes nacionales: Trump, lo que sucede en Europa Central, el presidente de Filipinas Rodrigo Duterte, la Italia de los neofascistas y ahora Bolsonaro. Son movimientos y líderes reaccionarios que surgen en una misma época, por motivos similares y con una identidad parecida. Para comprender la raíz de esta emergencia hay que remontarse por lo menos al final de la Guerra Fría, cuando los beneficios de la globalización parecían palpables para muchos, había un consenso en considerar a la economía de mercado como sinónimo de seguridad y bienestar y la democracia liberal estaba de moda. Pero los datos de la realidad fueron arrojando otra cosa: costos, asimetrías y desigualdades, de una globalización cada vez más acotada al poderío del capital financiero. Se perdieron empleos, se perdió capacidad productiva, se perdieron posibilidades de mantener el Estado de Bienestar. Se pasó entonces de la esperanza a un fuerte rechazo. Y aquella democratización que se imaginaba expansiva se fue contrayendo en todo el mundo.
¿Cuál sería el eje común a todas estas emergencias más allá de sus singularidades?
La percepción que proyectan estos movimientos, y que sus seguidores asumen cabalmente, es que hubo una Arcadia del pasado que fue óptima. Se genera la expectativa de retornar a un origen seguro y promisorio en el que había orden, en el que la sociedad era más homogénea y el ascenso social estaba garantizado. De repente nada de eso es alcanzable de verdad y por lo tanto hay un repliegue en aras de reencontrarlo. Un repliegue inevitablemente violento, porque tenemos sociedades mucho más plurales, multiculturales, heterogéneas, fracturadas, con clases medias afectadas en distintos contextos y actores movilizados por más y mejores derechos.
Pensando más en el término Internacional que en el término Reaccionaria. ¿Percibís que hay cierta coordinación o por lo menos interrelación entre estos grupos y dirigentes?
Yo diría que existe una interrelación ad-hoc. No sé si es algo deliberado o programado, ni creo que tengan un centro o un núcleo efectivo como sucedía con la Internacional Comunista. Hay una coordinación inorgánica, reconocimientos de líderes reaccionarios hacia candidatos reaccionarios que triunfan o están a las puertas de triunfar en varios países. Se identifican entre ellos: “si allí se hizo, acá también se puede hacer”. Grupos de asesores de campaña que se van trasladando de país en país. Es una imbricación no solamente en el mensaje político, hay lenguajes que van creando un sentido común que se repite.
¿Cómo entender que sectores importantes de los trabajadores apuesten por estas opciones de ultraderecha?
Para responder esa pregunta quizás haya que ir más atrás aún e indagar en los años setenta. Las raíces de este proceso se remontan a la Comisión Trilateral de 1975 y lo que David Rockefeller llamaba un sistema sobrecargado de demandas. El recetario en aquel momento fue reducir expectativas y generar apatía política. Detrás de eso, más que una manipulación, se notaba el inicio gradual de la caída de lo que habíamos conocido como Estado de Bienestar. Lo que también encontraba sus límites era nuestro modelo de industrialización latinoamericano. Hubo indicios que no supimos interpretar del todo. Por ejemplo, la irrupción de lo más conservador de las religiones en la política mundial: los ayatolás en Irán, Juan Pablo II, Begin en Israel. Los que dicen que ese extremismo emergió después del 11 de septiembre se están perdiendo una parte de la película. El otro hito fue en 1991. Europa se encontraba frente a dos alternativas luego del final de la Guerra Fría: buscar una mayor autonomía económica y militar o seguir bajo el cobijo de la OTAN. Y la decisión fue ir hasta la frontera con Rusia. Expandirse en vez de ahondar en una integración cualitativa. Y luego hubieron más fracturas y crisis en el seno de la propia Unión Europea. Fue más fuerte el anticomunismo latente que el progresismo como proyecto renovador, alternativo y de una mayor justicia económica y social. Luego de la crisis financiera de 2008 empezamos a ver los efectos de esa limitación política que permitió un avance aún mayor del capital financiero y sus burbujas.
¿Y por qué considerás que no se pudo prever este giro a la derecha que parece imparable?
Yo creo que desde la academia deberíamos hacer una autocrítica y preguntarnos qué estuvimos mirando los últimos 25 años durante los cuáles esto fue creciendo. Ya no es posible seguir diciendo “qué sorpresa, ganó el Bréxit en Gran Bretaña”, “ ¡uh! llegaron los neofascistas al poder en Italia, “¡upa!, ganó Trump”, “¡uy!, ganó Bolsonaro”, “che, el tercer partido más importante de Suecia es de extrema derecha”. Hay algo de nuestra forma de abordar el tema, de las metodologías utilizadas, que necesitamos revisar. Muchas tesis que considerábamos categóricas, por ejemplo sobre la firmeza institucional brasileña, demostraron estar erradas o por lo menos ser propias de un momento histórico acotado. Hay que combinar más la historia, la demografía, la geopolítica, la economía. Corregir esto es una tarea urgente.
laboratorio brasil
La oficina está en el tercer piso del muy coqueto campus de la Di Tella, sobre Figueroa Alcorta, en el barrio River. Hay libros por todos lados, desparramados hasta en los rincones. Junto a tres coloridos afiches (uno de ellos es un curioso institucional turístico de Colombia, donde Tokatlian vivió por años), una camiseta de Boca Juniors aparece apoyada sobre la biblioteca. No es el único objeto que contrasta con la blanqueza y prolijidad de los muebles y del edificio: en el piso, junto a la puerta, un gran foto encuadrada del Che Guevara en blanco y negro. Dice Tokatlian que acaba de traerla y que está viendo en qué pared del despacho terminará colgada.
Hay quienes catalogan a Bolsonaro como fascista. ¿Vos cómo lo definirías?
Las analogías sirven para tener un punto de referencia, pero hay elementos lo suficientemente distintivos que hacen que esta ultraderecha no pueda ser una réplica de lo que fue en el pasado. En la actualidad se utilizan rótulos como populista o fascista con demasiada liviandad. Prefiero no usar esas etiquetas porque considero que aprisionan. Me colocan en una frontera interpretativa que no ayuda y por el contrario desvían la atención. Lo que no implica dejar de remarcar las fuertes reminiscencias que tiene con esa vieja corriente, ni dejar de tomar muy en serio la amenaza que esta ola reaccionaria representa en un escenario internacional incierto y volátil, para el que no veo ni resortes multilaterales ni liderazgos políticos que puedan encauzarlo y contenerlo.
¿Cómo explicás que tantos brasileños hayan votado a Bolsonaro?
Yo creo que en Brasil, siendo muy simplificador, se dio una superposición de distintas crisis. Primero, un colapso del sistema de partidos políticos. Segundo, una feroz recesión de cuatro años con una caída del producto bruto del 8%. Tercero, una oleada de violencia criminal masiva: la tasa de homicidios en Brasil es 30,8 cada 100 mil mientras en Argentina es de 5,2. Y, finalmente, un descrédito generalizado del progresismo. Entiendo por crisis del progresismo la incapacidad que tuvieron el Partido de los Trabajadores y sus aliados de replantear sustantivamente qué se había hecho mal durante sus gobiernos, el haber perdido cierta ética esencial a los movimientos progresistas y cómo quedó entrampado en un sistema corrupto que lo deglutió. Estas cuatro crisis se superpusieron y potenciaron.
¿Qué análisis hacés del factor económico?
Un factor sustantivo es la decadencia del Brasil industrial que había gestado el movimiento sindical más importante de América Latina, como fueron los metalúrgicos liderados por Lula en los setenta. La caída de ese Brasil y el ascenso de otro: el del agronegocio. El sistema político brasileño, por su estructura electoral, tiene una sobrerrepresentación rural para compensar otros componentes políticos, económicos, regionales. Esta sobrerrepresentación rural a la luz del Brasil industrial, del Brasil de San Pablo, pujante, era algo que permitía un equilibrio de fuerzas. Teníamos también otros actores, como un partido progresista potente que había ganado experiencia de abajo hacia arriba, sectores industriales que gravitaban, y la movilización de nuevos actores sociales que generaban un equilibrio. Pero en estos 20, 25 años Brasil se desindustrializó de manera inquietante. Se reprimarizó. Hoy, el actor económico más gravitante es el sector de los agronegocios. Un sector que previamente tenía la ventaja de la sobrerrepresentación rural pero que ahora, además, es el hegemón productivo. Y en esto vemos la presencia de China de manera sustantiva.
Para explicar a la elección de Bolsonaro y de otros líderes reaccionarios, ¿cuánto considerás que juega el factor evangélico?
Trump ganó con el 81% de los votos evangelistas. En esta elección brasileña los evangélicos jugaron un papel central. Fueron un sujeto político decisivo para la derrota del plebiscito que convocó el presidente Santos en Colombia en relación a la paz. En Guatemala lograron un presidente propio, y en Costa Rica estuvieron cerca. Hay cierta agenda común conservadora -“pro vida”, pro familia y pro orden- que va entrecruzándose: ya no son solamente actores o líderes políticos sino una concatenación de factores que vienen de la sociedad, de grupos de base, autónomos. No hay una conspiración, un proyecto deliberado, sino que se asientan interrelaciones que se expresan como un fenómeno internacional. Como si hubiera algo que los empuja, que les da un punto de común denominador. Es una época donde no debemos ver solamente a los actores políticos tradicionales. Hay sectores religiosos, sociales, intereses económicos, que se van conjugando para precisar una agenda que en términos electorales está dando réditos.
¿Qué tipo de sujeto político son los militares brasileños?
Mi impresión es que allí las Fuerzas Armadas retomarán aquello que han expresado históricamente y que fue muy elocuente hasta la última dictadura: un rol moderador en política. La mitad de los cincuenta legisladores que tiene Bolsonaro son expolicías o exmilitares. ¿Ha habido transformaciones en los militares brasileños como sujeto político? Yo diría que hay señales ambiguas. Al proyecto desarrollista e industrial del Brasil potencia siempre lo tuvieron en el corazón. Cuánto toleren abandonar eso no lo tengo claro. Será un tema de tensión en el seno de las Fuerzas Armadas si los asesores económicos de Bolsonaro intentan privatizar y desregular todo. Pero hay evidencias de que algunos sectores castrenses han empezado a abandonar ese nacionalismo férreo. El año pasado se hizo por primera vez una maniobra militar en el Amazonas con EE.UU, Colombia y Perú. Y el Amazonas fue siempre un lugar vetado a toda presencia extranjera. A esto hay que sumarle que en el plan de Bolsonaro los militares serán los pilares de la política punitiva, costosa e ineficaz, de luchar contra el narcotráfico. Otro tema inquietante y del que se habla poco es lo que podría pasar con la política nuclear de Brasil y cómo eso nos impacta. Hasta ahora hubo una serie de compromisos compartidos entre los dos países. Un Brasil que pretenda una vía distinta al uso pacífico de la energía nuclear podría convertirse en un dolor de cabeza para la Argentina y generar una conflictividad alarmante. Hubo tres pilares que permitieron que la Argentina y Brasil pasen de una relación de rivalidad a una de amistad: la democracia, la integración económica y la cooperación en el campo nuclear. Este último ha sido un sostén fundamental y delicado. Hasta ahora no apareció nada vinculado a lo nuclear en su programa o en sus pronunciamientos públicos. Pero en un gobierno lleno de militares bravucones, altisonantes y nacionalistas, se puede colar algún planteo de ese tipo.

made in chaina
El discurso de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante el Foro de Pensamiento Crítico organizado por CLACSO agitó las tibias aguas del debate progresista latinoamericano al ubicar lo que podríamos denominar el derecho al consumo como la columna vertebral de la campaña electoral por venir. Para Tokatlian este es precisamente un punto clave para analizar el declive del ciclo progresista en América Latina: “A mi entender hay tres tipos de consumo. El estadounidense, que se basa en el consumo de bienes privados. El europeo, de bienes públicos para todos. Y el asiático, que promueve el ahorro pensando en una sostenibilidad a largo plazo y que mezcla algo de consumo privado y público. El progresismo latinoamericano estableció un consumo hiperestadounidense. Fueron negligentes en mejorar los bienes públicos y en fomentar el ahorro. Frente a esto, los gobiernos conservadores mantuvieron los programas sociales y prometen un derrame en el futuro. Una promesa que nunca se ha cumplido pero que en un panorama en el que no hay otras voces razonables es escuchada. Dicho esto, y en el marco del sistema económico mundial, las nuevas opciones progresistas que surjan y que intenten distribuir la riqueza y crear Estados eficaces tendrán ante sí pequeñas posibilidades y, sobre todo, grandes restricciones”.
Además del ascenso de gobiernos reaccionarios ¿hay algún otra trama que atraviese la escena internacional que consideres relevante?
Hay una que es determinante y es la pugna entre EE.UU y China. Estamos viviendo una transición de poder que se hace muy inquietante, por la volatilidad y la incertidumbre. La Historia nos informa que estas transiciones son muy conflictivas. Un país va a ganar mucho más poder, prestigio e influencia, y el otro va a perder todo eso. Históricamente, estas pugnas se han resuelto con un gran conflicto armado, de donde salieron las potencias occidentales. Ahora tenemos una incógnita, ya que si esta transición de poder se despliega no solo cambiaríamos de potencia sino también de eje geopolítico, de Occidente a Oriente. En ese sentido tenemos una serie de encrucijadas, y también de desconocimientos. Estamos muy impregnados de la cultura occidental para mirar esta transición, sin entender qué está pasando en Oriente, Asia y específicamente en lugares como China e India.
¿Cómo se traduce esta pugna entre EE.UU y China en América Latina?
En la llegada de China a la región; en una diversificación del origen de los capitales; y en un contrapeso frente a EE.UU. Pero esto ha tenido efectos negativos, Brasil es un ejemplo. La presencia del gigante asiático ha generado divisiones en América Latina. Y generó el empoderamiento de sectores que no necesariamente debe ser considerados una vanguardia económica y social. Muy por el contrario, nos está conduciendo hacia una fuerte reprimarización. Un aumento del extractivismo. Hasta el momento hubo una relativa tolerancia de EE.UU, un cierto desinterés. El dato a tener en cuenta es que el triunfo de Trump significa que Estados Unidos tendrá hacia China cada vez más elementos de competencia y menos de colaboración, al contrario de lo que fue la década previa. El capital estadounidense quiere recuperar su presencia mediante un estímulo a sus exportaciones e inversiones. Y encuentra a una China cauta pero ambiciosa y que tiene una chequera más amplia que Washington. La administración Trump considera que América Latina es su área de influencia y que es hora de volver, luego de décadas ocupados en otras latitudes. Pero frente a esto los gobiernos de la región se preguntan: ¿a cambio de qué? ¿Al final del día quien pone el dinero aquí? Por ende, lo que parece estar sucediendo es una competencia por ver quién pone el capital. Y eso será indistinto, sean gobiernos de derecha o izquierda.

Sebastián Losada
(1980). Nació en la ciudad de Tres Arroyos, desde 2000 vive en La Plata donde estudió cine y fotografía. Publicó en Infojus y Anfibia. Desde 2014 forma parte del colectivo fotográfico SADO en La Plata.
