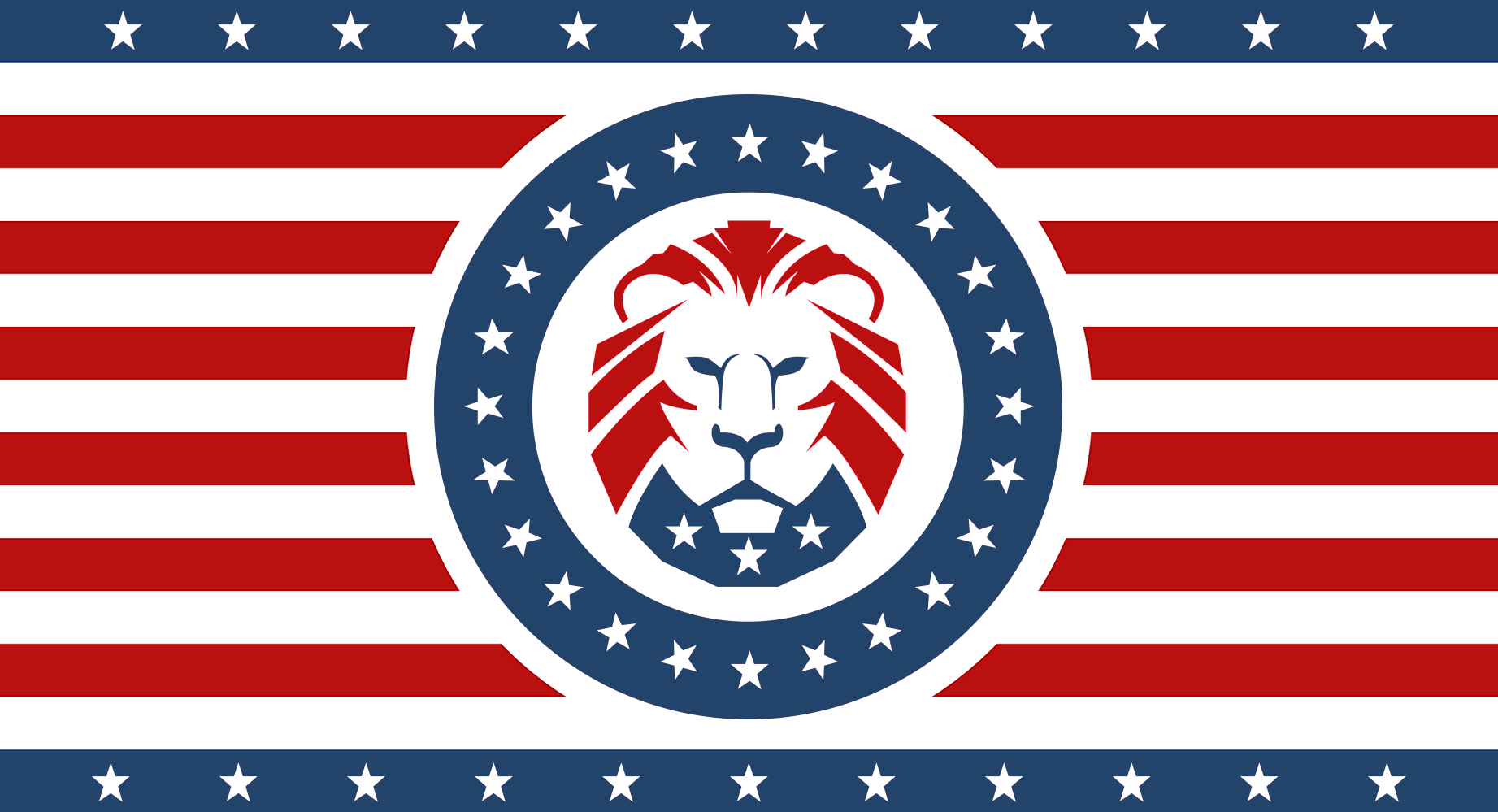El guardia de seguridad que nos acompaña hasta el tercer piso del edificio de la calle San José ríe cuando le preguntamos si ya había llegado. Son las ocho menos diez de la mañana de un gélido martes otoñal, y el “compañero” responde: “es el primero en llegar y el último en irse”. La personalidad del líder más importante del sindicalismo argentino desde 1983, acaso contagia al personal de la sede gremial: todos parecen amables y distantes. La poderosa organización sindical que vence al tiempo tiene sus próceres de bronce —Perón y sobre todo Evita, multiplicada; también Rucci— y sus líderes de concreto en el presente —Pablo es el sucesor—, pero no hay fotos de ex-presidentes contemporáneos porque Hugo habla de cada líder reciente, “sin rencores” repite, sabiendo que existen dos lados del mostrador que nunca fueron saltados. Fernanda, la secretaria, nos avisa que el compañero Moyano nos va a recibir pero es un día muy complicado, así que a lo sumo nos dará 45 minutos. Nos hace pasar.
Hugo saluda amable, pregunta de qué medio somos, le presentamos los últimos ejemplares de crisis: “¿y yo que tengo que ver con esto?”, bromea. Luego muestra fotos de sus hijos, de sus nietos, “acá estoy con el hijo de Jimmy Hoffa, fue hace mucho, cuando estuve allá; ahora me invitó a un Congreso”. La cosa se va armando: “Con los sindicatos de Estados Unidos tenemos relación a través de la Federación Internacional del Transporte, la ITF. Yo fui vice mundial hace varios años atrás, el presidente era un francés. Ahora están haciendo quilombo en París, está muy brava la cosa. Pero acá vino el presidente que nos sucedió, un inglés, creo que era aeronáutico, y dijo que Camioneros de Argentina era el sindicato más fuerte que conocía. Fue antes de que inauguráramos este edificio”.
¿Cuando inauguraron aquí?
No me acuerdo bien pero estaba De la Rúa como Jefe de Gobierno, porque vino. Siempre cuando inaugurábamos traíamos a un cura —esa vez estuvo Farinello— y a un pastor evangelista. Yo me formé en la Iglesia Evangélica: ahí no bautizan, sino que bendicen.
¿Y a Bergoglio lo conociste?
Sí, teníamos buena relación. La última vez nos invitó a comer o a desayunar, no recuerdo bien. Me parecía bastante correcto. La otra vez opinó algo sobre fútbol, creo que dijo “que se pinche el globo” o algo así, y algunos enjuiciaban “no che, eso no lo tendría que haber dicho”. ¡Al contrario! Eso demuestra que es humano, ¿no es cierto? A mi me parece que está cumpliendo una función muy importante.
¿Actualmente mantenés relación con él?
No directamente, por intermedio. La otra vez estaba tratando de hacer la unidad, hace un año y pico cuando empezamos, estábamos reunidos en el sindicato del gas y justo estaba Pablo allá con él, fue a visitarlo. Dice que le preguntó: “¿y dónde está tu papá ahora? Llamalo”. Me llama Pablo y me pasa con el Papa: “Hola Francisco”. Fue la última vez que hablé con él. Siempre cuando va alguno mandamos saludos. Yo nunca fui a verlo. No me gusta ser cholulo. Siempre le esquivo a los medios. Les puedo asegurar que a veces me llaman 20 o 25 radios y periódicos por día. Pero no soy muy adicto.
madurar muy temprano
Moyano sigue siendo una figura decisiva de la política argentina y se perfila como un factor de resistencia contra los avances del actual gobierno sobre derechos conquistados, aunque su propia relación con Macri contenga tantos capítulos. Lo sabe. Y conoce una de las claves de ese rol: manejar los tiempos. Golpear solo cuando se puede lastimar. No hacer el gasto cuando la jugada está perdida. La pregunta es: ¿y mientras tanto?
Mano de piedra la de Hugo, un político con cientos de capas, de intereses, pero que puede alinear su fuerza en un solo movimiento macizo. Más de 300 mil personas en la calle a cuatro meses de un nuevo gobierno es su última cotización, y sin embargo sus reivindicaciones siguen siendo ninguneadas. ¿Se agazapa a la espera de la mejor oportunidad, o mide cada movida con la calculadora? Hablamos con el líder del gremialismo peronista, sobre el futuro.
Lo primero que queríamos preguntarte es si es cierto que estás abandonando el sindicalismo.
No, abandonando no. Estoy dejando espacio para los muchachos más jóvenes. Pero siempre se está. Hace poco en una de las reuniones donde se eligieron la autoridades de la CATT, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, Schmid dijo que si bien ellos van a asumir los primeros lugares de la CGT, siempre van a estar haciendo alguna consulta conmigo. Uno siempre se tiene que brindar allí donde sea necesario. Y seguramente recibirán las críticas si veo cosas que no me gustan. La CGT nuestra en particular tenía un grupo de gente muy interesante, con bastante capacidad, a excepción del Secretario General (risas). Por ejemplo teníamos en la comisión directiva, creo que por primera vez en la historia, una médica muy capaz, una compañera de Rosario que nos asesoraba sobre la situación de la salud pública. Teníamos muchachos jóvenes, y de todos los sectores: de los maestros (el compañero Díaz), compañeros abogados, el del Seguro. Todos se tienen que poner al servicio de lo que representan que son los derechos del trabajador.
La decisión de no participar en la primera plana de la nueva CGT unificada, ¿responde a un ciclo personal tuyo, o se avecina un nuevo tiempo y es mejor que aparezca otra gente?
Son varias circunstancias. Yo cuando asumo un compromiso pongo todo, no ando ocultándome. Y los años pasan y se sienten. Pero, además, viene otra etapa. Por eso cuando algunos sectores exigían una medida con respecto a ese error cometido por el gobierno de vetar la Ley de Emergencia Ocupacional, yo les preguntaba: ¿si hacíamos una medida lográbamos revertir el veto? No. Entonces tenemos que actuar con la inteligencia suficiente como para esperar el momento, acumular todos los errores que está cometiendo el gobierno, y después tomar las decisiones que uno tenga que tomar, no sólo en relación a medidas directas sino también políticamente. Antes quizás actuábamos de otra manera, tal vez por la juventud o por otra cosa. Sería fácil una medida por esto, una medida por lo otro, pero así se agotan las medidas. Creo que tenemos que actuar con el mayor grado de inteligencia para demostrarle, primero a los trabajadores y después al conjunto de la sociedad, que el gobierno de esta forma no creo que solucione los problemas de los trabajadores, sino que por ahí se agravan. Ustedes saben que yo soy peronista de cuna, siempre digo que en lugar de cantarme el arrorró me cantaban la marcha peronista. Perón decía “nadie se realiza en una comunidad que no se realiza”. ¿Qué significa eso? Nadie va a poder disfrutar en una sociedad donde se profundicen las injusticias. Y eso tienen que evitar los que tienen mucho y los que trabajan: evitar las injusticias para poder disfrutar lo que tienen.
¿Qué expectativas tenías respecto al gobierno de Macri?
Nosotros sabíamos que la situación no era la mejor. Eso era una realidad. Por eso hablábamos del sinceramiento de la economía, porque todo el mundo tenía miedo de hablar de ajuste, devaluación. Pero a mi entender se está haciendo de una manera muy brutal. No se puede sincerar la economía con un 600 por ciento de aumento en los servicios públicos. Es una locura. Lo que están demostrando muchos funcionarios es que ellos no han pasado necesidades, por eso no se dan cuenta que estas medidas le sacan un plato de comida a la gente. Hay una empleada nuestra allá en la Federación, que pagaba 200 pesos por mes de luz y se le fue casi a 900. Ahora tiene que privarse de varias cosas para pagar la luz. Y así como la luz, es el agua, es el gas...
¿Vos considerás que son errores o son medidas coherentes con su proyecto de país?
Bueno, está demostrado que actúan con coherencia. Nosotros consideramos que el laburante, el dirigente gremial, ha evolucionado. Lo que te estoy diciendo de no tomar a las apuradas una medida drástica sino de actuar con el mayor nivel de inteligencia posible, te muestra que hemos logrado una evolución. Pero ellos no lo han logrado, evidentemente. Por eso creo que es una involución la de ese sector.
¿A qué sector te referís?
A los que gobiernan. Evidentemente este gobierno está conducido por sectores empresarios. Creo que fue la vicepresidente quien dijo “les hicieron creer la fantasía de que podíamos vivir bien”. ¿Acaso es una fantasía para ellos vivir bien? Eso muestra claramente que no han evolucionado, con todas las crisis que hemos pasado los argentinos. Nosotros siempre decimos que una cosa es vivir la crisis y otra es sufrir la crisis. Ellos han vivido crisis, pero no las han sufrido como las sufre el trabajador. Y si ahora está sufriendo el trabajador, ¡imaginate la gente que no tiene trabajo las necesidades que estará pasando! Es tremendo.
A futuro, ¿como imaginás que va a ser la relación con el gobierno?
Si el gobierno sigue con estas medidas, sin dar respuestas a la gente, evidentemente en algún momento se termina ese esfuerzo por mantener un diálogo permanente. Porque un diálogo sin respuestas no es diálogo. Y yo creo que en algún momento no habrá salida, en algún momento se confrontan las necesidades y los reclamos. Ahora, lo que ocurra en el sector gremial lo decidirán los nuevos dirigentes; no me pongan a mi en el compromiso de anticiparme (risas). Pero sería lamentable, porque todo eso trae una situación de sufrimiento para la gente que necesita. Las criaturas que sufren el frío, el hambre, las familias. Así que hay que hacer un esfuerzo sobrehumano para que esto no ocurra.
Nosotros te conocimos públicamente en los noventa cuando protagonizabas los conflictos contra el menemismo, ¿sentís que retornan imágenes de gobierno y formas de la economía más parecidas a esa época en la que quizás eras “más inmaduro”?
Sí, las historias se repiten en cierto modo, desgraciadamente. No quiero replicar lo que expresó Pablo (“volvemos a los noventa”), pero muchas de las cosas que están pasando se asemejan. Ahora, yo cuando hablo de madurez del dirigente hablo de no tener una reacción de forma inmediata. Cuando empezó Menem, al poquito tiempo nosotros nos abrimos; otros siguieron porque los beneficiaban: beneficios entre comillas, porque el tema no es beneficiar al sindicalismo sino beneficiar a los trabajadores. Cuando nosotros vimos eso nos apartamos. Y creo que no tuvimos la capacidad para que no sea reelecto en una segunda oportunidad, para que no profundice una situación que fue muy comprometida para los argentinos. La venta de las empresas del Estado, la entrega. Nosotros peleamos contra todo eso. El otro día recordaban los muchachos cuando íbamos al Congreso para que no se privaticen las jubilaciones, cuando el gobierno trató de convencer al sindicalismo de que convenían. Era todo un negocio para los sectores del poder. Algunos muchachos creyeron. Incluso hicieron las gestiones para tener jubilaciones privadas. Nosotros siempre nos opusimos. Peleamos contra todas las privatizaciones, aún si no nos afectaba directamente, para acompañar a los gremios que peleaban. Por ejemplo Alicia Castro, por Aerolíneas. Y fuimos cuatro miércoles seguidos para evitar que la privatización de las jubilaciones se vote. Tenemos la tranquilidad de decir nosotros lo intentamos, aunque no lo logramos. Me parece que hay que hacer lo mismo ahora, aunque hoy vender una empresa del Estado no es negocio para los capitales. Nosotros siempre repetimos una frase que salió de Schmid: “la privatización y la re-estatización fueron un negocio, pero lamentablemente siempre se beneficiaron otros menos el Estado”. Lo que pasó con YPF. Yo me acuerdo cuando se privatizó Aerolíneas, que tenía sedes en todas las capitales de Europa y se quedaron con todo. ¿Y después quién iba a comprar Aerolíneas? El Estado. Cuando se re-estatiza es porque ya nadie quiere quedarse con ella. Siempre fue un negocio para los inversores, nunca para el Estado.
La madurez del sindicalismo tiene que ver entonces no sólo con dar la pelea en la calle, sino con tener además una propuesta política que impida por ejemplo la reelección.
Claro, yo les decía el otro día a los muchachos: “nosotros no podemos estar como la guerrilla, toda la vida ahí resistiendo, nosotros tenemos que ir por el poder”. Bueno, ustedes me lo habrán escuchado decir, con la Presidenta al lado, que algún día vería con mucho agrado que un hombre nacido en las filas del trabajo pueda conducir los destinos del país. Y así como el General Perón expresó en la década del setenta que había llegado la hora de los pueblos, yo estoy convencido que ha llegado la hora de los trabajadores. Siempre dije que hacía abstracción de mi persona, para que no pensaran que me estaban candidateando. Más de uno salió a decir que me quedaba grande el traje de presidente, pero yo nunca intenté serlo. Me parece que si llegaron en muchas partes del mundo aquí también se podría. En Europa llegó este dirigente obrero que fracasó, ¿dónde fue?
¿En Polonia? ¿Lech Walesa?
El problema ahí era que querían terminar con el comunismo y desde la Iglesia lo pusieron, pero fracasó según me dijeron. Y después Lula. Porque a mí me parece que los hombres del movimiento obrero, con todos los defectos y alguna virtud que pueden tener, son más ordenados. Al político no le veo mucho compromiso. Bueno, estamos viendo lo que pasó con el gobierno anterior, y con el gobierno actual. Las cosas que están saliendo a la luz. Y ojalá que el hombre que llegue haya nacido en un hogar humilde, que sepa lo que es pasar algunas necesidades, porque va a multiplicar los esfuerzos para que ninguno más pase las necesidades que él pasó. Ojalá no me equivoque, y ojalá mi generación lo vea.
rebelde adolescencia
Moyano es de los que cuando hablan de Cristina siguen diciendo “la Presidenta”. Su ruptura con el kirchnerismo quizás sea la saga más dramática en la historia reciente del país peronista. Pero Hugo repasa esos episodios sin angustias ni rencor, aunque se guarda ciertos secretos. Quizás el remordimiento sea, para él, la típica jactancia de los intelectuales. Si Hugo Moyano es un rara avis del sistema político argentino es, ante todo, porque el poder que ha acumulado no le pesa.
La idea de un presidente surgido del movimiento obrero la planteaste en un recordado acto en la cancha de River: ¿ahí empezó tu ruptura con el kicrhnerismo?
Gente del anterior gobierno me dijo que ahí fue donde comenzó el distanciamiento. Me comentaron que no le gustó nada. Sintió que comenzaba una competencia, como si yo quisiera competir con ella. Y en otro lado dije, menos mal que no lo mencioné ahí, “yo tengo un sueño, como decía ese gran estadounidense (y todos miraron como diciendo, este a quién va a citar), Martin Luther King, el gran luchador por los derechos civiles: que algún día llegue un hombre del movimiento obrero a la presidencia”. La verdad es que nunca tuvo simpatía con nosotros, porque parece que había preferencia por los pibes como Recalde o Kicillof. Yo lo digo sin ánimo de ofender a nadie, pero a mi me parece que la Presidenta tenía el síndrome de la adolescencia rebelde. Cuando hablaba en el Patio de las Palmeras, yo los veía a los pibes que escuchaban y no entendía: “¡con estos vamos a hacer la revolución!”, decían. Y yo pensaba: ¡la revolución se hace con los que laburan! Y con los que estudian, en todo caso. No con pibes que ni saben lo que están gritando. Es lo mismo que el otro día veía la televisión con Gerónimo, mi hijo más chico, y venía uno de estos artistas que cantan, un inglés creo, y había varios pibes que estaban con carpa hace dos o tres días, que mostraban su rebeldía: “nosotros luchamos contra el orden establecido”, decían. Y yo le digo a Gerónimo: “ah, estos pibes son duros: ahora, les decís que se tienen que levantar a las cinco de la mañana para ir a laburar y no queda uno, se borran para todo el viaje”.
¿Pero cuál fue el motivo profundo de esa ruptura?
A mi me parece que ella se equivoca cuando de alguna manera empezó a maltratar al movimiento obrero. Yo soy un tipo que digo lo que pienso y discuto a muerte. Con los empresarios nuestros, por ejemplo. Y a ella no le gustaba. Siempre cuento dos episodios. Una vuelta, estaba discutiendo con ella la Asignación Familiar y yo la quería llevar a 120 pesos (estaba en setenta). Habíamos llegado a 95, yo sabía que 120 era mucho, entonces le digo: “Cristina vamos a hacer una cosa, ponela en cien”. Me responde: “Negro, son cinco pesos”. Y le contesto: “¡cinco pesos son dos kilos de pan! ¿vos no te das cuenta?”. En ese entonces eran dos o tres kilos de pan. Al año siguiente yo la quería llevar a 140 y se llegó a 130. Entonces estábamos en 125, y me dice: “sabés lo que pasa Negro, los muchachos me dicen que los números ya no cierran”. Ella tenía confianza conmigo. Le digo: “Cristina, por qué no le decís a los muchachos que te hagan bien los números. ¿Cómo puede ser que un bimestre de gas en la Recoleta valga menos que una garrafa en un barrio de laburantes. Esos son los números que no cierran”. A ella no le gustaba que la contradiga. A la siguiente que estábamos discutiendo la Asignación Familiar y el Mínimo, me dice: “mirá, yo tengo un viaje a Estados Unidos, cuando vuelva te llamo y seguimos discutiendo”. No me llamó. Habrá llegado un fin de semana y nos citó a la Casa de Gobierno el miércoles, y anunció un aumento del Mínimo no Imponible que no era el que nosotros queríamos. Y ahí dije chau, se terminó. No nos llamó más para discutir las medidas. Porque todos los años discutíamos con él y con ella. Él era más piola, por ahí te decía “no rompás más las pelotas” (risas). Me jodía así Néstor, pero discutía. Ya venía mal porque recuerdo que una vez, yo estaba con Yasky al lado, hizo una crítica muy grande a la tendinitis, cuando los del subte hicieron la protesta. A mí me contaba Facundo que en el peaje pasa lo mismo, que las pibas y los muchachos tenían problemas en las manos. Entonces a ella le decían una cosa y en lugar de preguntar por ahí hablaba sin saberlo, como minimizando o ridiculizando el reclamo. Después me acuerdo cuando en el conflicto por el campo Néstor me llamaba. Y nosotros lo acompañamos mucho en la movilización, porque no sé qué hubiera pasado, creo que se los hubieran llevado puestos. Yo lo hice con total convicción.
Hay una secuencia en octubre de 2010 que parece decisiva: el 17 de octubre es el acto en River donde lanzás la idea de un presidente obrero; tres días después una patota de la Unión Ferroviaria asesina a Mariano Ferreyra; el 27 muere Néstor.
Yo creo que él sufrió mucho por la muerte de Mariano Ferreyra. Y dicen que discutió conmigo. Es mentira. Hablamos esos días porque había una reunión del PJ de la Provincia, que yo presidía por la enfermedad de Alberto Balestrini. No era fácil para mí porque no conducía, tenía varios opositores. Él me llamó para preguntar qué pasaba y le conté que no había quórum porque varios habían faltado. Entonces empezó a llamar y los cagó a pedos. Al rato aparecieron. Sacamos todo, y después me volvió a llamar y todo bien. No es verdad que discutimos.
la única verdad es la gremial
Las manzanas que rodean al edificio de San José 1781 están plagadas de mutuales, seccionales, bares, donde el verde aparece como color flotante, deportivo, en que se funde la pertenencia a un gremio, una identidad que persevera y resguarda. Sindicalismo Poderoso, así con mayúsculas. Un culto de la tradición peronista.
Cuando Moyano habla de los trabajadores, indefectiblemente refiere a un camionero. Las condiciones de trabajo de sus afiliados se sostienen en la imperturbable visión que tiene Hugo Moyano sobre la materia laboral. Su modelo sindical clásico, su visión del trabajador fordista como única forma de la dignidad y el rol político del movimiento obrero organizado, son retóricas duras que lo ayudan a no despeinarse con los vientos de la historia. En este plano se condensa el núcleo duro del poder moyanista.
Muchos dirigentes sindicales hablan de historia, intercalan anécdotas pasadas, se pueden poner nostálgicos. Otros se inclinan por las disquisiciones doctrinarias y citan a Perón. Moyano, en cambio, narra la experiencia camionera: la ruta, el riesgo, las jornadas interminables, los hijos creciendo sin cotidianeidad, la solidaridad del camionero en la ruta, el vínculo singular con el patrón. ¿Qué pueden saber los que no la viven? La intelectualidad pensando y el trabajador pasándolas. Una frontera infranqueable.
“Nosotros tenemos en el gremio compañías de seguros, ART propias, hoteles, escuela de capacitación y formación con dos simuladores que valen millones de dólares, todo tenemos. Tenemos 2300 millones de pesos ahorrados en el banco. ¿Vos pensás que Macri me pone el sponsor en Independiente por generosidad? Es porque yo tengo mil millones de pesos en el Banco Ciudad. Por eso muchas veces no los critico a quienes estuvieron antes en Independiente, por lo menos al último que estuvo, porque no tenía espalda. Y hay que tener espalda para todo. Yo le digo: ‘no te estoy pidiendo que me des, te estoy pidiendo que me devuelvas algo de lo que te estoy dando’. Por eso, para todo hay que tener cierto poder. El gran problema de Cantero era Bebote, ¿dónde está Bebote ahora? Se metió disfrazado a la fiesta nuestra, ¿por qué no entró diciendo ‘yo soy Bebote’? ¿Porque sabés cómo salía? ¿A nosotros nos va a venir a patotear, que inventamos la patota?”.
Tener espalda es parte de una tradición que nace con el peronismo y da lugar a gremios poderosos; pero otro acervo importante para el sindicalismo argentino es la organización de base en los lugares de trabajo. La combinación de grandes estructuras y combatividad en las bases dio lugar a programas como los de Huerta Grande, La Falda o Primero de Mayo. ¿Cómo ves hoy esa tradición teniendo en cuenta los cambios en las formas del trabajo?
A mi me parece que históricamente el sindicalismo se preocupaba mucho por el poder político, quería estar en cargos, pero abandonaba el poder gremial. Hay gremios importantes que convocan a movilizaciones y no movilizan a nadie. Entonces, tienen que estar las dos cosas unidas, y para poder convocar vos tenés que tener trabajo de base, porque sino no vienen. A mi me critican de todo, pero ¿por qué viene la gente? Yo soy consciente que sin ser el gremio más numeroso, somos los que más convocamos. Porque tenemos trabajo de base, porque atendemos las necesidades de la gente, porque estamos siempre presente en los lugares donde la gente necesita. Que no le pagaron la hora extra, o no le pagaron un día, o lo tratan mal, o tiene un problema con la Obra Social, siempre estamos ahí. Y esto es lo que te da el poder general. Creo que las dos cosas uno tiene que llevar, el poder político y el poder gremial, pero este último es la base. Ustedes saben que la última movilización del 29 de abril fue muy importante. Y Camioneros movilizó mucha gente. Movilizamos setenta mil personas. Los tenemos bien contaditos, calculamos por seccional. Pero les damos una recomendación: si vos me traés diez que sean diez laburantes; no me traigás treinta de los cuales diez son trabajadores de la actividad y los otros veinte los traés porque le diste unos mangos. No, eso no queremos, porque si no nos engañamos nosotros mismos. Y en conjunto creo que hubo más de 300 mil personas. No era fácil de calcular porque estaba todo disperso. Fue una de las más grandes, pero creo que la más grande fue la que hicimos en la 9 de julio, debe haber sido en 2009, cuando el conflicto del campo. Me acuerdo que después me llamó Kirchner y me agradeció, porque nosotros le dimos el respaldo.
Es común oír a trabajadores que dicen “todos quisiéramos tener las condiciones de trabajo de los camioneros”. Pero, ¿vos creés que es posible que todos los trabajadores tengan las condiciones que han conseguido los camioneros? ¿Sería posible igualar esas prerrogativas teniendo en cuenta la heterogeneidad que hoy prima en el universo laboral?
Nosotros siempre decimos que no somos el trabajador común, que está en el torno o en la computadora y por ahí se enferma o se cansa y pueden cambiarlo por otro para que termine el trabajo. Nosotros sabemos que una vez que salimos estamos nosotros y la máquina que conducimos y nadie más para llegar al destino. Tenemos esa diferencia con otras actividades. Además, nuestro trabajo provoca ciertos malestares que se ven reflejados en los exámenes psicofísicos, donde se suele detectar angustia. Porque los tipos salen tres o cuatro días y dejan la familia sola. Una vuelta hice un discurso. Fue espontáneamente, ante un grupo que estaba hacía rato esperando para descargar, en Corrientes. No se imaginan cómo lloraba la gente. Yo decía: “compañeros, cómo no vamos a reclamar los sueldos que corresponden si nosotros no vemos crecer a nuestros hijos”. Y es cierto: no podemos estar en acontecimientos de familia como puede ser un cumpleaños, un aniversario. Y lo más doloroso es cuando perdemos un ser querido y no podemos estar presentes. Es un gremio sacrificado, y por eso tiene una identidad muy grande. Yo recuerdo que cuando empecé en Mar del Plata, un muchacho que era municipal me pregunta de qué gremio era y cuando le respondo que era de Camioneros me dice, “che, pero ese es un gremio de patrones o de laburantes”. Y también recuerdo que una vez discutiendo salarios con un patrón me dijo “yo a mis trabajadores los despido con un beso en la frente”. ¿Por qué? “Porque le pongo 200 mil dólares de mercadería para que me transporte y le doy 100 mil dólares de capital en el camión. ¿Cómo no lo voy a despedir con un beso?”. Eso también hacía que la relación entre patrones y trabajadores fuera estrecha, muchas veces se juntaban a comer asado los sábados y a veces el patroncito se aprovechara para pagarle un mango menos. Todo eso lo pudimos nosotros corregir y hacerle entender a la gente que puede haber buena convivencia, pero el sacrificio lo hacés vos.
La precarización del trabajo que tiene lugar a partir de los noventa, o antes, puso en juego nuevos actores surgidos de múltiples formas de trabajo que no están sindicalizadas. Y uno tiende a pensar que los trabajadores volverán a ser un sujeto político si esa gente es parte activa en un proyecto popular. Sin embargo, la unidad de la CGT que ustedes están empujando, que es la unidad de las grandes estructuras, no necesariamente reconoce a ese sector y más bien lo deja de lado.
Primero tenemos que unir a los trabajadores que están organizados, pero yo estoy totalmente de acuerdo en que esa unidad tiene que proponerse normalizar todo. Es cierto lo que decís, en la década del noventa se empezó con el discurso de la flexibilización laboral, y ahora estamos hablando de precarización. Uno y otro discurso tienen mucho que ver. Vos fijate lo de Uber. ¿Por qué no se mete en el gobierno anterior Uber? Seguramente se lo impedían, nadie sabía que existía. Y se meten con este gobierno. Y eso es una precarización laboral total. Los países europeos están discutiendo hoy el derecho a huelga. Y en la OIT uno de los temas que también se está por tratar es ese. O sea el mundo va a hacia la precarización, y tenemos que impedirlo por todos los medios porque es una forma de aumentar la explotación. Y cuando se precariza corre el riesgo la vida. Contra eso hay que pelear fuertemente. Pero reitero, lo primero que tenemos que hacer es fortalecernos los que estamos medianamente organizados, porque también se están precarizando sectores que están organizados. A nosotros nos dijeron que después de la precarización de los taxistas, lo mismo va a pasar con los camioneros. Y ahí va a haber una pelea muy grande va a haber. Pero avanzan, avanzan. Y fundamentalmente lo hacen cuando hay gobiernos como el que tenemos, que con tal de hacer ver que alguien viene a invertir le permiten cualquier cosa.
Emilio Pérsico suele caracterizar a la clase trabajadora como la convivencia entre la crema, la leche y el agua. La crema es el trabajador que gana de 15 mil pesos para arriba y tiene buenas condiciones, podríamos pensar en un camionero; la leche son los que están bajo el amparo de un sindicato pero están precarizados; y el agua son los laburantes cartoneros, motoqueros, los que no tienen relación salarial formal. Estos últimos se organizaron en la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), ¿por qué ese sector no está dentro de la CGT? ¿Podría estarlo?
Bueno, no se han dado las condiciones pero seguramente se van a dar. Porque todo esto que se está viviendo nos va a obligar a decir “muchachos, o estamos todos juntos o nos llevan a todos puestos”. Yo tengo buena relación con todos los sectores. Por eso me llamó la atención el otro día D´Elia, cuando dijo que estábamos defendiendo la caja. No me gustan esas vigilanteadas. Estamos tratando de ser lo más inteligentes posibles. ¿Qué queremos demostrar, que somos los más combativos? No, lo que hay que demostrar cuando hacemos una medida es que somos contundentes. Además, no hay ánimo en otros sectores. Nosotros, si decimos “hay que hacerlo”, lo hacemos. Pero todo el mundo espera que lo haga yo. Y yo creo que por ahora no es conveniente. La propuesta de la movilización el 29 la hice yo. Y no quiero ser más que nadie, pero muchos tontos que teníamos alrededor decían “si va este no vamos”. Es una idiotez, porque si fuera una reunión todavía pasa pero era una movilización multitudinaria. En realidad son excusas, cuando uno no está convencido de algo pone argumentos para tratar de justificarlo. Pero me parece que va a llegar esa etapa. Y más con un gobierno como el que tenemos. Yo lo estoy viendo en la AFA: Macri quiere aplicar la misma política económica que aplica para el conjunto de la sociedad en el fútbol; quiere que los ricos tengan más guita y los pobres se caguen de infeliz. Nosotros somos club grande, tenemos recursos, pero no podemos permitir que los clubes chicos desaparezcan. Porque les dan quince o treinta mil pesos, pero con eso pueden manejarse. Estos les quieren cortar todo, se van a separar los clubes grandes y se van a llevar toda la guita porque se llevan los sponsors y los clubes chicos desaparecen. Y no quieren que agarremos nosotros porque vamos a poner las cosas en orden.
un cuento yanqui
Hugo está flaco. “No estoy enfermo”, nos dice. Para su edad, mantiene muy buen estado físico. “Trabajo todo el día”, y se ríe. “No soy de cenar. A la noche mi mujer me da una manzana o un yogur”. Moyano se cuida. “Por eso cuando los muchachos me invitan a una cena me mata. Si como no me puedo dormir”. Cuando habla, por momentos parece susurrar, como si en el volumen de la voz modulara el riesgo, calculara el margen de error. No impone respeto. El respeto se impone solo. A este hombre de poder no le gusta hablar con periodistas, ni ir a fiestas, ni conocer famosos, ni pavonear en el Vaticano. Maneja el ritmo de la conversación y se pone cómodo, habla de todo, mientras el gobierno interviene la AFA y el país gira un poco en torno a él. Su secretaria Fernanda, cuando ya pasó una hora larga de charla, entra y sale, le avisa al oído cosas (llamados, gente esperándolo) y nos mira de reojo como si se preguntara una y mil veces por la productividad de esta conversación. “¿Es un día difícil, Hugo?”, le preguntamos. “Todos los días son así”, nos dice para tranquilizarnos. Vamos a ir concluyendo.
Ustedes contribuyeron, directa o indirectamente, a la derrota de Scioli. ¿No se arrepienten?
No, yo nunca apoyé a Macri.
Hubo un acto por el día de la militancia el 17 de noviembre del año pasado, a cinco días del balotaje, donde llamaste a no votar por el kirchnerismo. Algunos trabajadores se fueron del acto.
Los que se fueron eran cuatro. Yo sé quienes eran. Un grupo de municipales.
Me parece que se fue más gente. Estaban molestos por tus fuertes críticas al kirchnerismo en ese momento.
No, yo ese día puse en vigencia el tango “Cambalache”. Porque se acusaban unos con otros, se peleaban. Yo jamás le dije a ningún laburante que votara a Macri. ¿Y sabés lo que hizo Pablo? Llevó a mi nieto que tiene once años al cuarto oscuro, y se sacó una foto votando en blanco para que nadie tenga dudas que no lo había votado a Macri: “para que nadie me acuse”, dijo.
¿Y vos a quién votaste?
Yo no lo voté a Macri. En la última no voté a nadie.
¿Vos dijiste que si Cristina quisiera volver a hablarte no tendrías problema?
Y por qué no. Si ella quiere hablar, yo no soy rencoroso.
¿Creés que tiene futuro político?
Me parece que no. Lo dilapidó. Una lástima, porque el movimiento obrero no es un enemigo, es un sector de la sociedad que tiene que defender sus intereses. Cuando íbamos y le decíamos “los muchachos se rompen para llevarse un mango más a la casa, sacale un poco pero no le saques tanto”. “Lo que pasa es que ustedes ganan bien”, me decían algunos. ¿Qué ganan bien? Ganan un salario más o menos. Yo siempre estuve disconforme con los sueldos que conseguíamos. Cuando acordaba un salario me decía, “no, me quedé corto, tendría que haber pedido más”. Y estamos mejor que muchos. El otro día hablaba con una chica que es barrendera en la calle Florida. Fue antes del último aumento, porque nosotros acordamos paritarias en tres partes. ¿Cuanto estás sacando vos?, le pregunto. 11.500 por quincena, limpios: 23 mil pesos por mes. Le descuentan para el mínimo, y es una barrendera.
Para el cierre Moyano tiene reservada una larga fábula que resume la sabiduría de quien afirma con orgullo no haberse desclasado. Hugo le pone empeño infantil y, al final, nos arranca varias carcajadas.
“¿Les hago un cuento antes que se vayan? A mi me han invitado a hablar a varias universidades, creo que trece o catorce. Y siempre cuando empiezo les digo a los muchachos, casi todos estudiantes, aunque van muchos periodistas también: ‘con las preguntas no me maten, porque apenas tengo el primario’ (después me corrijo: ‘apenas no, lo tengo completo’). Entonces les hago este cuento”.
Microsoft pone en el diario un aviso de que necesitaban un empleado. Al otro día va una persona, sube las escaleras y se entrevista con el gerente de personal, que le dice:
- Mire, el único trabajo que tiene que hacer es limpiar los baños. A la mañana limpia los baños, los mantiene durante todo el día, al otro día vuelve a limpiar, eso es lo único que tiene que hacer. ¿Usted está dispuesto?
- Sí, yo necesito trabajar.
Bueno, cómo se llama, a dónde vive, bla bla, y al final le pregunta qué estudios tiene.
- No, yo no tengo estudios- le dice el tipo.
- Ah no, si no tiene estudio no puedo darle el trabajo.
- Pero cómo, ¿no es para limpiar los baños?
- Sí, pero sin estudios aquí no puede trabajar.
Baja las escaleras el hombre, amargado, y cuando sale ve a un viejito que va cargado con bolsas de tomate.
- Abuelo, ¿quiere que le dé una mano?
- Bueno hijo, voy acá a dos cuadras a vender tomates.
Agarra un par de bolsas, lo ayuda al viejo, se queda con él, al final le da dos pesitos y le dice:
- Mañana voy a tal lado a vender, si querés vení conmigo.
- Sí, si no tengo trabajo.
Y así lo va acompañando y se va ganando unos pesitos. Un día desaparece el viejo y se queda él vendiendo tomates. Otro día le sobran un par de bolsas de tomates y le dice a la mujer que lo ponga en un frasco y si algún vecino necesita se lo vende. Los vecinos le compran, le empieza a ir bien. Y deja de vender en la esquina, se dedica a vender en la casa. Sigue creciendo, se pone una fábrica y prospera de una forma impresionante el tipo. Con el tiempo abre una fábrica de tomates en cada Estado, luego en el exterior. Pasa el tiempo y un día viene un periodista a hacerle una nota. El tipo le habla de las fábricas que tiene, le cuenta que exporta a todo el mundo, que tiene 25 mil empleados. El periodista impactado por la historia, le pregunta cuantos años tiene, cuantos hijos, hasta que llega a lo siguiente:
- Dígame, ¿usted qué estudios tiene?
- No, yo no tengo estudios.
- ¿En serio? Y fíjese todo lo que ha hecho. Imagínese si hubiera estudiado.
- Estaría limpiando baños.