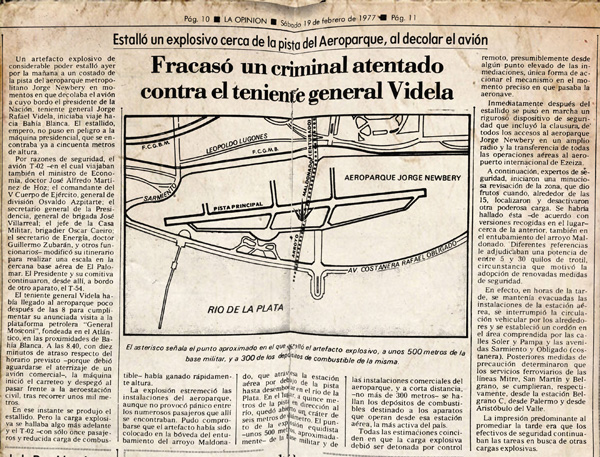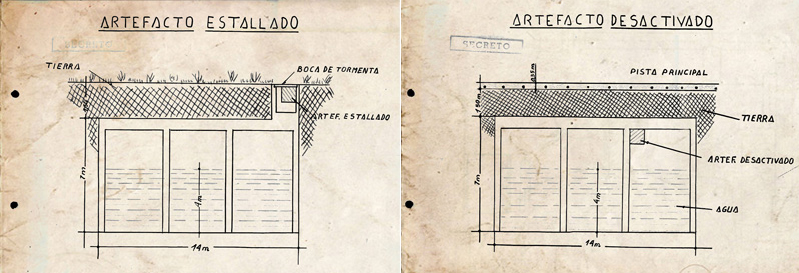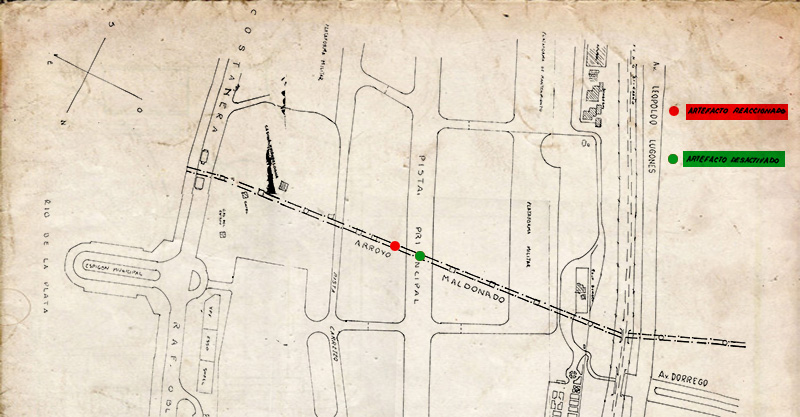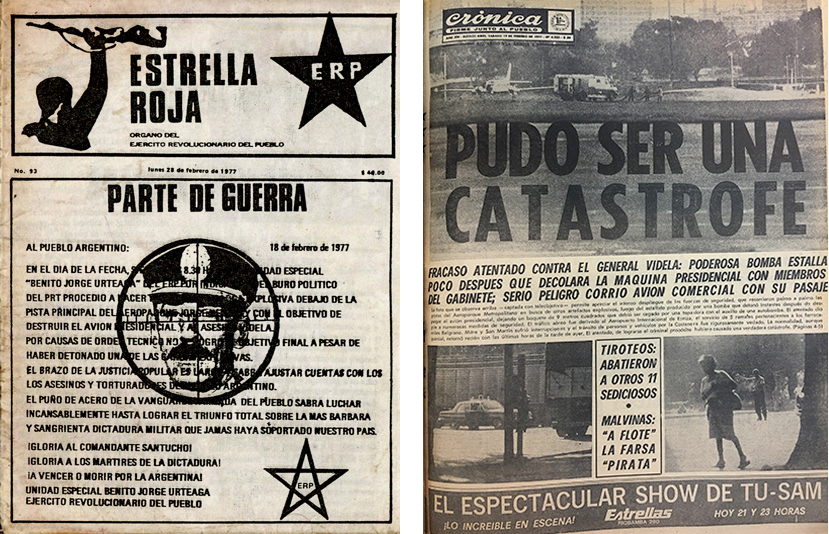Entraron con escudos, escopetas, perros, palos y gases y les dispararon. Cuando el incendio comenzó a crecer, los dejaron encerrados mientras el fuego se los devoraba. Ignoraron los gritos desesperados que salían del pabellón 16, no hicieron nada para salvarlos y, durante un largo rato, se dedicaron a impedir —a punta de pistola— que el resto de los presos rescataran a los que se estaban muriendo. Los bomberos llegaron tarde con un camión que no tenía agua y no quisieron entrar al pabellón. Entonces, los presos agarraron los cascos, se los pusieron y entraron ellos.
Un detenido del pabellón 15, Camilo GC, declaró que las mangueras tenían telas de araña porque nunca se habían usado y no tenían agua. Los matafuegos tampoco funcionaban: fueron usados para romper las ventanas y las paredes en busca de salvar a los que se asfixiaban.
Todavía hoy, cada testimonio que cuenta lo que pasó en la Unidad 28 de Magdalena hace once años pega como un mazazo en la cabeza. La voz de los que nadie escucha se ahoga en el lenguaje de la burocracia judicial pero libera esquirlas de la violencia que vivieron los 58 internos del pabellón 16 durante el desastre que consumió la vida de 33 detenidos. Es la masacre más grande desde el regreso de la democracia junto con la de la cárcel de varones de Santiago del Estero en 2007 y flota ahí, en el pasado que Estado y sociedad digieren con el truco repetido del olvido.
33 presos que tenían menos de 26 años y estaban en el pabellón de buena conducta murieron envenenados con el gas de cianuro que despidieron los colchones de poliuretano de la cárcel. Sólo dos estaban condenados. Para los presos, ese Día de la Madre fue el peor de la historia.
El servicio penitenciario argentino es capaz de cosas horrendas que cuentan con un beneficio de inventario: solo una parte de la población las conoce. Los presos, los familiares, los abogados, los estudiantes, algunos periodistas que se interesan por esas historias, algunos actores. Eso explica en parte que el juicio oral por la masacre de Magdalena se postergue de manera indefinida y los quince penitenciarios que estuvieron el 15 y 16 de octubre de 2005 en esa unidad hoy estén procesados pero sigan su vida sin mayores contratiempos. El CELS los denunció por abandono de persona seguido de muerte junto a dos de los responsables jerárquicos del lugar por homicidio culposo: el Director de la Unidad, prefecto mayor —y pastor evangelista— Daniel Tejeda y el Jefe de Seguridad Exterior, Cristián Núñez.
Los 25 testimonios de los internos del Pabellón 16 coinciden con los 45 relatos en sede judicial de los presos del Pabellón 15 en desmentir la versión oficial de los hechos. No hubo motín porque no hubo tampoco petitorio ni reclamo. Lo que existió fue una pelea entre dos presos, entre las diez y media y las once de la noche. ¿Quiénes eran? ¿Por qué estaban ahí? Eso también es parte de una trama que no se termina de reconstruir.
la pelea
“Manzanita” es flaco, morocho, de pelo corto y mide 1,80. Tiene tatuajes tipo tumbero en todo el cuerpo, salvo en la cara.
El otro interno es robusto, gordito, bajito y no usa tatuajes. Tiene pelo castaño claro, medio rubio, ni largo ni corto. Hace poco que está en el pabellón, lo apodan el “Gordo Nico” y algunos testigos dicen que viene de la cárcel de Junín.
Manzanita está en cuero y tiene puesto un pantalón corto blanco; el gordito una remera negra.
“Acá no vengas a hacer lío, de otro lado te echaron”, le dice al Gordo Nico.
La descripción de los testimonios que se apilan en el expediente judicial es compartida. Empiezan a tirarse con bancos, hay una pelea sin facas, otros internos intentan separarlos. En ese momento, el jefe de turno del servicio penitenciario, Castro, se asoma por una de las nueve ventanas del pabellón y dispara al aire. Todos los internos se abalanzan contra la reja, “a reprocharle la actitud al personal”, pero Castro sigue tirando desde la ventana.
En un capítulo de su libro Tras los muros, Luis Beldi amplifica la versión del Servicio Penitenciario sobre la masacre de Magdalena. Ahí dice que poco antes de la pelea ingresaron al pabellón 16 dos hermanos que habían sido heridos durante un enfrentamiento en la cárcel de Olmos. Que tenían prontuarios pesados y que alguien decidió mezclarlos en el pabellón de autodisciplina, donde la calificación de la conducta de los internos oscilaba entre “ejemplar” y “muy buena”.
De Olmos venía también el director de la cárcel de Magdalena, Tejeda, un prefecto mayor que exhibía en su CV un dato con el que pretendía entrar al Guiness. Como pastor evangelista, había gobernado la Unidad 25, y la había convertido en la primera cárcel evangélica del mundo. En “Cristo, la única esperanza”, las autoridades y los presos compartían la misma fe. Pero Tejeda no estaba solo: tenía un jefe.
el fuego
Un trabajo de la Comisión Provincial por la Memoria de noviembre de 2005 que se puede ver en YouTube muestra los testimonios de los presos, horas después de la masacre. “Si hubiera sido un intento de motín o un intento de fuga… muchos de los pibes llevaron los cuerpos pasando guardia armada. Pasás todo el perímetro de seguridad, es ideal como para irse pero no: iban y volvían. ¿Entonces qué intento de motín hay?”, dice uno con desesperación.
“Lo único que se veía era un par de pibes contra el vidrio, contra las ventanas gritando, nada más, era todo lo que se veía, y fuego por todos lados. Era un infierno”, dice otro. Otro detenido habla en la ronda ante las cámaras. “La policía vio que no se podía detener el fuego y se tomó el palo. Cerró el candado y arregláte como puedas”.
Mariano Lanziano, uno de los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que trabaja en la causa, explica las dos hipótesis sobre el origen del fuego. “Algunos creen que tuvo que ver con los fogonazos de la misma represión y otros dicen que fueron los detenidos los que prendieron fuego algunas mantas ante la represión y después no las pudieron apagar”, afirma.
Juan A llevaba dos meses detenido en Magdalena. Recuerda haber escuchado muchas detonaciones. “Tiraban con escopetas y apuntaban a los internos. Algunos se protegían con colchones y es ahí que, de la desesperación, prendieron fuego un colchón”.
“El dicente no sabe quién lo prendió, pero escuchó que alguien decía ‘prende un colchón que se van’. Ahí el personal del servicio retrocede y cierra la puerta: dejan a los internos encerrados y apagan las luces. Él se tiró al piso por el humo”.
Los internos del pabellón 15 aparecieron diez minutos más tarde para rescatarlos: le pedía que fuera para la puerta de atrás, pero Juan A no podía por el calor y el humo. Todos los presos se habían ido a la puerta de adelante pensando que estaba abierta. Cuando rompieron la reja de la ventana, llegó como pudo y logró que lo sacaran.
Oscar M estaba en la parte de adelante del módulo y fue impactado por una posta de goma en la pierna derecha y en la espalda. Su relato coincide. “Que en un momento y en virtud de que el personal del servicio penitenciario seguía tirando con la escopeta, un grupo de internos prendió fuego para que dejaran de tirar”.
Andrés B estaba en el pabellón 16 desde julio de 2005. Dice que cinco minutos después de la pelea apareció personal del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) con escudos, escopetas, palos y perros. Que los penitenciarios tiraban al cuerpo con postas de goma. “El chico que salió antes que yo tenía un tiro en una de sus piernas”, declaró.
el rescate
Los guardiacárceles sacaron a 22 de los 58 presos del pabellón a un patio interno, esposados y los tuvieron en el piso, apuntados. Adentro quedaron alrededor de 36.
Juan A cree haber sido uno de los primeros en salir. Fue, de hecho, uno de los tres sobrevivientes. Dice que en ningún momento ingresó nadie del servicio a ayudarlos y que no vio a los bomberos. Los empleados del SPB que disparaban tenían cascos.
Los internos del 15 y 17 antes de romper la reja tiraban agua con baldes y ollas y frazadas mojadas. A Juan lo trasladaron entre varios a Sanidad. Estuvo un rato ahí y no lo atendió nadie; luego lo trasladaron al hospital.
Andrés B declaró que fue el jefe de turno, Castro, el que ordenó que cierren la puerta de entrada. Los internos gritaban que “abran las puertas, que se estaban muriendo todos quemados (sic)”. Pedían a los gritos que los sacaran: “se estaban quemando vivos, corriendo, dándose con las rejas, envueltos en llamas”. Castro se negó y dijo que ya había abierto las puertas del fondo, las de seguridad. “Dichas puertas no estaban abiertas”.
B relata con detalle la escena de horror, muerte y desesperación que vivió en el pabellón 16. Dice que había cuerpos apilados, contra la pared, algunos entre camas, y que no los podían sacar. Que mojaron frazadas y se metieron hasta la mitad del cuerpo, que lograron sacar a la mayoría de los internos, pero que era muy difícil porque estaban muy calientes, hinchados y que la piel se les salía. Que después fueron hacia la parte de adelante, ingresaron a la ducha del módulo y vieron que había otra cantidad de internos todos hinchados: sin vida, quemados, apilados. Que lograron sacar una tanda.
Sebastián G estaba en el pabellón 16 y tenía la tarea de atender a las visitas los sábados y domingos. Fue uno de los que ayudó a sacar gente en mantas mientras la policía miraba sin hacer nada. “Cree que estaban muertos. Primero los llevaban a sanidad y luego los trasladaban a la puerta de salida del penal. Cuando los agarraban se les salía la piel y algunos estaban hinchados”. El fuego se apagó solo, dice Andrés B, consumiendo todo lo que había.
Esteban P estaba detenido en el penal desde junio de 2003. Declaró que no sabía los nombres de los efectivos del servicio, porque eran nuevos. A Ernesto P lo sacaron, lo esposaron y lo tiraron boca abajo en el pasto con otros 21 internos. Sintió el olor a humo, los gritos desesperados de ayuda. Cuando reclamó al Servicio, le ordenaron que se callara y lo trasladaron al patio de máxima seguridad, donde se reciben las visitas. Después le abrieron el portón y se encontraron con que la puerta del pabellón estaba cerrada. Dice que, con los internos de los módulos 15 y 17, rompieron las paredes y accesos para tratar de sacar a los pibes que estaban adentro y tirar baldazos de agua. Dice que los guardias se quedaron afuera y no ayudaron en ningún momento. De los fallecidos, sólo recuerda el nombre de Javi.
la madre
Rufina Verón es la madre de César Javier Magallanes, uno de los muertos de la masacre de Magdalena. “Javi”, como lo llama todavía su familia, tenía 25 años —nació en 1979— y estaba preso hacía dos años y medio en una causa caratulada como “robo agravado”.
Entre los familiares de las víctimas del incendio, Rufina es una de las pocas —tal vez la única— que sigue batallando para que los responsables de las 33 muertes sean condenados. Algunos se murieron esperando Justicia, otros quedaron destrozados por la tristeza, muchos perdieron las esperanzas. Ella y su hija Karina estuvieron entre los ocho miembros de la “comisión extrainstitucional dedicada al seguimiento de las condiciones de alojamiento y seguridad de la población penal” que se armó después de la masacre. Un equipo de abogados del CELS le presta asistencia y la acompaña a subir esa cuesta interminable que lleva once años y conduce a un juicio oral que —siempre por alguna razón— se posterga: la fecha es, ahora, el 15 de agosto de 2017.
El entonces gobernador bonaerense Felipe Solá y el jefe del Servicio Penitenciario Fernando Díaz los habían autorizado a recorrer las cárceles. Solá hoy es diputado nacional del Frente Renovador y salió tercero en las elecciones en las que compitió para volver a ser gobernador. Díaz es otra vez el jefe del Servicio en la provincia de Buenos Aires, nombrado por María Eugenia Vidal en diciembre de 2015.
Aquel Día de la Madre, Rufina iba a estar presente como siempre al lado de su hijo. “Algunas madres estaban del día anterior. Yo no porque estaba enferma. Realmente me sentía mal porque de los nervios estaba mal”, recuerda once años después esa mujer que —hoy dice— es otra.
Esa noche, hubo madres que estaban ahí, en la puerta del penal, cuando el incendio se desató. Empezaron a ver el humo, a escuchar los gritos, a ver la llegada de los bomberos, todo.
Rufina iba llegando a Magdalena en un micro de Costera Metropolitana con dos de sus hijas y sus dos yernos, cuando les avisaron que tenían que ir a La Plata. “Ya íbamos llegando y nos hicieron volver, porque él estaba en La Plata. Yo iba pensando. Porque a mí no me dijeron que había fallecido”.
El incendio había sido a la noche pero Rufina no tenía ni televisión ni radio y su única preocupación era estar con su hijo el Día de la Madre.
“Yo no sabía nada. Ahí en La Plata nos dieron la noticia, en una oficina de derechos humanos. Después nos enteramos bien cómo fue, que empezó una pelea, que pusieron el candado, que quedaron ellos adentro. No fue motín”.
Rufina se acuerda bien: cuando le avisaron que su hijo estaba muerto, creyó que le estaban mintiendo. Le dijeron que Javi fue el primero que falleció.
-Lo único que hice yo fue arrodillarme y entregarlo a Dios.
- ¿Qué es entregarlo a Dios?
- Para que Dios lo tenga en sus brazos, que se yo. Ya no estaba acá como para yo cuidarlo.
- ¿Cómo se hace?
- Y… hablás con Dios. ¿Vos no crees en Dios? Yo te digo que Dios existe porque toqué fondo totalmente muchas veces. Y si, Dios me mostró que existe. Sí, me mostró que existe y así como también muchas veces me di cuenta que Dios me protegió de cosas. Te puedo asegurar que existe, yo te lo puedo decir con pruebas. Toqué fondo muchas veces.
Rufina fue bautizada como católica pero después siguió la religión evangélica. No tiene dudas: eso fue lo que la mantuvo en pie. “Si yo no iba a la Iglesia, no iba a estar viva”, dice.
Javier era el tercero de cinco hijos, el único varón entre todas mujeres. “Por eso nos golpeó más fuerte. Él para nosotros era la imagen del hombre. Le hacían mucho caso y lo respetaban las hermanas. Se me fue de las manos porque era varón y yo tenía que trabajar. Por eso me culpaba después. Porque yo tenía que estar más cerca de él”.
Rufina crió sola a sus cinco hijos. El padre de Javier se fue cuando estaba embarazada de tres meses y ella se casó después con un policía federal. “Por eso sé lo que es la policía. Hasta ahí, yo respetaba mucho a la policía, como nos enseñaron nuestros padres. Que cuidaban el orden, que había que respetarlos. A él lo conocí en el 79 y me casé en el 81, cuando iba a nacer Caro. Estaba en la policía montada”, me dice.
La última vez que Rufina habló con su hijo se quedó con una sensación extraña. Dice que algo había pasado en el penal, que Javi no le quiso contar. “‘Ya nos avisaron que no tenemos que hablar’, le dijo mi hijo a otro que estaba detenido con él, delante mío. Se conocían porque eran vecinos de Pontevedra. Mi hijo me dijo que ya iba a salir el juicio y que —como él no tenía nada que ver con lo que se lo acusaba— iba a salir libre. Esa era la esperanza que teníamos”.
cadena de responsabilidades
“Los del Pabellón 15 se llevaron puestos a todos los penitenciarios que estaban ahí. Empiezan a agarrar todos los matafuegos que no funcionaban y empiezan a romper las puertas, las ventanas y la pared misma para poder sacar a la gente. Hicieron un boquete. Convocaron a los pibes del Pabellón 18 y ahí los penitenciarios hablan de descontrol”, explica Eva Asprella, la abogada del CELS que lleva años trabajando para lograr Justicia.
“Cuando vieron que se les desmadraba, los penitenciarios cerraron la puerta de adelante. La gente se apiló. En media hora murieron todos envenenados, algunos a los diez minutos. Fue Cromañon”. Los sobrevivientes recuerdan algunos nombres de los internos que se quemaron: “Puchi” Cáceres, Gamarra Mujica, Abraham Mosqueira Lecler, Cristian “El Pierno”, El Gordo Canejo, “El Chiqui”, “Tubio”, Paulo, Alejandro Cohelo, “El Ardilla”, Rubén Ayala Fiejo, “El Polaco”, Ávila Portillo Sebastián, Juan, “El Mono”, Diego, Vallejos.
Los abogados del CELS anticipan que en el juicio oral no se discutirá quién cerró la puerta sino quién no hizo lo que tenía que hacer. Los uniformados serán juzgados por abandono de persona seguido de muerte y homicidio culposo. Con la obligación de rescatarlos, no los rescataron. La hipótesis más benigna es que, al ser pocos, los guardiácarceles tuvieron miedo de que los internos los tomen de rehenes. La más aberrante: que cerraron la puerta para que los presos se mueran asfixiados.
“Hay dos condiciones que se conjugan en un caso como ese: el odio y el miedo. El Servicio Penitenciario, como parte de la policía, tiene un criterio parecido al del delincuente pero con uniforme”. El que habla es Felipe Solá, el político que era gobernador de la provincia el día de la masacre. Solá se enteró a las cinco de la mañana de lo que había sucedido cerca de la medianoche. Su ministro de Justicia, Eduardo Di Rocco, lo llamó desde Magdalena: “Pasó algo terrible. Esto es un desastre”, le dijo. ¿Hasta dónde llega la cadena de responsabilidades?
El reverendo Juan Zucarelli era suboficial mayor del Servicio Penitenciario Bonaerense, subordinado y al mismo tiempo jefe del prefecto mayor Tejeda, el director de Magdalena. Según el libro de Luis Beldi, lo que pesaba era la jerarquía en la cofradía de los evangelistas. Zucarelli había sido el pionero que llevó la religión a las cárceles en 1983, con una prueba piloto en la Unidad 1 de Olmos. Cuando el abogado quilmeño Fernando Díaz fue nombrado al frente del SPB, sacó a Tejeda de la cárcel de los evangelistas —que tenía una población reducida y muy pocos conflictos— y lo mandó a Magdalena, donde había 1046 presos.
Díaz se enroló en la política de Felipe Solá de construir “módulos de bajo costo”, ampliaciones edilicias para aumentar la capacidad de las unidades sin servicios adicionales (cocinas, talleres, etc.). Las 240 plazas nuevas de Magdalena implicaron un gasto diez veces menor al del resto de las obras, según los datos que el Ministerio de Justicia entregó a la Corte Suprema. “A pesar de no contar con la habilitación definitiva, las más altas esferas del gobierno provincial decidieron alojar a personas privadas de su libertad en el Pabellón 16 de Magdalena”.
Eva Asprella afirma que Díaz —actual funcionario de María Eugenia Vidal, imputado de administración fraudulenta y vejaciones por su rol en el Servicio Penitenciario Federal— fue uno de los que instaló la teoría de que había un motín para confundir. “El no estaba en el lugar de los hechos pero tiene la responsabilidad política de alojar en ese tipo de lugares. Y es algo que vuelve a discutirse ahora porque la sobrepoblación también es muy grave”.
el oro y el moro
A 111 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, el complejo de Magdalena fue creado en 1953 como Instituto de las Fuerzas Armadas. Por ahí pasaron, hasta 1997, militares como Videla, Massera, Rico y Seineldín, pero también presos políticos como Menem y Lorenzo Miguel. Fue Menem como presidente el que decidió convertirla en una cárcel para presos comunes que se dividió en cuatro: la Unidad 28 de máxima seguridad, la 35 de régimen cerrado, la 51 de mujeres y la 36 de régimen “semiabierto”, rodeada por un alambrado.
Durante los dos años que Javier Magallanes estuvo detenido en Magdalena, Rufina organizaba su vida para poder visitarlo y llevarle todo lo que necesitara. “En mi casa no quedaba un paquete de nada. Yo estaba mal anímicamente. Se ve que el estado de nervios me hacía mal a las piernas, a la espalda, a los brazos, y lo poco que podía trabajar era todo para comprarle cosas para llevarle a él. Artículos de limpieza, comida, ropa, todo, porque ahí adentro era una miseria total. Él me decía lo mismo de siempre: ‘Mamá, no pagués abogados’. Yo apenas podía pagar las cuentas, los impuestos, era la única entrada de mi casa”.
La madre de “Javi” vivía en Pontevedra, partido de Merlo, y tenía cinco horas de viaje hasta la cárcel. El colectivo de línea que la llevaba de Pontevedra a Morón tardaba una hora; ahí se subía al micro de Costera que iba de Morón a Magdalena y tardaba entre tres y cuatro horas. Llegaba de noche, a las cuatro de la mañana, y empezar a hacer cola. “Enormes filas con semejantes cargas hasta llegar allá que no sé cuántas cuadras eran, pasito a pasito. Se presentaba documento, después se hacía otra fila para revisar la mercadería, después se hacía otra fila más para entrar”. Rufina entraba a visitar a su hijo alrededor de las once de la mañana. Eran siete horas de espera para una visita que no duraba más de dos o tres. “A veces yo me quedaba para entrar al otro día otra vez. Si era muy poco tiempo que lo veía y teníamos que hablar algo”.
Una vez adentro, un guardiacárcel podía decirle —como le sucedió una vez— que su hijo no estaba, que lo habían llevado al médico, que vuelva otro día. El llamado módulo 16 tenía una superficie de 20 por 30 y alojaba a 120 internos en la superficie de 600 metros cuadrados de sus dos pabellones. El informe del CELS indica que, restando las áreas destinadas a salas de control, los detenidos disponían de casi cuatro metros cuadrados por persona, menos de la mitad de lo que establecen los estándares internacionales. Para las 58 personas alojadas en el pabellón 16, había únicamente tres letrinas.
En el marco de una política que se esforzaba por multiplicar las cárceles, el pabellón del desastre no tenía la habilitación definitiva de las obras. Hoy Felipe Solá argumenta que el objetivo era sacar a los presos de las comisarías, donde “duermen de parado”. El ex gobernador me dice que, en el marco de la ley de Emergencia Policial y Penitenciaria que dictó en abril 2004, construyó nueve cárceles con 5500 plazas en la provincia. La misión que le encomendó al entonces ministro de Seguridad Juan Pablo Cafiero era reducir la cifra de detenidos en comisarías: pasaron de 7500 a 2500, afirma el diputado del Frente Renovador.
La contracara de la meta que cumplió Solá estalló en Magdalena. Entre las tareas que el mismo SPB observó como faltantes para la habilitación definitiva de las obras de los módulos de bajo costo, estaba la provisión e instalación del equipo de bombas para presión para incendio de arranque automático y la aprobación de la red de incendios por las autoridades de Bomberos de la provincia. “Ese fue el año en el que salió ‘el fallo Verbitsky’ donde la Corte Suprema le dijo al gobierno que no podía alojar más gente en comisarías y tenía que bajar la cantidad de detenidos. El gobierno hizo todo lo contrario: construyó módulos de bajo costo”, dicen desde el CELS.
“El jefe del penal no tenía protocolo de incendio. Nunca me plantearon antes del siniestro que no andaban las bombas o que no funcionaban los matafuegos. Nunca me dijeron que los colchones eran de poliuretano, tuvimos que cambiarlos todos después”, responde Solá.
Rufina Verón llegó a sentarse alrededor de una mesa que tenía en su cabecera al gobernador Solá y al ministro Di Rocco. “Gobernador, usted tendría que salir un poco de su aposento y revisar los penales personalmente. Porque cuando le llegan los informes a usted, ya está todo limpio”, le dijo. Fue en una reunión, en la gobernación de La Plata, con los familiares de los muertos. “Solá nos prometió a nosotros que se iba a hacer justicia, que los culpables iban a ser enjuiciados y que iban a recibir su castigo. Que se iba a poner firme. Nos prometió el oro y el moro y después…son once años que van y nada”.
- ¿Y hoy qué le diría a Solá?
- Que cumpla con lo que prometió, que yo lo creo capaz, el tiene más conocimiento por haber sido gobernador. No como yo, que no sé qué puerta tocar para pedir que haya Justicia. Es algo que él prometió. Si yo prometí algo, tengo que cumplir. Tarde o temprano.
Los penitenciarios que irán a juicio oral —si no hay una nueva dilación— en agosto de 2017 son (además de los jerárquicos Tejeda y Núñez) Jorge Martí, María del Rosario Roma, Marcelo Valdivieso, Reymundo Fernández, Juan Zacheo, Gualberto Molina, Juan Santamaría, Juan César Romano, Carlos Busto, Marcos Sánchez, Rubén Montes de Oca, Eduardo Villarreal, Maximiliano Morcella, Gonzalo Pérez y Mauricio Giannobile.
Rufina los vio a todos hace un año, en el juicio preliminar que se hizo en La Plata, el 16 de octubre de 2015. “Ahí dijeron que el juicio se iba a hacer a los sesenta días y entraron a discutir entre fiscal, juez y la defensa de los acusados. Porque faltaba un testigo que querían que declarara. ¿Por qué la fecha para dos años después? Están todos libres y supuestamente están en actividad. ¿Y si volvieron a matar?”, se pregunta.
El juicio estará a cargo del Tribunal 5 de La Plata, María Isabel Martiarena de Gugliano, Carmen Rosas Palacios Arias y el subrogante Julio Alegre. Por el caso hay además una denuncia ante la CIDH, que el organismo debe decidir si toma o no. Las defensas proponen un juicio abreviado que termina en condena pero sin exposición de lo que pasó. En ese escenario, las víctimas no pueden hablar. Por eso, la querella lo rechaza. “Tardar diez años en hacer un juicio es lo mejor para impedir la averiguación de la verdad. Es muy difícil que un testigo vuelva a contar lo mismo después de tantos años”, afirma Agustina Lloret, otra de las abogadas del CELS.
Las razones son múltiples pero convergentes. Tienen que ver con el miedo. En el camino hacia el juicio oral, la fiscalía a cargo de Florencia Budiño advirtió un dato escalofriante: nueve de los testigos de la masacre de Magdalena aparecieron muertos en los últimos años. Enrique Augusto Moreno, Alberto Ayala Cajal, Carlos Antonio Acosta Sosa, Aldo Omar Luna, Claudio Marcelo Salvatierra, Walter Diego Salvatierra, Miguel Alejandro Bringas Paradiso, Alejandro López Córdoba y Ángel Andrés Sandez murieron en circunstancias que no están claras.
“Magdalena tiene mucho que ver con la historia y la actualidad del encierro en la provincia de Buenos Aires. No es algo que ocurrió hace diez años, que quedó atrás y que vamos por el juicio porque las víctimas necesitan ese momento de respuesta judicial efectiva. En 2005, la situación del SPB era de colapso absoluto y sigue siendo grave, con altos índices de sobrepoblación”, explica Eva Asprella.
Hoy la provincia tiene el record histórico de cantidad de personas detenidas. Cuando Solá se fue de la gobernación, en 2007, los presos eran 23 mil. Hoy son 33.073, según los últimos datos —agosto 2016— del Ministerio de Justicia bonaerense y 39 mil si se tiene en cuenta también a presos en comisarías. La capacidad es para 24 mil, la sobrepoblación carcelaria es de nueve mil presos.
Asprella dice que hay que replantear el sistema penitenciario: cómo está constituido, cómo se los capacita y también —algo que se discute ahora en la Legislatura de la provincia— cuáles son las sanciones que tienen los uniformados ante el incumplimiento, cuando maltratan, pegan o torturan. Cuando provocan un infierno como el que se vivió hace once años, el Día de la Madre de Magdalena.